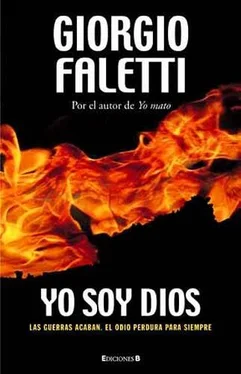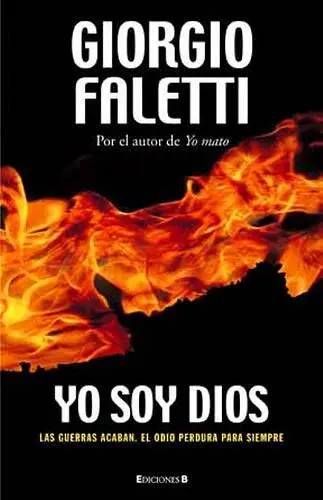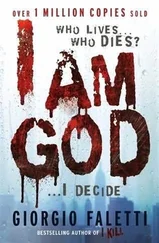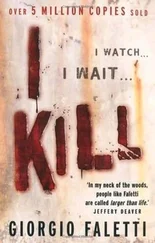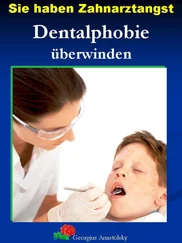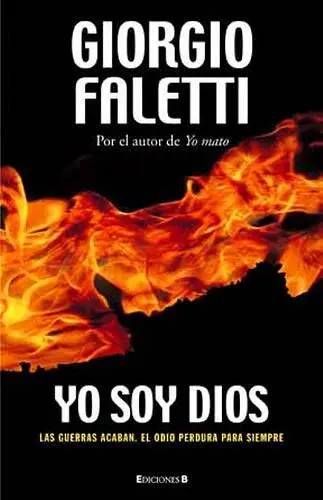
Giorgio Faletti
Yo soy Dios
Para Mauro, por lo que resta del viaje
Me siento como un autoestopista sorprendido por una granizada en una autovía de Tejas.
No puedo escapar.
No puedo esconderme.
Y no puedo hacer que pare.
Lyndon B. Johnson
Presidente de Estados Unidos
Empiezo a caminar.
Camino despacio porque no necesito correr. Camino despacio porque no quiero correr. Todo está previsto, hasta el tiempo de mis pasos. He calculado que me bastan ocho minutos. En la muñeca llevo un reloj barato y algo pesado en el bolsillo de la chaqueta. Es una chaqueta de tela verde, y en la parte frontal, sobre el bolsillo, sobre el corazón, antaño hubo cosida una tira con una graduación militar y un nombre. Pertenecía a una persona cuyo nombre se ha desteñido, como si su cuidado hubiera sido confiado a la memoria otoñal de un anciano. Sólo queda una ligera huella más clara, un pequeño cardenal sobre la tela, superviviente después de miles de lavados cuando alguien
¿quién?
¿por qué?
Arrancó esa tira y llevó el nombre a una tumba, en primer lugar, y después a la nada.
Ahora es una chaqueta y nada más.
Mi chaqueta.
He decidido ponérmela cada vez que salga para mi breve caminata de ocho minutos. Pasos que se perderán como murmullos entre el fragor de los millones de pasos dados cada día en esta ciudad. Minutos que se confundirán, como si fueran brumas del tiempo, serpentinas sin color, un copo de nieve sobre un campo nevado, el único copo diferente de los otros.
Debo caminar ocho minutos con paso regular para estar seguro de que la señal de radio tenga suficiente potencia para cumplir con su cometido.
En algún lugar he leído que si el sol se apagara de golpe, su luz persistiría sobre la tierra durante ocho minutos antes de precipitarlo todo en la oscuridad y el frío del adiós.
A veces me acuerdo de eso y me dan ganas de reír. Solo, entre la gente y en medio del tráfico, la mirada dirigida al cielo, con la boca abierta en una acera de Nueva York para sorpresa de un satélite espacial, me río. A mi alrededor muchas personas se mueven y miran a ese tipo, de pie en la esquina, que ríe como un demente.
Quizás haya quien piense que está realmente loco.
Y también hay quien se para y por un instante se une a mi carcajada, pero después se da cuenta de que no sabe qué la produce. Río hasta las lágrimas por la increíble e irrisoria vileza del destino. Algunos hombres han vivido para pensar y otros no pudieron hacerlo por estar obligados a la exclusiva tarea de sobrevivir.
Y otros a morir.
Una fatiga sin remisión, un estertor sin aire que aspirar, un signo de interrogación llevado sobre la espalda como el peso de una cruz, porque la ascensión es una enfermedad sin fin. Y nadie ha encontrado el remedio por una sencilla razón: no hay remedio.
Yo sólo hago una propuesta: ocho minutos.
Nadie entre las personas que se inquietan a mi alrededor conoce el momento en que comenzarán estos ocho minutos.
Yo sí.
Muchas veces tengo el sol en mis manos y puedo apagarlo cuando quiero. Alcanzo el punto que para mi paso y mi cronómetro representa la palabra, aquí, meto la mano en el bolsillo y mis dedos rodean un pequeño objeto, sólido y conocido.
Mi piel contra el plástico es una guía segura, un sendero para recorrer, una memoria vigilante.
Encuentro el botón y lo oprimo con delicadeza.
Y otro.
Y otro más.
Un instante o miles de años más tarde, la explosión es un trueno sin tormenta, en la tierra cobijada por el cielo, un momento de liberación.
Después, los alaridos y el polvo y el estruendo de los coches que chocan, y las sirenas que me avisan que para mucha gente los ocho minutos han pasado.
Éste es mi poder.
Éste es mi deber.
Éste es mi deseo.
Soy Dios.
El techo era blanco, pero para el hombre yacente en la camilla estaba lleno de imágenes y espejos. Las mismas imágenes que lo atormentaban cada noche desde hacía meses. Los espejos eran los de la realidad y la memoria, donde seguía viendo el reflejo de su cara.
Su cara de ahora, su cara de antes.
Dos figuras diferentes, la trágica magia de la transformación, dos peones que en su recorrido habían marcado el inicio y el fin de ese largo juego de sociedad que había sido la guerra. Habían participado muchos jugadores, demasiados. Algunos se habían quedado quietos por un tiempo, otros para siempre.
Nadie había ganado. Nadie, ni de una parte ni de la otra.
Pero a pesar de todo, él había vuelto. Había salvado la vida y la respiración y la posibilidad de mirar, pero había perdido para siempre el deseo de ser mirado. Ahora, para él, el mundo no llegaba más allá de su propia sombra y como castigo debería seguir corriendo hasta el fondo de la existencia, huyendo de algo que traía consigo, pegado como un anuncio en una pared.
Detrás de él, el coronel Lensky, el psiquiatra del ejército, estaba sentado en una butaca de cuero, una presencia amistosa aunque de su función había que defenderse. Hacía meses, tal vez años, en realidad siglos, que se encontraban en esa habitación que no lograba eliminar del aire y de la mente el leve olor a óxido que se respira en cualquier ámbito militar. Aun cuando no se trataba de un cuartel sino de un hospital.
El coronel tenía poco pelo y voz serena, y a primera vista recordaba más a un capellán que a un soldado. A veces vestía uniforme pero casi siempre iba de paisano. Ropa normal, colores neutros. Un rostro sin identidad, como el de esas personas con que nos cruzamos y a continuación olvidamos.
Que queremos olvidar enseguida.
Además, durante ese tiempo había escuchado su voz mucho más que visto su cara.
– Bueno, saldrás mañana.
Esas palabras contenían el sentido terminante de la despedida, el ilimitado valor del alivio, el significado inexorable de la soledad.
– Sí.
– ¿Estás preparado?
«¡No!-le habría gustado gritar-. No estoy preparado, como no lo estaba cuando empezó todo esto. No estoy listo ahora, y no lo estaré nunca. No lo estoy, después de haber visto lo que he visto y haber vivido lo que he vivido, después de que mi cuerpo y mi cara…»
– Lo estoy.
Su voz sonó calma. O tal vez sólo se lo pareció al pronunciar aquella frase que lo condenaba al mundo. Y si no lo había sido, seguro que el coronel prefería pensar que sí lo era. Como médico y como hombre, el coronel prefería creer que había cumplido con su deber, antes que admitir su fracaso. Estaba dispuesto a mentirle al paciente como se mentía a sí mismo.
– Entonces, muy bien. Ya he firmado los documentos.
El cabo Wendell Johnson oyó el crujido de la butaca y el roce de los pantalones del coronel cuando éste se levantaba. No se sentó en la camilla, sino que se quedó inmóvil. Por la ventana que daba al parque veía la fronda verde de los árboles y también fragmentos de cielo azul. Pero, desde donde estaba, no llegaba a ver lo que habría visto de haberse asomado. Sentados en bancos, o inmovilizados por el auxilio hostil de una silla de ruedas, de pie bajo los árboles y dependientes de los pocos y frágiles movimientos que solían definirse como autosuficientes, había otros hombres como él.
En el momento de partir los llamaban soldados.
Ahora los llamaban veteranos.
Читать дальше