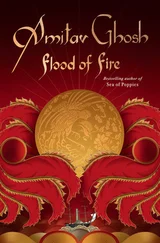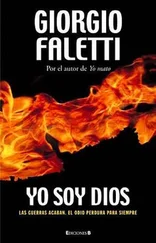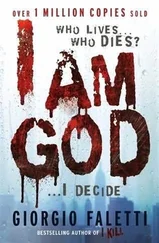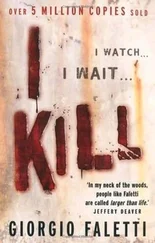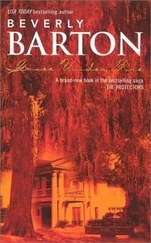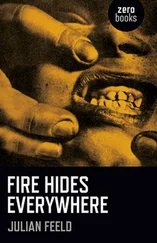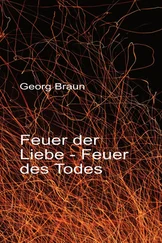Todavía vestía la ropa que llevaba cuando lo habían arrestado: un par de pantalones castaño claro y una camisa liviana de tela tejana. Desde que estaba allí dentro, esos malditos no le habían permitido ni siquiera una ducha. Calzaba un par de calcetines sucios y sus viejos botines gastados. Le habían quitado los cordones y también el cinturón.
Podrían habérselos dejado, pues no tenía la menor intención de suicidarse.
Ni ahora ni nunca.
Lo habían cogido en su casa, por la mañana temprano, mientras dormía. La noche anterior había estado con unos amigos en el King Steak House, en la carretera a Sedona, un lugar donde se comía y podía escucharse buena música. Canciones de verdad, con melodías reconocibles, cantadas con una voz como es debido, no esa mierda de rap que ahora sonaba en todas partes. Volvió tarde, con demasiada cerveza y whisky en el cuerpo, y se arrojó sobre las sábanas sin siquiera desvestirse.
Rompieron la puerta de su casa, en Lynch Street, y entraron como furias. Lo sorprendieron en la cama, y sin poder siquiera abrir los ojos se encontró boca abajo con los brazos a la espalda. Oyó el chasquido de las esposas; ni siquiera vio la cara del policía que le leía sus derechos.
– Tiene derecho a guardar silencio. Si renuncia a este derecho, todo lo que diga…
«Y vosotros tenéis derecho a comerme la polla, maricas de mierda», pensó.
Después, un trayecto en coche a toda velocidad y unos procedimientos que parecían no tener fin. Las fotos, las huellas, las preguntas de esos capullos soberbios que se las daban de jefes de policía. Y su silencio, al que tenía derecho y en el cual se había refugiado con una expresión de burla como una revancha contra el mundo que lo había mandado a la cárcel.
Jed Cross no tenía miedo. Ya había estado en prisión en otras ocasiones y en lugares mucho más duros que aquel. Hacían falta más que unos simples policías de provincia para doblegarlo. Lo mantenían aislado solo para tratar de ablandarlo, pero él conocía las técnicas que empleaban y le sobraban cojones para enfrentarse a toda la policía del sudoeste.
«Yo los cojones los tengo abajo, no como los policías, que están siempre juntos para por lo menos tenerlos alrededor.»
Se dio cuenta de lo que acaba de pensar y sonrió. Por Dios, qué buena ocurrencia. Cuando se la contara a los colegas del bar de Jenny se desternillarían de la risa.
Los cojones alrededor, ¡qué divertido!
Incluso la hora al aire libre que desde el día anterior le permitían debía cumplirse en completa soledad, en un patio de tierra del lapso oeste de la cárcel, lejos del otro, donde se concedía una libertad temporal a los reclusos. Sabía que el delito del que lo acusaban no era de los más aceptados entre los delincuentes comunes. Alguien menos duro habría corrido el riesgo de no volver entero a la celda tras pasar un rato en el patio con los demás detenidos, aunque la cárcel de Flagstaff no era una institución federal, por lo cual los que allí se encontraban eran en general delincuentes de poca monta. Y Jed contaba con demasiada experiencia como para preocuparse por esos mediocres. De todos modos, el problema no se planteaba, y tanto mejor así.
«Ni siquiera una prueba. Ni siquiera una pequeña prueba de mierda.»
Sin embargo…
El recuerdo de lo ocurrido le provocaba, todavía ahora, a muchos días de distancia, un agudo escalofrío de placer. Subía hacia Leupp, un poblado situado en el corazón de la reserva indígena, y vio de pronto a aquel jovencito que hacía autoestop, un navajo de mierda con su linda carita y los ojos brillantes como carbón.
¿Cuánto podía tener? ¿Diez, once años?
Su cutis bronceado lucía más liso que la seda. Mientras conducía, Jed sintió el apabullante comienzo de una erección. No se proponía hacerle daño, pero ese gilipollas se echó a gritar apenas él empezó a tocarlo. Hasta le prometió dinero, pero no hubo forma. Doscientos dólares, ¡por todos los santos! Después, trescientos. Pero el chaval que seguía gritando como si lo estuviera desollando vivo. Jed miró a su alrededor. Era avanzada la tarde, y había detenido el coche en un sitio aislado, tras haber recorrido un camino que bordeaba la mina de carbón, protegida de la vista por montículos de tierra producto de las excavaciones.
De modo que lo bajó a rastras del coche y le pegó un revés tan fuerte que le salió de la nariz un chorro de sangre como si lo hubiera alzando una bala. Le pegó de nuevo, con menos fuerza. Ya casi no se movía. Jed lo arrastró un par de metros y lo apoyó contra el capó del Mitsubishi.
Después le bajó los tejanos y…
Casi sin darse cuenta sus manos se cerraron en torno del cuello del jovencito…
Al final se desplomó en la tierra con el aliento entrecortado. El chico ya no respiraba.
Todavía ahora, mientras lo pensaba, sentía la excitación en el vientre y notaba cómo se tensaba la tela de la entrepierna de sus pantalones. Unos pasos que se acercaban por el pasillo le impidieron acostarse en el catre, bajarse la cremallera y gozar de la experiencia, el recuerdo y la fantasía. La figura de un policía de uniforme azul se asomó a la puerta, cortada en franjas por los barrotes de la celda.
Jed lo conocía de vista. Lo había visto varias veces con una cerveza en la mano, uno de los tantos espectadores de las partidas de billar del Jason's Pool and Bar, en Downtown. Era un tío joven, con tendencia a la calvicie y a la obesidad, con una arruga blanda en la boca. Jed lo había catalogado de inmediato. Un ratón de biblioteca: alguien que con toda seguridad nunca participaba en la acción. Si se podía llamar acción a lo poco que sucedía por aquellos lares.
– ¡Cross! Ven, tienes visita.
– ¿Y quién coño es?
– Tu abogado.
– Ese capullo de mierda. Ya era hora.
Tendió las manos hacia la ventanilla, entre los barrotes a través de los cuales le pasaban la comida, y esperó que el agente le sujetara las muñecas con las esposas. Después retrocedió y aguardó. El policía se volvió hacia alguien situado a su izquierda.
– Muy bien, puedes abrir.
Con un chasquido, una parte de los barrotes se deslizó lateralmente sobre la parte fija. Se respiraba una gran eficacia en aquel lugar. La cárcel era relativamente nueva, construida sin reparar en gastos. El mismo edificio alojaba la prisión, la sede de la policía y el despacho del sheriff del condado. Al salir de la celda no podía menos que sentirse un poco en el papel de Clint Eastwood en aquella historia sobre la evasión de Alcatraz.
Jed Cross dobló a la izquierda y avanzó por el pasillo, inmerso en una sulfúrea luz verdosa. Bajo las luces de neón suspendidas del cielo raso, veía al caminar la sombra de sus brazos trabados por las esposas, que se aproximaban y desaparecían bajo sus pies a la espera de la luz siguiente y la siguiente sombra.
Percibía como una presencia casi tangible la hostilidad del policía que lo seguía a dos pasos de distancia, que apoyaba su mano con gesto distraído en la culata de la pistola. Tal vez solo aguardaba a que él diera un paso en falso para meterle un balazo en la cabeza y después ir a contar a los amigos, entre una y otra jugada de billar, que su cabeza había explotado como una calabaza y su cerebro se había desparramado por el suelo de resina.
Jed Cross era lo bastante listo y lo bastante demente como para caer en semejante trampa.
«No habrá balazos en la cabeza, cabrón. Ni mucho menos cabezas que exploten ni cerebros que se desparramen. Ahora un abogado con los cojones bien puestos me sacará de aquí y tú te irás a tomar por culo.»
– A la derecha.
Pasaron por una verja abierta y el agente lo empujó con bastante rudeza hacia el pasillo que se abría a la derecha. Jed perdió el equilibrio y tropezó. Recobró la estabilidad y, mientras seguía caminando, volvió la cabeza hacia el guardia. Trató de mostrar la sonrisa más insolente de que era capaz.
Читать дальше