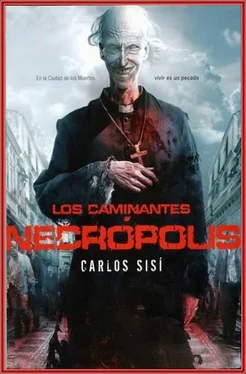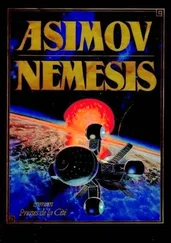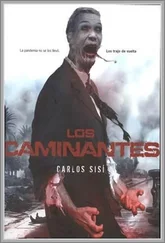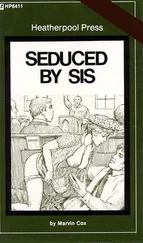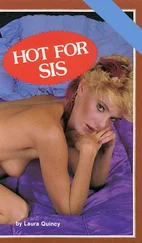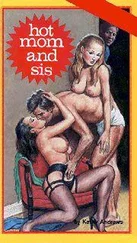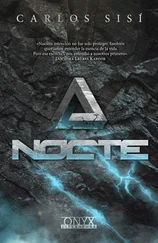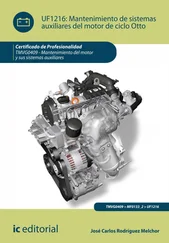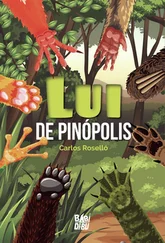Iba a la cocina, volvía, miraba por la ventana, se sentaba en una silla… luego en otra. El tiempo pasaba arrastrándose. Demasiado tiempo, además. Demasiado para cubrir la distancia que les separaba.
Por fin, una hora y media después, sonó el teléfono. En el identificador de llamadas ponía: SARA MÓVIL.
¿Sara? -preguntó, con un hilo de voz y la boca seca.
Buenas noches… perdone que la moleste, señora… soy Raúl Gómez de la Guardia Civil, ¿es usted familiar de Sara Hernández?
La oscuridad se la tragó.
* * *
Así supo Alba que las escenas que veía cuando el cerebro se le ponía como una tarta de coco no podían cambiarse. Era como un escaparate de una tienda cara. Se podía mirar, pero no cambiar nada.
Y aquél día, mientras sus padres eran devorados por los muertos, la pequeña los vio a ella y a su hermano en el hueco de los cimientos del pequeño edificio, rodeados de algunos enseres que luego irían sacando de su propia casa y de las casas vecinas, ocultos de los muertos, tomando algo en un cuenco caliente al calor de una cocinilla de gas. Y así era como estaban aquella noche, casi dos meses después.
– Está bien -accedió Gabriel, en su habitual tono bajo. Nunca hablaban muy alto. -Tómate toda la sopa, y jugaremos a las cartas.
Alba sonrió. Tenía sólo ocho años, pero su sonrisa era luminosa y sincera. En la oscuridad de su agujero roto tan solo por la tenue luz del camping gas, Gabriel también sonrió.
A la mañana siguiente el día amaneció despejado y cálido. El sol brillaba en lo alto sin ninguna nube que hiciera sombra, y en los árboles, el verde estallaba tras tantos días de lluvia y frío. El césped, sin nadie que lo cuidara, era una jungla de matojos y malas hierbas, y los parterres crecían desaforados. La próxima primavera prometía ser exuberante.
– Máfaro se moriría si viera esto así -comentó Alba asomada por el agujero.
– Lázaro. El jardinero se llamaba Lázaro -corrigió Gabriel, quien hacía recuento de víveres en el interior.
– Bueno… Me pregunto cómo acabó tu Láfaro -dijo entonces la pequeña.
Gabriel seguía ocupado estudiando el equipo de que disponían, en especial bombonas de gas y comida. Se habían estado abasteciendo en varios supermercados de la zona. Ni siquiera tenían que irse muy lejos, o salir a las calles de la urbanización, bajaban hasta la calle comercial utilizando el río que lindaba con los terrenos privados de su comunidad y que estaba apenas a cincuenta metros de donde se ocultaban. Se trataba de un pequeño camino de servicio junto a un río raquítico que otrora se utilizaba para enviar el alcantarillado de varias comunidades al mar. Gabriel no sabía por qué, pero nunca había encontrado zombis allí. Quizá era porque nunca había visto a nadie por esos lugares, ni siquiera antes de que ocurriera todo, sin gente no había zombis.
– Gaby -llamó Alba, de nuevo.
– Quéeee -contestó, arrastrando mucho la sílaba como correspondía a un hermano mayor.
– Anoche no te dije una cosa.
– ¿Ah, sí? -comentó Gabriel. Era obvio que estaba demasiado enfrascado en su inventario como para prestar atención a las ocurrencias de su hermana.
– Sí -contestó, un poco desafiante porque se daba perfecta cuenta de que no le prestaba atención.
– No nos queda apenas agua -dijo Gabriel, más para sí mismo que para su hermana.
– Oh, oh.
– Ni caldo de pollo, solo hay sopa de tomate y de setas.
– ¡Qué asco!
– Habrá que ir a la tienda.
– ¡Pero Gaby, anoche no te dije una cosa!
– ¿Qué cosa, chulita ? - preguntó Gabriel. A veces la llamaba así porque era muy resabiada para su edad.
– ¡No me llames así!
– Vale, chulita.
Alba cruzó los brazos y arrugó la nariz, súbitamente enfadada. Gabriel ni siquiera había reparado en el malestar de su hermana, estaba demasiado pendiente de sus cuentas y listas. Desde Aquella Noche, él se había ocupado de todo eso. Intentaba que las comidas fueran lo más parecidas a los menús que ponía su madre porque había aprendido que no se podía vivir exclusivamente de cosas como patatas en bolsa o barras de chocolate, las que acabaron por aborrecer. También se había procurado un botiquín completo con tiritas, aspirinas… y hasta un jarabe antitusivo. Poco a poco habían ido recuperando cosas de su casa y ya puestos, de las casas vecinas; un día vieron pasar al Sr. Thorpe con su pelo blanco tremolando al viento por la calle de fuera del recinto. Tenía la cabeza colgando a un lado con una herida infernal en el cuello y le faltaba un brazo, el hueso asomaba como el mástil de un barco que se está hundiendo. Entonces aprendieron que los vecinos no estaban allí por la misma razón que sus padres, y ya nunca volverían.
Gabriel había construido un refugio con mantas y edredones. Los había de excelente calidad, enormes y esponjosos, y ésos los usaban como parapeto del viento. También había abierto otros tres agujeros por si algún día una de aquellas cosas los veía y conseguía colarse por el agujero. Y por último, había hecho un refugio camuflado a base de pegar ladrillos y montones de tierra a unas mantas. Si se colocaban la manta por encima quedaban totalmente camuflados con el entorno, especialmente con la penumbra que reinaba en aquel lugar.
– Bueno, mejor que vaya ahora mismo -anunció Gabriel, no sin cierta pesadumbre.
Alba hizo un ademán como si fuese a decir algo, pero después cambió de idea y volvió a cerrar la boca.
– Ya sabes -dijo Gabriel- no hagas ningún ruido mientras estoy fuera.
Pero Alba se limitó a mirarle ceñuda, y no dijo nada.
Gabriel detectó algo en su hermana, pero estaba acostumbrado a sus desaires y enfados por motivos que, casi siempre, se le escapaban. Suponía que solía ser por cosas que, en circunstancias normales, habrían acabado en un "mamáaaaaaa" entonado como si fuera una sirena durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero ya no había ninguna mamá ni tampoco un papá, así que en esos casos se limitaba a pensar "¿qué os pasa a las mujeres?" para luego dejar que todo el asunto se le fuera de la cabeza. Ésa, al menos, es una clara prerrogativa de los niños.
Se colgó su pequeña mochila a la espalda y salió por el agujero sin mediar palabra.
8. Alba en el jardín, Gabriel en la tienda
En las raras ocasiones en las que su hermano no estaba, Alba se entretenía secretamente en el jardín. Había multitud de flores y arbustos creciendo salvajes en el amplio espacio comunitario dividido en tres bancales enormes, el de en medio hospedaba una piscina que se había puesto verde y llenado de hojarasca y porquería diversa traída por el viento a lo largo de los meses.
Alba sentía una fascinación especial por las plantas. Tenía prohibido salir del escondite (como ella lo llamaba) por motivos que eran obvios, pero además porque el césped había amanecido algunas mañanas completamente revuelto. Su hermano había dicho que eran jabalíes que escarbaban buscando trufas y sabrosas raíces. Decía que bajaban por la vaguada de partes más altas de la urbanización donde los chalets se espaciaban cada vez más hasta dar al monte, y decía también que los jabalíes eran muy peligrosos. Alba estaba muy cansada de que todo fuera muy peligroso desde Aquella Noche.
Las plantas eran hermosas. Las había grandes y amarillas que colgaban hacia abajo como si fuesen campanas, y las había rojas y enormes con unos tubos alargados en su centro llenos de una especie de polvo amarillo. El contraste entre esos colores le resultaba sumamente evocativo. También había unas plantas de un color naranja brillante, con unas protuberancias alrededor que les hacía parecer un apetecible fruto.
Читать дальше