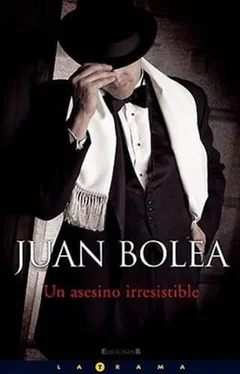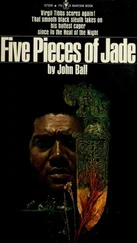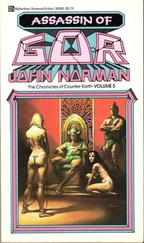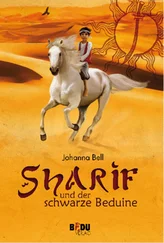Los cajones del escritorio estaban cerrados. Pascuala sacó el juego de llaves que le había confiado su marido, los abrió y fue recogiendo las carpetas y documentos que en ellos se guardaban. Algunos de esos dossiers llevaban etiquetas llamativas: «Alcalde, horarios»; «Senador Santolaria, fotos»; «Milla de Oro. Recibos».
Cuando hubo llenado la caja, Pascuala salió tambaleándose a causa del peso. Efraín se apresuró a ayudarla. La mujer de Buj espetó a Martina:
– Ya puede entrar al despacho, es todo suyo.
– Seguramente no lo utilizaré.
– ¡Pues con su pan se lo coma! Todavía antes de salir del Grupo, Pascuala se giró hacia la inspectora y exclamó con una infinita decepción:
– ¡Cuánta ingratitud! ¡Una vida para esto!
47. Un trabajito para Toro
A las siete de la mañana del 30 de diciembre de 1991, día de su libertad, Hugo comenzó a vestirse por última vez en su miserable celda.
Lo hizo con la misma ropa con la que había ingresado en la cárcel, y que acababan de devolverle doblada en una caja de cartón: traje oscuro, camisa blanca, abrigo de cachemir. Volver a caminar con sus zapatos ingleses le produjo un intenso placer, como si a sus tobillos les hubiesen nacido alas.
A las siete y media, las celdas se abrieron para los turnos de aseo. El barón se afeitó y se cepilló los dientes frente a un espejo donde se reflejaban los cogotes de otros reclusos.
Volvió a su celda, estiró las sábanas, metió en una bolsa sus libros y efectos personales y esperó a que su compañero de encierro -que estaba casi tan contento como él, pues ya le faltaba muy poco para salir de la cárcel- regresase del baño para esforzarse por insuflar una cierta sinceridad a las frases que había preparado como despedida. Pero las palabras, como pronunciadas por otro, brotaron de sus labios sin calor. Toro se dio cuenta. Un tanto avergonzado, el barón se atropello y optó por estrechar la mano de su camarada. El contacto físico desbloqueó su expresión verbal.
– Mucha suerte, amigo Oscar. Me has ayudado, y yo soy hombre agradecido. Todos los domingos recibirás el periódico y una caja de bombones de la Dulcería Núñez de Ossio de Mar, la misma cuyos pasteles me provocaban lombrices de niño.
– ¿Cada domingo?
– Sí.
– Entonces, ¿cómo sabré cuál lleva dentro la lima?
Hugo sonrió.
– La envolveré en un lazo azul y rojo, como los colores de tu Barça. A un seguidor del Madrid no se le puede exigir mayor prueba de amistad.
Toro sonrió a su vez, mostrando un diente de plata. El barón le palmeó los hombros.
– Anota mi número y llámame en cuanto salgas. Es posible que tenga algún trabajito para ti.
– ¿Qué clase de trabajito?
– Uno a tu medida. Limítate a seguir mis instrucciones y te recompensaré.
– ¿Quieres que haga alguna visita especial… sin tarjeta?
Hugo sonrió.
– Deja de hacer preguntas, Toro. Cuando salgas, limítate a llamarme. Yo te diré lo que tienes que hacer. Déjame un número telefónico, por si acaso.
– Estaré en la Pensión Mirasol, junto al Palacio de la Lucha.
– Pensión Mirasol. Muy bien.
Esperaron al celador. El corredor, en forma de túnel, con altas y estrechas ventanas enrejadas filtrando una luz ni sucia ni clara, sino color cobre, oro viejo derrotado por el tiempo, como el espíritu de los hombres allí recluidos, había vuelto a quedar en silencio.
– Ahí llega Copito de Nieve -adivinó Toro, por los pasos-. Suerte, patrón.
48. Ruego acepte mi soborno
Eran casi las ocho menos diez. Haciendo chasquear su juego de llaves contra el cinturón y la funda de la porra, Manuel Arcos, el celador, se presentaba a la hora convenida.
La puerta de la celda se abrió y el barón se encontró caminando junto a Copito de Nieve hacia el difuso amanecer que titilaba en un agujero del muro, como un ojo de luz a la salida de una mina. Absurdamente, el barón experimentó temor, un miedo escénico, supersticioso e irracional, a la libertad. ¿No le iría mejor permaneciendo allí dentro, hablando de fútbol con el enfermero, jugando al póquer con los capos del penal? ¿No era en el mundo exterior donde se asesinaba a gente inocente?
Al pasar frente a la lavandería, otro de los celadores se le cuadró, a modo de burla. Era un tipo repulsivo, que olía fatal. «A mierda seca», decían los presos. Le apodaban Mofeta. El barón comprendió que pretendía provocarle. Lo más inteligente habría sido ignorarle, y más con un pie fuera, pero Hugo le replicó con un feo insulto. Desde una de las celdas se oyó una risotada bestial. Mofeta le levantó un dedo:
– ¡Que te sigan dando por ahí, ricachón!
Como si quisiera compensar la mala sangre de su compañero, en cuanto se hubieron alejado unos pasos por el corredor, el celador Arcos dijo al barón:
– Ya no le falta nada para volver a casa.
– Al lugar del crimen -repuso Hugo, dedicándole una inquietante sonrisa-. Dicen que el asesino siempre vuelve.
Sin saber cómo interpretar esa respuesta, Copito le indicó el camino del patio. Al salir, la reverberación les deslumbró. Las torres de vigilancia mantenían los focos encendidos hasta bien entrada la mañana.
Había llovido y el suelo del patio estaba encharcado. Los relucientes zapatos del aristócrata se mancharon con los charcos.
– ¿Vendrán a buscarle? -preguntó el celador.
– No.
Hugo había planeado dirigirse a Bolscan para, desde su estación de autobuses, tomar la línea de Ossio de Mar. Le apetecía recorrer la costa hasta los verdes collados de la Sierra de la Pregunta, dejando a la espalda las playas y remontando la sinuosa carretera comarcal de Los Altos de Somofrío. Si el conductor accedía a pararle en lo alto del puerto, como en su época de estudiante, cuando Lorenzo y él regresaban al palacio para las vacaciones de verano, bajaría la ladera sur y cubriría a pie el último tramo por la pista forestal que arrancaba del Puente de los Ahogados, sobre las rápidas y heladas aguas del río Turbión.
– ¿Láncaster, Hugo?
En la garita, el barón se dispuso a recoger su documentación. Un funcionario le entregó su cartera, con unos pocos billetes, el carnet de conducir, el de identidad y las tarjetas de crédito.
– ¿Le han notificado del Juzgado que deberá presentarse con una periodicidad de quince días?
– De esos molestos detalles se encarga mi abogado.
– Firme el documento de excarcelación.
Alguien le tendió un bolígrafo. El rostro de Hugo se reflejó en la ventanilla de la unidad de control. El barón firmó y se despidió formalmente de Copito de Nieve y de otro de los celadores por cuyos bolsillos (así como por los de los presos encargados de su protección) habían circulado sus sobornos.
Manuel Arcos le tendió la diestra.
– Tratarnos no ha podido ser un placer para usted, señor barón, pero le aseguro que para algunos de nosotros lo ha sido. Sólo se me ocurre decirle que ojalá tuviésemos más huéspedes de su… pasta. De su buena pasta, quiero decir.
Hugo agradeció ese deseo con una fría sonrisa, intentando elucidar si aquella última frase encubría un sarcasmo y calculando cuánto le habrían costado aquellos corruptos funcionarios. Julio Martínez Sin, el director gerente de las empresas Láncaster y administrador de la casa ducal, se había ocupado de los «acuerdos» -como él, eufemísticamente, los llamaba-, orientados a garantizar su seguridad en la prisión.
En ese instante llegó el coche del director, un Renault de color plata. Sentado junto al chófer, viajaba un guardaespaldas. El alcaide disponía de protección. En Santa María de la Roca penaban unos cuantos terroristas y podía ser objetivo.
Читать дальше