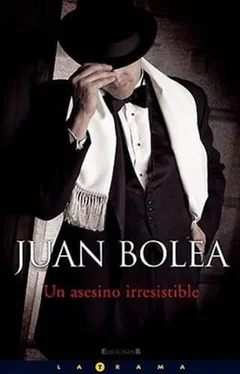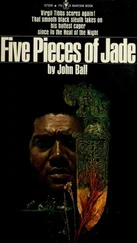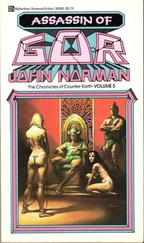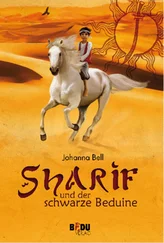– Te echaré de menos, Dolly.
Era el nombre de la araña, casi doméstica a esas alturas, que había acabado por construirse una aérea mansión en la celda. El apodo, Dolly, se lo había puesto el propio barón, como malévolo recuerdo a una institutriz inglesa que tuvo que soportar en su adolescencia. Aquella insufrible profesora se llamaba Dolores Carlin, Dolly. Era una mujerona con sombra de vello en los brazos. Vestía severamente y con extrañas combinaciones de color, violeta y verde, marrón y gris.
Los cuatro primos penaban bajo su didáctica férula. Lorenzo, Pablo, Casilda y él la aborrecían a partes iguales. Aquella peluda tarántula de carne y hueso no picaba, pero pellizcaba a la niña, a la dulce Cas, y tiraba a los chicos de las patillas para penalizar sus errores con los verbos irregulares. Hasta que los primos, de común acuerdo, pusieron sus abusos y castigos en conocimiento del duque. Don Jaime mantuvo una entrevista con mistress Carlin. Esa noche se escuchó llorar en el pabellón de servicio. «¿No creéis que suena como el ladrido de una hiena?», les había dicho Lorenzo, desde su cama, celebrando su victoria. Pablo dormía con ellos. Casilda lo hacía en otra habitación, sola, aunque acostumbraba quedarse con los chicos hasta pasada la medianoche, fumando a escondidas y escuchando los cuentos de terror que Lorenzo, con aquella cara afilada y pálida que ya por entonces le hacía parecer bastante mayor de lo que en realidad era, les narraba a cambio de otros favores. A la mañana siguiente, lívida, con un conjunto de falda-pantalón nazareno y pistacho, y en las manos sendas maletas, Dolores Carlin fue invitada a subir a uno de los automóviles del palacio y trasladada a los muelles de Bolscan. En su bolso llevaba el dinero del finiquito y un pasaje de cubierta, el más económico, del ferry a Brighton. Inglaterra recuperaba una disciplinada institutriz; los primos Láncaster-Abrantes, la libertad.
Esa otra Dolly, la araña que compartía la celda con Toro Sentado y con el barón, también era peluda, pero no impaciente. Ni siquiera cuando se descolgaba en el vacío por uno de sus invisibles hilos parecía recordar su naturaleza predatoria. Durante largas temporadas, se mostraba tan pacífica que debían alimentarla con insectos. El barón robaba miel en las cocinas, utilizándola como señuelo para las abejas y ofreciéndoselas a Dolly como un suculento manjar. Pero la araña, lejos de frotarse las afelpadas patitas de gusto y aplicarse a embalsamarlas con su corrupta secreción, se escondía en una grieta del techo, permitiendo que sus presas revivieran y escaparan a través de los barrotes.
– Eres demasiado ingenua, Dolly -susurró el barón a su mascota, que ahora se balanceaba a un par de escasos palmos de su entrecejo-. Espero que sobrevivas a mi ausencia y que te alimentes debidamente. ¿Quieres un consejo? La piedad puede llegar a ser peligrosa. Sobre todo, para el que la ejerce. ¡Toma nota de mí! Después de mi experiencia, nunca más tendré compasión de nadie.
Como si realmente Dolly pudiese entenderle, el barón añadió, exaltado:
– ¿Me has entendido? ¡De nadie!
Había elevado el tono. Debajo de él, Toro se removió con pesadez en su litera. El luchador resopló y volvió a hundirse en esa otra cárcel de los sueños.
En ese instante fue como si el barón escuchase disparos en el interior de su cerebro. Uno, dos, tres… Pero tan sólo eran las campanadas de la prisión, el reloj que había pautado su existencia durante los últimos meses. Cuatro, cinco, seis…
A las cuatro de la madrugada, en el Ero's Club, contemplando el último show, el inspector Buj, que estaba sentado en un taburete, estiró la mano para coger su encendedor Ronson, pero se desequilibró y cayó largo al suelo.
Los camareros intentaron levantarlo, pero no pudieron con él. No respondía. Su borrachera era profunda. Se había dado un fuerte golpe en la cabeza. Temiendo que le hubiera pasado algo serio, llamaron a la policía. Agentes de la patrulla nocturna cargaron con su corpachón escaleras arriba del Ero's, y lo trasladaron al Hospital Clínico.
Buj no recuperaría el conocimiento hasta diez horas más tarde, en una habitación pintada de azul claro en cuya mesilla de noche había una jarra de agua con un filtro para evitar la cal.
Acurrucada en el sillón de las visitas, con un vestido abotonado hasta el cuello, su mujer, Pascuala, lo velaba con tanta seriedad como si estuviese en tránsito hacia la otra vida.
– Por un momento pensé que… -sollozó ella cuando su marido abrió los ojos-. ¿Te encuentras mejor?
– No.
Para demostrarlo, el Hipopótamo sacó una lengua estropajosa con la que penosamente articuló:
– Estoy fatal pero nos vamos de aquí, Pascua. Tú y yo. Andando.
El inspector tenía una aguja de suero pinchada en una vena. De un tirón se la arrancó y procedió a vestirse. Una enfermera intentó detenerle a la salida, pero el bronco paciente había respirado ya el aire de la calle y de ninguna manera iba a quedarse encerrado. Pascuala convenció a la enfermera para que le dejasen marchar bajo su responsabilidad.
De camino a su casa, Buj refirió a su mujer de qué iba todo aquel despropósito. Forzando el paso para no rezagarse, ella, diminuta a su lado, le escuchaba sin rechistar.
Cuando llegaron a su casa, él se recostó en su sillón de escay verde para dormir la resaca de clavos que le atravesaban la frente. Al descalzarse, encareció a su mujer:
– No volveré a poner los pies en la brigada. Tendrás que ir a por mis cosas.
En treinta años de matrimonio, Pascuala sólo había pisado la Jefatura Superior en tres ocasiones, siempre en embajada luctuosa: para informar a su marido de la muerte de su padre; de la de su hijo Benito, víctima de una leucemia; y del accidente de avión sufrido por un hermano suyo.
Era casi de noche cuando Pascuala se presentó en el edificio de Jefatura. Atravesó el pasillo de la planta baja, con sucesivas oficinas de las que entrevió al pasar rimeros de carpetas clasificatorias, ordenadores, calendarios, manchas de humedad en las paredes, y también agentes en mangas de camisa contestando llamadas telefónicas.
El edificio no había cambiado. Le siguió pareciendo muy triste.
Subió al Grupo de Homicidios. La sala era larga y estrecha, con mesas desordenadas y papeles por todas partes.
A esa hora, las ocho de la tarde, sólo quedaban tres investigadores, dos hombres y una mujer. Pascuala se dirigió hacia esta última. No la había visto nunca, pero supo quién era: Martina de Santo.
La nueva inspectora estaba de pie, junto a un perchero del que colgaban su cazadora y su pistola. Un cigarrillo humeaba entre sus labios mientras escribía algo en una libreta con tapas de cuero.
– ¿Desea algo? -le preguntó sin mirarla.
– Soy la señora Buj.
Martina le dirigió una inexpresiva mirada. La barbilla de Pascuala temblaba.
– Ya ha conseguido lo que iba buscando, ¿verdad? ¡Enhorabuena!
Martina no replicó. La mujer de Buj se había quedado en el centro de la sala, sosteniendo una gran caja de cartón. No debía de faltarle mucho para el ataque de nervios. Efraín, el agente más joven del grupo, a quien Buj, por su delgadez, llamaba «Palillo», le dijo:
– ¿Puedo ayudarla?
– Vengo a por las cosas de mi marido.
– Están en su despacho -indicó Martina.
– Yo le abriré -dijo Efraín.
Nada más entrar en la angosta oficina, Pascuala reconoció el olor de su hombre, un vago aroma a fritos y a sudor descomponiendo la atmósfera. Había colillas suyas en el cenicero y un bolígrafo sin capucha en medio de la mesa.
Pascuala fue metiendo en la caja la orla de graduación, los diplomas y banderines del campeonato de fútbol en el que Buj, con cuarenta años y cuarenta kilos menos, había defendido la portería del equipo de la Policía Nacional.
Читать дальше