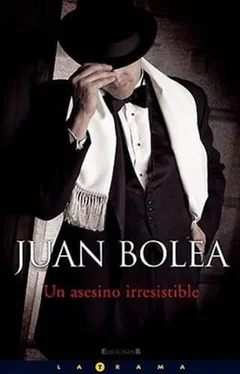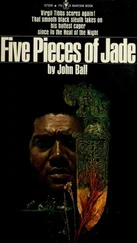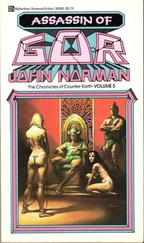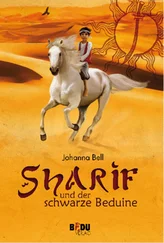– No sabía que hubiese casas por allí.
– En realidad, no… ¿Usted vive en Ossio, me ha dicho?
– Tampoco. Tengo una casita prefabricada cerca de las dunas, pero… Verá, mi vida es un poco complicada.
– Me encantaría complicársela un poco más -dijo el barón con su mejor sonrisa. Durante unos segundos se perdió en los ojos verdes de la decoradora, iluminados por un rayo de sol joven que acababa de escapar entre las nubes-. Se lo diré de otra forma: me encantaría volver a verla.
Dalia se ruborizó.
– No es imposible que eso ocurra.
Hugo le dio la mano, sostuvo la suya unos segundos más de lo estrictamente necesario, bajó del autobús justo en la cruz de piedra de Los Altos y comenzó a alejarse hacia la ladera.
Antes de desvanecerse entre los árboles, se volvió para saludarla. Sonriente, Dalia le respondió agitando la mano detrás del cristal
El autobús continuó hasta Ossio de Mar. La decoradora se bajó en la plaza de la Iglesia.
Entró en su establecimiento, saludó a sus delineantes y se zambulló en el trabajo pendiente. Durante casi una hora estuvo intentando dibujar en su tablero, pero la imagen del hombre del autobús regresaba una y otra vez a su cabeza.
A mediodía, marcó el teléfono de la Jefatura Superior de Policía de Bolscan y preguntó por Martina de Santo. La nueva inspectora debía de estar muy ocupada, porque la tuvieron esperando un rato. Dalia insistió. Otra telefonista recuperó la llamada y la pasó a su extensión, que ya se encontraba despejada.
– ¿Sí?
– Hola, soy Dalia.
– ¿Te ocurre algo?
El estrés se percibía en la voz de Martina. Dalia la escuchó hablar en voz baja con alguien a su lado.
– Volveré a llamarte más tarde, siento haberte molestado.
– Nada de eso. Te escucho.
La decoradora respiró hondo.
– Te he llamado porque… No sé por qué, Martina, pero quiero que seas la primera en saberlo. Supongo que es porque confío en ti.
– Te lo agradezco, pero ¿a qué viene tanto misterio?
– ¿Crees en el amor a primera vista? La inspectora pareció descolocada.
– ¿En el flechazo, quieres decir?
– Esa es la palabra.
– El romanticismo es el opio de la mujer, Dalia. Yo prefiero llamar a las cosas por su nombre. Sudor. Deseo. Amor. La decoradora se echó a reír.
– Y el Cid cabalga… Tampoco yo creía en los flechazos, pero…
– ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? ¿O debería preguntar: quién?
Su amiga respiró hondo.
– Ha sucedido algo… Una de esas cosas imprevisibles.
– ¿Un príncipe azul?
– De carne y hueso.
– ¿Tiene nombre?
Dalia cayó en que no se lo había preguntado.
– No lo sé.
– ¿Cómo es?
– Guapísimo.
– ¿No tiene defectos?
– Me temo que tardaré en descubrírselos.
– No se lo pongas demasiado fácil. Hazle sufrir.
– Pero sólo lo justo -ironizó Dalia-. ¡No vaya a espantarle!
Martina se echó a reír.
– Ya me contarás. Que tengas mucha suerte, aunque no me parece que la vayas a necesitar.
Dalia siguió trabajando toda la tarde. Cenó algo rápido en La Joyosa, el café de la plaza, y optó por continuar trabajando de noche en los planos de reforma del palacio de Láncaster, que al día siguiente tenía que mostrar a la duquesa.
Se quedó a dormir en el estudio, madrugó y a eso de las ocho y media de la mañana siguiente se dirigió al palacio en su coche, un jeep de segunda mano, muy práctico para los caminos de la sierra.
Aparcó su desvencijado todoterreno junto a los lujosos modelos de los habitantes de la mansión y llamó a la puerta. Un ayuda de cámara le indicó:
– La duquesa no podrá recibirle, señorita Monasterio, pues se encuentra indispuesta. Pero don Hugo, el señor barón, la atenderá.
Dalia siguió al mayordomo hasta la pinacoteca con los retratos familiares. El mayordomo abrió las puertas de la gran sala e indicó:
– Adelante, por favor.
Un hombre muy apuesto, de facciones clásicas, con el pelo castaño planchado hacia atrás, desayunaba en batín al extremo de la gran mesa. Estaba solo, con un periódico doblado, sin abrir, junto a la bandeja de plata donde humeaba el café y un biscuit recién horneado, y sonreía.
– Espero que sepas perdonarme, Dalia -dijo-. Todavía no había comenzado a desayunar, esperándote. ¿Me acompañas?
(1992)
52. Kuramati (islas Maldivas), 25 de marzo de 1992
Querida Martina:
No tengo ni la menor idea de cuánto podrá tardar en llegarte esta carta. Ni siquiera sé si te llegará, porque aquí, en las Maldivas, el correo funciona como en el siglo XIX, a base de un barco estafeta que cada tres días pasa a recoger las cartas de isla en isla.
Pero a alguien tenía que comunicarle lo feliz que me siento, lo dichosa que soy… Mi mente está lúcida, puedo ver con nitidez el futuro delante de mí, proyectarme hasta la línea misma del horizonte, que en este archipiélago es sinónimo de un infinito mar… Esa claridad, Martina, me ilumina desde el momento en que conocí a Hugo. Junto a él, todo parece haber adquirido un significado distinto; a su lado, lo veo todo de otra manera. ¿Todavía hay dolor, sufrimiento en el mundo? ¡No en el mío! Pero estoy tan ansiosa por contarte novedades que temo abrumarte… Y, desde luego, tienes todo el derecho a preguntarme: ¿por qué te he elegido como confidente?
Ni yo misma lo sé, querida amiga. Quizá por aquella conversación que tuvimos en mi cabaña de Ossio de Mar. ¡Cuántas veces me he parado a pensar que muchas de las cosas que entonces nos dijimos se han revelado premonitorias! Porque, sinceramente, ¿no crees que los hechos me están dando la razón? ¿No crees que mi encuentro con Hugo estaba escrito en las estrellas? ¡Decía mi familia que me precipitaba al casarme con él en sólo tres meses, cuando yo lo hubiera hecho al día siguiente! Me apenó, Martina, que tus obligaciones no te permitiesen asistir a nuestra boda, pero tiempo tendremos para seguir disfrutando de las cosas hermosas de la vida…
Mi estado de felicidad tiene un origen claro: me he casado con el hombre al que amo. También Hugo me ama, estoy segura. Somos los únicos amantes de la tierra, y todo, las nubes, el océano, hasta los pajarracos de negro plumaje que asoman sus amarillos picos entre las hojas de las palmeras nos felicitan por mostrarnos como dignos sucesores de Adán y Eva. Entre esta isla y el paraíso terrenal no puede haber muchas diferencias. Si existe un edén, tiene que ser éste. Kuramati es un sueño hecho realidad. ¡Y lo más divertido, Martina, es que, en realidad, no sé dónde estoy! En algún lugar del índico, eso es cuanto necesito saber.
Hugo y yo llevamos viviendo una semana en una cabaña lacustre, apenas cuatro pilotes cubiertos de limo sosteniendo un dormitorio de cáñamo sobre una piscina natural de agua salada extendida hasta el arrecife, y ya he perdido la noción del tiempo. Vamos descubriendo los tesoros de la isla al mismo tiempo que nuestro amor. Nunca antes había gozado de semejante sensación de bienestar, equilibrio y paz interior. ¡De amor, Martina, porque necesariamente esto tiene que ser el amor, ese amor con el que todas las mujeres soñamos desde que ingresamos en la adolescencia! Un amor perfecto, ordenado y sorprendente a la vez.
Cada mañana, a las siete, un camarero vestido de lino cruza una pasarela de tablas y deposita ante nuestra puerta, como si de una ofrenda se tratase, una bandeja con café caliente, tostadas y frutas tropicales. Apenas hemos desayunado en la terraza, observando cómo el sol naciente va iluminando y deshaciendo las nubes del amanecer, Hugo y yo nos zambullimos en la cristalina laguna de coral, junto a bandadas de peces obispo, unos tiburoncitos no más grandes que mi brazo y otros ya crecidos, pero sin dientes. ¡Da una impresión de lo más rara meter la mano en sus desdentadas bocas y dejar que te muerdan con sus almohadilladas mandíbulas! Sólo ellos y nosotros, Martina, solamente esas criaturas antediluvianas y Hugo y yo nadando en las cristalinas aguas de un arrecife, en transparentes aguas azules con tantos tonos como dispuso la paleta del Creador…
Читать дальше