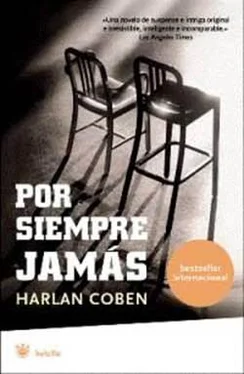A la agencia de detectives Cuadrados, con su amplia experiencia, no le costó mucho localizarla, y menos aún teniendo en cuenta que ella no había tomado precauciones después de la muerte de su suplantada. Había ingresado dinero en el First National y solicitado una tarjeta Visa. En Nueva York -bueno, en cualquier sitio- no se puede vivir sin tarjeta de crédito; han pasado los tiempos en que era posible alojarse en un hotel con nombre falso pagando en efectivo; quizá queden algunos tugurios inhabitables que lo acepten, pero en casi todos los establecimientos, como mínimo, piden la tarjeta para tomar los datos por si les roban algo o destrozan la habitación. No es imprescindible liquidar la cuenta con ella, como dije, sólo quieren los datos, pero la piden.
Probablemente, ella pensó que no corría ningún riesgo, y era comprensible porque los Goldberg, que sobrevivían gracias a su discreción, le habían vendido una identidad y no cabía pensar que fueran a delatarla, ya que le habían hecho el favor gracias exclusivamente a su amistad con Cuadrados y Raquel, y si los viejos nos lo habían contado era por el hecho de que se consideraban en parte responsables de que la hubieran asesinado. Sumado a eso el hecho de que ahora Sheila Rogers estaba «muerta» y nadie iba a perseguirla, no era de extrañar que bajase un poco la guardia.
La víspera había sacado dinero con la tarjeta en un cajero automático de Union Square. A partir de ahí fue simple cuestión de indagar en los hoteles cercanos. Casi todo el trabajo detectivesco se efectúa a base de contactos y gente pagada, que en realidad son lo mismo. Los buenos detectives tienen contactos a sueldo en las compañías de teléfonos, oficinas de impuestos, empresas de tarjetas de crédito, en Tráfico y qué sé yo. Si alguien cree que es difícil encontrar a una persona que dé información a cambio de dinero, es que no lee bien los periódicos.
En nuestro caso fue incluso más fácil. Bastó con llamar a los hoteles de la zona preguntando por Donna White. Una operación repetitiva que concluye cuando en algún establecimiento responden: «Un momento, por favor», y te pasan la comunicación. Mientras subía la escalinata del Hotel Regina sentí que se apoderaba de mí la emoción. Estaba viva. No acababa de creérmelo, no iba a creérmelo hasta que la viera con mis propios ojos. La esperanza te juega malas pasadas obnubilando o esclareciendo la razón y, así como antes estaba casi convencido de que podía acaecer un milagro, ahora temía volver a perderla y que, cuando después mirase un féretro, viera en él a mi Sheila.
«Siempre te querré.»
Eso había escrito en la nota. Siempre.
Me acerqué al mostrador. Le había dicho a Cuadrados que quería ir solo. Lo entendió. La recepcionista, una mujer rubia de sonrisa indecisa, atendía el teléfono y me enseñó los dientes para darme a entender que no tardaría. Le respondí con gesto de no tener prisa y me recosté en el mostrador fingiendo plena tranquilidad.
Al cabo de un minuto colgó y me miró.
– ¿Qué desea?
– Vengo a ver a Donna White -dije. Mi voz sonaba poco natural, vocalizaba exageradamente, como un presentador de esos programas ligeros de FM-. He venido a ver a Donna White. ¿Me da el número de habitación?
– Lo siento, señor, el número de habitación de los clientes es confidencial.
Estuve a punto de darme una palmada en la frente por idiota.
– Sí, claro, perdone. Llamaré primero. ¿Hay teléfono interior?
La mujer me señaló un lugar a la derecha donde en una pared había tres teléfonos blancos sin teclado numérico. Descolgué uno de los receptores y aguardé a oír la señal y a continuación la voz de la telefonista. Le pedí que me pusiera con Donna White. «Con mucho gusto», dijo, sirviéndose de la coletilla de moda en hostelería. Oí sonar el timbre.
El corazón me daba saltos en el pecho.
Sonó dos, tres, cuatro, hasta seis veces, y a continuación la comunicación se conectó al sistema automático y una voz monótona me informó que el huésped no estaba disponible en ese momento, instándome a que dejara un mensaje si lo deseaba. Colgué.
¿Y ahora qué?
Esperar. ¿Qué otra cosa podía hacer? Fui al quiosco a comprar un periódico y me senté en un rincón del vestíbulo desde donde veía la entrada; me tapé la cara con el periódico al estilo espía, con la sensación de ser un perfecto imbécil y con nervios en el estómago. Nunca había temido padecer una úlcera, pero aquellos últimos días comenzaba a notar una aguda acidez de estómago.
Me esforcé por leer el periódico, inútilmente, por supuesto. No podía concentrarme. No tenía energía para interesarme por los sucesos corrientes. Cada tres segundos miraba a la puerta de entrada. Pasaba páginas, miraba fotos, eché un vistazo distraídamente a los resultados deportivos, a las tiras cómicas, pero ni Beetle Bailey lograba fijar mi atención.
La rubia de recepción dirigía de vez en vez la vista hacia mí y cuando nuestras miradas se cruzaban me sonreía con gesto paternalista. Estaba seguro de que me vigilaba, o quizá fuese simple paranoia por mi parte pues, al fin y al cabo, lo que yo hacía era leer un periódico en el vestíbulo y no tenía por qué despertar sospechas.
Al cabo de una hora sin que sucediera nada sonó el móvil y me lo acerqué al oído.
– ¿La has visto ya? -preguntó Cuadrados.
– No está en su habitación; o no contesta al teléfono.
– ¿Dónde estás ahora?
– Acechando en el vestíbulo.
Oí que profería una especie de sonido.
– ¿Qué? -pregunté.
– ¿Acechando, has dicho?
– Déjame en paz, ¿quieres?
– Escucha, ¿por qué no contratamos a un par de detectives de la agencia para que lo hagan como es debido y nos llamen en cuanto entre?
Reflexioné al respecto.
– Déjame en paz, ¿quieres? -dije.
Y en ese momento entró.
Los ojos se me saltaron de las órbitas y me quedé sin respiración. Dios mío, era realmente mi Sheila. Estaba viva. Me tembló la mano y casi se me cae el móvil al suelo.
– Will…
– Tengo que dejarte -dije.
– ¿Ha llegado ya?
– Te llamo.
Corté la comunicación. Mi Sheila -uso ese nombre porque no sabía cómo llamarla- había cambiado de peinado. Llevaba el pelo más corto, con flequillo y suelto sobre su cuello de cisne, y con un tono más oscuro, color negro. Al verla fue como si me dieran un mazazo en el pecho.
Sheila cruzó el vestíbulo. Yo trataba de levantarme como en sueños. Eran sus andares de siempre: decidida y con la cabeza alta; se abrieron las puertas del ascensor y comprendí que no iba a darle alcance.
Entró en el ascensor en el momento en que yo lograba por fin ponerme en pie y cruzaba el vestíbulo lo más rápido posible sin correr. No quería dar el espectáculo. Fuera lo que fuese lo que estaba sucediendo -por qué había desaparecido, a qué obedecía el cambio de nombre y la adopción de un disfraz y Dios sabe qué más-, tenía que ingeniármelas para verificarlo. No podía sencillamente gritar su nombre y echar a correr hacia ella.
Sentí mis pisadas resonar en el mármol maldiciendo porque se me escapaba y, al cerrarse el ascensor tras ella, me detuve.
Maldita sea.
Pulsé el botón de llamada y se abrió otro ascensor. Fui a entrar pero me paré en seco. ¿De qué me serviría cogerlo sin saber el piso de su habitación? Miré las lucecitas parpadeantes de las plantas por las que pasaba el ascensor en que iba ella y vi que cambiaban despacio: cinco, seis… ¿Era ella la única pasajera? Pensé que sí.
El ascensor se detuvo en el noveno. Ah, muy bien. Volví a pulsar el botón de llamada. Se abrió de nuevo el mismo ascensor. Me precipité dentro y pulsé el botón del noveno piso con la esperanza de llegar antes de que entrara en la habitación. La puerta comenzó a cerrarse. Me recosté en la pared. En el último segundo, una mano se abrió paso y las puertas volvieron a abrirse. Entró un hombre sudoroso con traje gris que me saludó con una inclinación de cabeza. Marcó el piso once, las puertas se cerraron de nuevo y el ascensor se puso en marcha.
Читать дальше