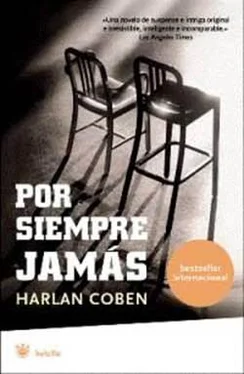– Me halagas, Raquel.
– Un hombre como tú me redimiría.
– ¿Y tú ibas a dejar tantos corazones rotos como tienes por estos andurriales?
– Sí que es verdad -replicó Raquel con una risita.
Enseñé a Raquel una foto de Sheila; la única que tenía. Al pensarlo me percaté de que era algo bastante extraño; la verdad es que a ninguno de los dos nos gustaba hacernos fotos, pero de eso a no tener más que una…
– La conoces, ¿no? -pregunté.
– Es tu novia -contestó Raquel después de mirar la foto-. La vi una vez en el albergue.
– Exacto. ¿La habías visto antes en algún otro sitio?
– No. ¿Por qué?
No había motivo para mentir.
– Es que se ha largado y la busco.
Raquel examinó otra vez la foto.
– ¿Puedo quedármela?
Como en la oficina había hecho copias en color, se la di.
– Preguntaré por ahí -dijo Raquel.
– Gracias.
Asintió con la cabeza.
– Raquel -dijo Cuadrados-, ¿recuerdas aquel chulo que se llamaba Louis Castman?
Raquel se puso tensa y miró a un lado y otro sin contestar.
– Raquel.
– Tengo que volver al trabajo, Cuadrados. El negocio es el negocio.
Le corté el paso y él me miró como si fuese una mota de caspa en su hombro.
– Hacía la calle -dije.
– ¿Tu chica?
– Sí.
– ¿Y trabajaba para Castman?
– Sí.
– Un mal hombre, Will, encanto -dijo Raquel persignándose-. Castman era el peor de todos.
– ¿Por qué?
– Las chicas de la calle -explicó humedeciéndose los labios- son simple mercancía básica, ¿me entiendes? Hacen negocio con casi todo quisque. Si sacan dinero, se quedan. Si no, ya sabes.
Lo sabía.
– Pero Castman -dijo Raquel en un susurro de misterio parecido al que algunos utilizan cuando mencionan la palabra «cáncer»- era distinto.
– ¿En qué sentido?
– Él deterioraba su propia mercancía; a veces sólo por divertirse.
– Hablas de él en pasado -terció Cuadrados.
– Porque hace tres años que no se le ve por aquí.
– ¿Está vivo?
Raquel dejó de moverse. Miró a su alrededor. Cuadrados y yo intercambiamos una mirada, a la espera.
– Está vivo -respondió Raquel-. Supongo.
– ¿Qué quieres decir?
Raquel negó con la cabeza.
– Tenemos que hablar con él -dije-. ¿Sabes dónde podemos encontrarlo?
– He oído rumores.
– ¿Qué rumores?
Raquel volvió a negar con la cabeza.
– Preguntad en una casa del Bronx Sur, en la esquina de Wright Street con la Avenida D. He oído decir que está allí.
Raquel se alejó con paso más seguro sobre sus tacones de aguja. Un coche que pasaba se detuvo a su altura y otra vez la noche se tragó a un ser humano.
En la mayoría de los barrios no se atreve uno a despertar a nadie a la una de la mañana. Ése no era de la mayoría. Las ventanas estaban entabladas y la puerta era un mazacote de contrachapado. Les diría que la pintura se estaba cayendo, pero sería más correcto decir que se estaba deshaciendo.
Cuadrados llamó e inmediatamente se oyó gritar a una mujer:
– ¿Qué quiere?
Cuadrados tomó la iniciativa de hablar.
– Buscamos a Louis Castman.
– Lárguense.
– Tenemos que hablar con él.
– ¿Traen una orden judicial?
– No somos de la policía.
– ¿Quiénes son? -dijo la mujer.
– Trabajamos en Covenant House.
– Aquí no hay nadie escapado de casa -vociferó casi histérica-. Vayanse.
– Elija usted -añadió Cuadrados-. Hablamos con Castman ahora o volvemos con unos cuantos policías curiosos.
– Yo no he hecho nada.
– Puedo inventarme algo -replicó Cuadrados-. Abra.
La mujer no se hizo de rogar. Oímos descorrer un cerrojo, otro más, luego una cadena. La puerta se abrió ligeramente. Di un paso adelante, pero Cuadrados me lo impidió con el brazo. Debía esperar hasta que se abriera del todo.
– Deprisa; entren -dijo la mujer con un cacareo de bruja-. No quiero que nadie los vea.
Cuadrados empujó la puerta hasta abrirla de par en par. Entramos y la mujer cerró. Dos cosas me llamaron la atención de inmediato. Primero, la oscuridad, sólo había una bombilla de escasos vatios al fondo del cuarto. Vi una silla raída y una mesita nada más. Y después, el olor. Imagine su recuerdo más vivido del aire fresco y del aire libre e imagine todo lo contrario. No me atrevía a respirar en aquel ambiente cerrado, en parte de hospital, en parte de algo que no acababa de determinar. Pensé cuál sería la última vez que habrían abierto una ventana y tuve la impresión de que el cuarto contestaba: «Nunca».
Cuadrados se volvió hacia la mujer, que estaba encogida en un rincón. Únicamente veíamos el bulto en la oscuridad.
– Me llaman Cuadrados -dijo.
– Sé quién es usted.
– ¿Nos conocemos?
– Eso da igual.
– ¿Dónde está? -preguntó él.
– Sólo hay esa habitación -respondió señalando desmayadamente con la mano-. No sé si ahora duerme.
Comenzábamos a acostumbrarnos a la escasa luz. Me acerqué a ella, no me rehuyó. Me acerqué más. Cuando levantó la cabeza, casi me quedé sin habla. Musité una excusa y retrocedí.
– No -dijo-, quiero que me vea.
Cruzó el cuarto y se detuvo delante de la lámpara frente a nosotros. A duras penas contuvimos un estremecimiento. Quien le hubiera hecho aquello lo había hecho a conciencia porque, aunque antes hubiese sido hermosa, parecía haber sido objeto de un verdadero programa de cirugía plástica adversa. Su nariz, tal vez antaño uniforme, estaba aplastada como una cucaracha debajo de una bota. El cutis, una vez suave, había sido cortado y desgarrado. La comisura de la boca estaba desfigurada y resultaba imposible saber dónde empezaba y dónde acababa. Su rostro era un trenzado de horribles cicatrices rojizas como el dibujo con rotulador de un niño de tres años. Tenía el ojo izquierdo desplazado y muerto en la cuenca, y nos miraba fijamente con el otro.
– Usted hacía antes la calle -dijo Cuadrados.
Ella asintió con la cabeza.
– ¿Cómo se llama?
– Tanya -contestó moviendo sus labios con evidente esfuerzo.
– ¿Quién le hizo eso?
– ¿Quién creen?
La respuesta era obvia.
– Está detrás de esa puerta -añadió ella-. Lo cuido. No le hago daño. ¿Entienden? No le pongo la mano encima.
Asentimos con la cabeza, aunque yo no sabía a qué se refería y creo que Cuadrados tampoco; nos acercamos a la puerta tras la cual no se oía nada. Quizá durmiera. Me daba igual, lo despertaríamos. Cuadrados puso la mano en el pomo volviéndose hacia mí; yo le hice una señal afirmativa y abrió la puerta.
Allí sí había luz, y deslumbrante. Al tiempo que me protegía los ojos, oí como un pitido y vi una especie de aparato médico junto a la cama. Pero no fue nada de eso lo que primero llamó mi atención.
Las paredes.
Era lo que de inmediato atraía la mirada: estaban recubiertas de corcho (en ciertos lugares se veía el color marrón), pero lo curioso era la cantidad de fotos que las cubrían. Centenares de fotos, algunas en ampliación de tamaño cartel, otras en formato corriente de ocho por doce y la mayoría en un tamaño intermedio; todas ellas sujetas con chinchetas.
Y todas, retratos de Tanya.
Al menos, es lo que me imaginé. Eran de antes de que la hubieran desfigurado. No me había equivocado: Tanya había sido muy guapa. Las fotos, casi todas en poses, como destinadas a una carpeta de modelo, eran contundentes. Alcé la vista al techo y vi que lo recubrían igualmente fotografías a la manera de un horrible fresco.
– Ayúdenme, por favor.
La vocecilla procedía de la cama. Cuadrados y yo nos acercamos a ella. Tanya entró en el cuarto carraspeando. Nos volvimos y observamos que a la luz hiriente sus cicatrices parecían más recientes y resaltaban en su rostro como gusanos en movimiento. Su nariz, más que aplastada, era deforme como un pegote de barro. Las viejas fotografías parecían exhalar un resplandor arremolinándose en torno a su figura como un halo perverso del antes en contraste con el después.
Читать дальше