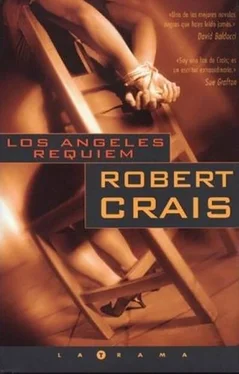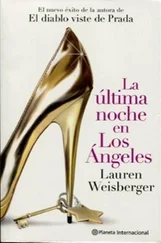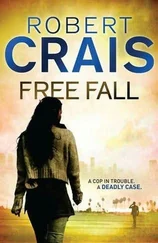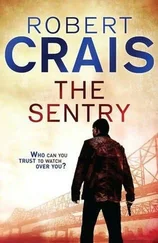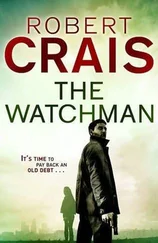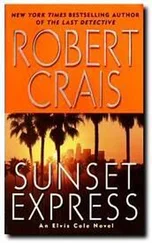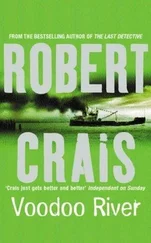Sin embargo, por el momento no se había producido ninguna catástrofe, y Mike McConnell, que a sus cincuenta y cuatro años sólo tenía que esperar dos más para jubilarse después de treinta en el cuerpo, había llegado sano y salvo a su despacho, para recoger la carpeta del caso, y después a la sala de interrogatorios donde, como oficial de mayor rango del Grupo de Asuntos Internos, pensaba meter prisa a Harvey Krantz, tan burocrático el muy gilipollas, para ver si acababan pronto, antes de que se cagara en los pantalones.
La inspectora de segundo grado Louise Barshopya estaba sentada a la mesa cuando entró y McConnell lo maldijo todo. El jefe de la investigación era el idiota de Krantz, a quien McConnell odiaba, pero se había olvidado de que también había una mujer. Louise le caía bien y era una magnífica agente, pero las malditas almejas estaban provocándole unos retortijones terribles. No le hacía ninguna gracia tirarse un pedo delante de una mujer.
– Hola, Louise. ¿Qué tal la familia?
– Muy bien, Mike. ¿Y la tuya?
– Pues bien. Bien.
Dudó entre avisarla de su flatulencia o tomarse las cosas con calma y ver cómo evolucionaba la situación, por así decir. Si se le escapaba algo, quizá podría hacer ver que había sido culpa de Krantz.
Cuando McConnell ya se había decantado por la segunda estrategia y tomado asiento, entró Krantz con una montaña de carpetas. Era un hombre alto y delgado, con los ojos bastante juntos y una nariz larga y curvada que le daba apariencia de loro. Había llegado a Asuntos Internos hacía menos de un año tras obtener buenos resultados en el departamento de robos de West Valley, e iba a ser el segundo inspector presente en la sala. Como además él llevaba el caso, también iba a encargarse de la mayor parte de las preguntas. Krantz no ocultaba que su paso por Asuntos Internos era un peldaño en su camino hasta los mandos superiores del Departamento de Policía. Se había deshecho del uniforme en cuanto había podido (McConnell sospechaba que la calle le daba miedo) y a base de lloriqueos había conseguido toda una serie de trabajos que le habían permitido seguir ascendiendo poco a poco, siempre pendiente de hacerle la pelota al jefe de turno. Era un trepa de mierda que nunca desperdiciaba la oportunidad de dejar caer que había sacado las mejores notas en la Universidad del Sur de California y que estaba haciendo un máster. McConnell, cuya experiencia personal con la universidad consistía en haber disuelto concentraciones durante los disturbios de finales de los años sesenta, había entrado en los marines nada más salir del instituto y estaba orgulloso de lo lejos que había llegado sin la ayuda de un título. McConnell odiaba a Harvey Krantz no sólo por su comportamiento presuntuoso y sus aires de grandeza, sino también porque se había enterado de que dos meses antes el muy mamón había pasado por encima de él y había ido directamente a su jefe, el capitán supervisor de Asuntos Internos, a contarle que McConnell estaba llevando mal tres casos en los que también trabajaba Krantz. Menudo cabrón.
McConnell había jurado en aquel mismo instante que putearía todo lo que pudiera a aquel larguirucho de mierda y le jodería la carrera costara lo que costara. Y eso que Mike McConnell sólo tenía que aguantar dos años más antes de retirarse a la caravana que iba a aparcar en una playa mexicana. Sólo de mirar a aquel idiota le daba urticaria. Un loro humano.
– Hola, Louise. Señor McConnell -saludó Krantz con decisión. Siempre con el «señor» en la boca, como si intentara subrayar la diferencia de edad.
– ¿Qué hay, Harvey? -dijo Louise Barshop-. ¿Preparado?
Krantz miró con sus ojos de loro la silla del testigo, que estaba vacía.
– ¿Y el sujeto?
– ¿Te refieres al agente al que vamos a interrogar? -replicó McConnell. ¡Típico de Krantz! «El sujeto», como si estuviera en un laboratorio distinguido o algo así.
Louise Barshop contraatacó con una sonrisa.
– Está en la sala de espera, Harvey. ¿Estamos listos para empezar?
– Me gustaría repasar una serie de cosas antes de comenzar.
McConnell se inclinó para cortarle. Acababa de movérsele algo suelto por el bajo vientre y tenía retortijones.
– Ya te digo de antemano que no quiero perder mucho tiempo con esto. -Hojeó la carpeta del caso y añadió-: Este chaval es el compañero de Wozniak, ¿no?
Krantz le miró, bajando la nariz de loro y McConnell se dio cuenta de que estaba molesto. Muy bien. Que vaya a lloriquearle al jefe otra vez. Que se gane a pulso la fama de quejica.
– De Wozniak, exacto. Me he encargado personalmente de la investigación, señor McConnell, y creo que aquí hay algo. -Estaba investigando a un agente de patrulla llamado Abel Wozniak por su posible participación en varios robos y en la venta de mercancía robada-. Como compañero de Wozniak, este tío tiene que saber a qué se dedica, aunque él personalmente no esté metido en nada, y me gustaría que me diera su permiso para presionarle. Con dureza, si es necesario.
– De acuerdo, lo que quieras, pero que no se alargue la cosa. Es viernes por la tarde y quiero irme de aquí. Si se presenta una oportunidad aprovéchala, pero si el tío no sabe nada, no quiero perder el tiempo con esto.
Harvey soltó un ruidito para dejar claro que no estaba contento y salió a toda prisa hacia la sala de espera.
– Harvey es muy ambicioso, ¿eh? -comentó Louise.
– Es un capullo. Por culpa de la gente como él nos llaman «la brigada de las ratas».
Louise Barshop apartó la cara sin responder. Era seguramente lo mismo que estaba pensando, pero no tenía el respaldo de veintiocho años en el cuerpo para poder decirlo. En Asuntos Internos las paredes oían y tenías que tener cuidado si le jugabas una mala pasada a alguien, porque ese alguien te la devolvería al día siguiente.
Iban a interrogar a un agente joven llamado Joe Pike. McConnell había leído su expediente aquella mañana y había quedado impresionado. El chaval llevaba tres años en el cuerpo y había sido el cuarto de su promoción en la Academia de Policía. Desde entonces, en todos los informes de aptitud se había calificado a Pike de sobresaliente. McConnell tenía la experiencia suficiente como para saber que eso, de por sí, no era una garantía contra la corrupción (muchos jóvenes inteligentes y valientes le robarían la camisa a cualquiera que se dejara), pero, incluso después de veintiocho años, seguía creyendo que los hombres y las mujeres que formaban la policía de su ciudad eran, en su inmensa mayoría, los mejores jóvenes que podía ofrecer Los Ángeles. Con el paso de los años había decidido que era su deber (su obligación) proteger la reputación de esos jóvenes frente a los pocos que mancillaban al colectivo en su totalidad. Tras leer el expediente del agente Pike, le habían entrado ganas de conocerle. Igual que McConnell, Pike había pasado por Camp Pendleton, pero el primero había sido marine de infantería sin más, y en cambio Pike había superado el entrenamiento de élite de la Fuerza de Reconocimiento de los marines y después había servido en Vietnam, donde había sido condecorado con dos estrellas de bronce y dos corazones púrpura. McConnell se sonrió al mirar el expediente y pensó que un imbécil pagado de sí mismo como Krantz (que se había escapado del servicio militar) no se merecía estar en la misma habitación que un chaval como Pike.
Se abrió la puerta y Krantz señaló la silla en la que quería que se sentara Pike. Los tres inspectores de Asuntos Internos se colocaban juntos tras una larga mesa; el interrogado se sentaba delante, en una silla muy separada de la mesa, para intensificar su sensación de desolación y vulnerabilidad. Normas habituales de Asuntos Internos.
Читать дальше