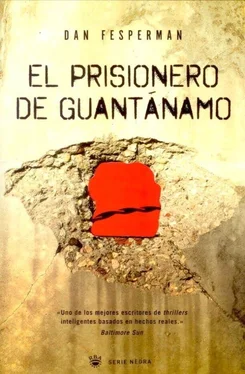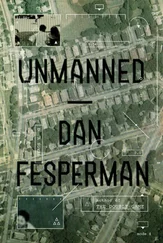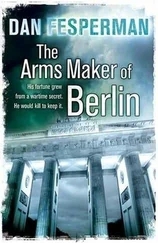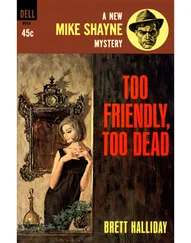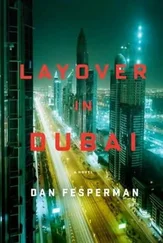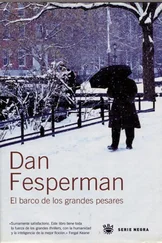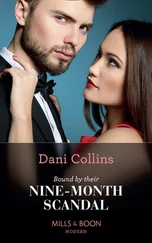Fue más fácil fondear de lo que había esperado, en una cala escasamente abrigada de la bahía Lulu, al suroeste de la isla. Lo mejor fue que sólo había anclado un maltrecho barco pesquero. El motor parecía sospechoso, y la pintura roja y blanca había visto mejores tiempos; pero Falk supuso que si había aguantado la noche pasada, soportaría unas horas más.
Le costó más trabajo llegar a tierra. Tuvo que hacerlo a nado, debatiéndose veinte yardas de mar todavía con marejada. Se agarró a una escala de hierro suspendida unos veinte metros en la pared del acantilado y le impresionó lo débiles que tenía los brazos y las piernas al subir al resbaladizo peldaño inferior. El oleaje le presionó el pecho contra el metal. Se sujetó con fuerza mientras retrocedía, con la ropa empapada, pesada como un ancla. Fue todo lo que pudo hacer para no caerse de espaldas en el mar esmeralda. Luego recobró el aliento lo bastante para iniciar la larga y lenta subida. Cuando iba por la mitad, el sol salió entre las nubes y sintió su calidez en la espalda. Llegó al final y subió a la tosca plataforma de hormigón, agotado. Podía seguir desde allí por una escalera de hormigón el resto del camino hasta la cima del acantilado. Pero estaba demasiado cansado y se quedó profundamente dormido enseguida.
Despertó a los pocos segundos, al parecer, sobresaltado por una sombra en la cara y fuertes pisadas de sandalias en el hormigón. Fue un momento oportuno, pensó, porque estaba soñando que llegaban muchos helicópteros a echar escalerillas desde el aire, cada una con un Van Meter oscilante al final. Abrió los ojos y vio el rostro moreno y curtido de un individuo fuerte y enjuto, con pantalones cortos harapientos. El hombre se protegió del sol llevándose una mano a la frente y le miró.
Falk miró el reloj. Sólo había dormido una hora. Tenía una sed insoportable, y un denso nudo de bilis en el estómago que le produjo arcadas. Pero primero lo primero.
– ¿Habla inglés? -preguntó.
El individuo negó y habló en un dialecto que Falk no entendía. Debía de ser criollo haitiano, pero un poco de francés podría resolver el problema. Así lo esperaba, porque era todo lo que tenía.
Al parecer, funcionó, porque a los pocos minutos habían acordado la transacción necesaria. El viejo pescador, que se llamaba Jean, era ahora el orgulloso propietario de un Sea Chaser de siete metros y medio, que había pertenecido hasta entonces a la división de Moral, Bienestar y Recreo de la Marina estadounidense. Falk era el nuevo patrón del maltrecho barco de pesca blanco.
Para ambos fue el acuerdo de su vida.
Miami Beach
Gonzalo no había dejado de vigilar si le seguían en los cinco días transcurridos desde su reunión con Falk. No sabía lo que le aterraba más: que se presentaran en su casa agentes federales o secuaces enviados por La Habana.
Ambas visitas parecían posibles, como consecuencia de sus comentarios indiscretos en el barco. Pero después de dos décadas de trabajar solo en gran medida, había sentido la necesidad de contar con un aliado mientras Falk y él se balanceaban en el oleaje de la bahía Biscayne. Más extraño aún era que había percibido la misma necesidad en Falk, un aficionado en aquel terreno de juego, si alguna vez lo hubo, pero también un alma gemela.
O eso esperaba Gonzalo. Cómo explicar que hubiese corrido el riesgo adicional de pedir a su viejo intermediario Harry que le entregara un pasaporte actualizado, si no fuera porque creía que Falk, como él, necesitaría pronto más flexibilidad. Era el tipo de presentimiento que compensaba con creces o te creaba graves problemas, y no había dejado de preocuparle desde entonces. Tal vez hubiese sucumbido al fin a la temeridad que afligía a toda la Dirección.
También le inquietaba la posibilidad de perder el puesto. Lucinda influía mucho en eso. Sería un desastre personal que le hiciesen volver ahora. Se vería perdido y solo en La Habana. Como un exiliado.
La buena noticia era que, hasta el momento, no existía ningún motivo de alarma. No habían llegado visitas inesperadas al apartamento, ni pintores no solicitados, ni operarios de teléfono. Su núcleo de asiduos en South Beach seguía siendo constante y afable, las mismas criaturas de costumbres que siempre. Si algún extraño se hubiese acercado a uno de ellos preguntando por Gonzalo, se lo habrían dicho. Seguro, incluso el viejo soldado.
Lo que más le preocupaba era el extraño silencio radiofónico de La Habana. No había llegado ni un solo mensaje por onda corta desde que había entregado el informe de su encuentro con Falk.
«Transmitido mensaje a Peregrino», era todo lo que les había dicho, y todo lo que necesitaban.
Luego había disuelto su equipo de agentes, pagando dólares por un trabajo bien hecho y diciéndoles que no volvería a necesitar sus servicios. Agotabas mucho personal así, pero la recompensa casi siempre era un trabajo seguro.
La actuación de los estadounidenses aquella tarde no le había impresionado: un equipo mínimo, y con escasa experiencia. Una nueva confirmación de que trataba con alguna estructura oficiosa, un equipo independiente que carecía del lustre y la profesionalidad de sus adversarios habituales. La experiencia le había enseñado que un novato que actuara instintivamente en Estados Unidos solía acabar declarando ante una comisión del Congreso o sembrando graves discordias. Los que no iban a la cárcel, se presentaban a las elecciones o dirigían un programa radiofónico de entrevistas.
En cualquier caso, Gonzalo estaba lo bastante nervioso para haber empezado a controlar un buzón de emergencia que había dispuesto hacía años por si su jefe necesitaba contactar con él alguna vez sin pasar por los conductos habituales de la Dirección. Había cambiado la ubicación cada seis meses, pero hasta ahora nunca lo habían utilizado. Aun así, lo comprobaba a diario; iba todas las mañanas en bicicleta antes de la primera taza de café. En el camino de vuelta, tomaba un bollo de queso tierno con un café exprés doble, y luego daba el paseo habitual por la playa.
El emplazamiento actual de la dirección postal quedaba detrás de un ladrillo suelto del muro posterior de un aparcamiento comercial que lindaba con el parque Flamingo, un refugio umbrío con campos de pelota y canchas de tenis. Gonzalo se había sentido consternado al ver colocar hacía poco un letrero que indicaba la inminente construcción de un nuevo complejo de apartamentos. Pronto tendría que buscar otro sitio.
Al menos la noche anterior había sido un gran alivio de tantas preocupaciones. Lucinda y él se habían encontrado para cenar a las diez, la hora que prefería ella, porque le daba la sensación de estar de nuevo en Caracas, su ciudad natal, o en España. El único fallo de una velada, por lo demás perfecta, había sido la insistencia de ella en volver a hablar de trasladarse.
– ¿Por qué no Arizona? -le preguntó, tras haber renunciado a Manhattan y a Los Ángeles-. Allí todavía hay muchísima gente que habla español, y es bonito y cálido. De acuerdo, está en el desierto, pero a mí no me importa el desierto siempre que tú estés cerca de los cactus.
Gonzalo estaba demasiado cansado para discutir, y se limitó a encogerse de hombros. Lucinda lo tomó erróneamente como señal de que siguiera.
– ¿Es el dinero lo que te preocupa? -preguntó, intentando engatusarle más-. Porque ya sabes que yo me alegraría de…
– Por favor, Lucinda. ¿Tenemos que repetir todo esto otra vez?
Él lamentó de inmediato el exabrupto, sobre todo cuando ella apartó el postre a medias y susurró bajando los ojos:
– No, supongo que no. Quizá debería no volver a mencionarlo.
La señal de que el buzón estaba lleno era una chincheta roja clavada en una palmera de la acera del parque, a una manzana del buzón propiamente dicho. Gonzalo había pasado en bici junto al árbol cuatro días seguidos y, como no había visto nada, continuó hasta la bollería.
Читать дальше