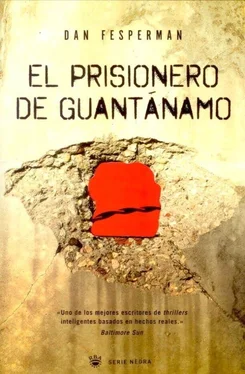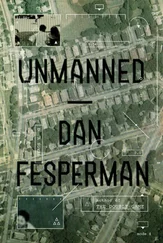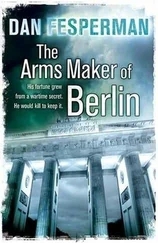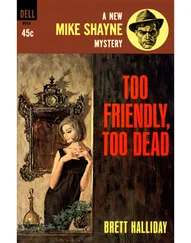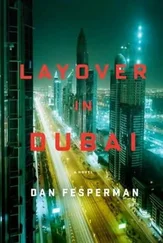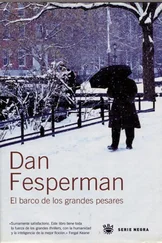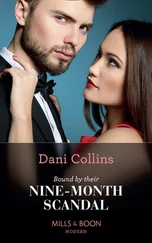Pero en algunos momentos casi le daban ganas de reír. Le producía un júbilo loco encontrar el ritmo, como el viaje en trineo de Nantucket del ballenero de Nueva Inglaterra, arrastrado a la gloria o la muerte en las cuerdas de los arpones clavados. Falk recordó la emoción y el espanto (siempre unidos) que había sentido al volver a casa en Stonington antes de una borrasca concreta. Los barriles iban llenos hasta el borde de chasqueantes bichos rayados, sacados durante el día de las nasas. Le olían las manos a cebo, y tenía la cara embadurnada de grasa de pescado, mientras contemplaba aterrado las olas que formaban murallas a su alrededor.
Pero aquella sensación de ritmo podía ser peligrosa, una nana siniestra, porque había inevitables sorpresas que te despertaban de golpe.
Una de esas sorpresas llegó hacia el final de la primera hora, justo cuando parecía que la tormenta empezaba a remitir. Hubo un destello blanco por encima del hombro. Una ráfaga de espuma pasó disparada como si la persiguiese algo terrible. Falk esperó en vilo cuando la lancha se deslizó de pronto en un seno, lo que indicaba que algo inmenso se alzaba detrás. Falk volvió la cabeza y vio alzarse la ola como un acantilado, una ola de casi diez metros que se abalanzó sobre él tan peligrosa y súbitamente que apenas le dio tiempo de girar el timón, desesperado por mover el casco a 45 grados. La popa se alzó, produciendo un efecto aspirante, como si la fuerza del oleaje hubiese eliminado toda la lluvia y el estruendo de la atmósfera. Era asombroso que no se hubiese hundido ya, que la popa no se hubiese sumergido, pero ése era sólo el primer obstáculo que tendría que salvar. Al instante, el barco colgaba al borde de un precipicio. Era la misma sensación de haber remontado una pendiente en la montaña rusa, el momento en que contemplas el vacío debajo y se te corta la respiración antes del descenso. Falk oyó el impulso del mar, y sintió el vértigo cuando el casco se deslizó por la cara de la ola, dejándose llevar ahora, demasiado rápido, lo último que él deseaba. El deslizamiento parecía eterno, la lancha con voluntad propia en un descenso en picado hacia el fondo del mar. Miró la proa, convencido de que atravesaría la negrura espumosa, arrastrando la lancha en un salto mortal. Entonces él se hundiría, la cuerda de salvamento le arrastraría hacia el fondo hasta que consiguiera soltar el nudo.
Pero la ola se extendió, el agua cruzó el espejo de popa por detrás. Eso aportó el contrapeso necesario para levantar la proa ligeramente, justo a tiempo para que planeara en vez de clavarse. Los remolinos de agua barrieron con fuerza la cubierta e hicieron resbalar a Falk, la última mala jugada. Se cayó de culo, pero consiguió no soltar la mano izquierda del timón, pues de lo contrario la fuerza del agua le habría arrastrado hasta que no pudiese más. Pero su frenético aferramiento movió el timón, y el barco cayó a babor violentamente, y, cuando Falk se levantó e intentó corregir el rumbo, el motor protestó con un zumbido, pues la hélice se había alzado por encima de la línea de flotación. La lancha era como un alpinista que ha perdido la sujeción, y la ola siguiente se acercaba para derribarle.
Se produjo entonces un ruido ahogado, un gargarismo humeante al tocar agua la hélice. El casco cayó a estribor, encontrando el ángulo correcto en el momento en que la ola siguiente pasaba por debajo. Falk aguantó, se tranquilizó y agradeció su suerte.
Hubo otras dos olas traicioneras aquellas primeras horas, pero ninguna tan amenazadora como la primera, y cuando la claridad del amanecer apuntó en el horizonte, Falk creyó que lo peor del viaje ya había pasado. Verificó su posición en el GPS y concluyó que había cruzado la sección central del remolino. De allí en adelante, las condiciones mejorarían. Quizá fuese el consuelo añadido de ver al fin la luz del día, pero también habría jurado que el oleaje se estaba calmando. Tal como se había pronosticado, Clifford se estaba debilitando con el amanecer, y avanzaba siguiendo la costa cubana hacia arriba.
Falk consultó el anemómetro media hora después y la lectura era dieciocho nudos, con ráfagas de hasta treinta. Seguía siendo una borrasca corta, pero manejable. Falk se sintió más seguro cuando se iluminó el cielo. Iba a conseguirlo.
El problema ahora era mantener la concentración, no dejarse vencer por la fatiga. Hasta la débil luz del alba le hacía daño en los ojos. Después de las horas que había pasado parpadeando para esquivar las ráfagas de agua salada, el escozor era casi insoportable. Lo que más necesitaba era acurrucarse en cubierta y dormir, mientras la cálida película de agua chapoteaba y mecía el bote como una cuna.
Falk se preguntó qué pasaría en Gitmo, que había dejado unas cincuenta millas atrás en línea recta, aunque el curso arqueado que había seguido supondría unas sesenta y cinco millas de alta mar. Seguramente no tendría problema aunque Fowler hubiese ido a buscarle hacia las ocho, suponiendo que los guardias que había dejado vigilando fuera no hubiesen descubierto su desaparición. Y si Fowler esperaba hasta más tarde, entonces no descubrirían su ausencia hasta que Skip llegara al puerto deportivo, hacia las nueve. Sólo podía imaginar la historia que inventarían Bo y Van Meter. Si lo contaban todo, ambos quedarían en situaciones indefendibles. Y no era probable que ninguno de los dos aceptara la tapadera preferida del otro.
Fuera como fuese, lo peor de la tormenta habría pasado de Guantánamo. El equipo de búsqueda aérea dominaría el cielo. Tal vez la tripulación del helicóptero tuviera suerte y le localizara, pero lo dudaba. Era complicado buscar un bote pequeño solo. Falk había visto búsquedas que se prolongaban días en zonas de océano mucho más reducidas.
Más preocupante era que sólo había un limitado número de fondeaderos en sus destinos finales. La Marina avisaría a las autoridades portuarias y a los capitanes de puerto de Haití occidental y de Jamaica oriental del robo de una pieza militar estadounidense, para que estuviesen al acecho, aunque se tratara de una lancha de recreo. Si bien Haití no podía ofrecer la ayuda más eficaz, las autoridades no estarían preparadas para contener cualquier operación directa de búsqueda de Estados Unidos.
Esas circunstancias habían pesado considerablemente en las decisiones de Falk. Había optado por recalar en la isla Navassa, un rombo deshabitado de poco más de cinco kilómetros cuadrados, con acantilados abruptos y suelo muy árido, unas cien millas al sur de Guantánamo, y más o menos a un tercio del camino entre Haití y Jamaica.
Un alférez de la Guardia Costera había hablado a Falk de aquella isla en su época de marine, porque entonces había allí un faro. El lugar tenía una historia extraña. Contaba con abundantísimo guano, el excremento de ave que, tras siglos de acumulación, constituía buena parte de la masa terrestre isleña. El guano era un abono muy apreciado, por lo que Estados Unidos reclamaron la isla poco antes de la guerra de Secesión y cedieron la explotación a una empresa estadounidense. Las ínfimas condiciones de trabajo provocaron una sublevación cruenta, aunque sería el declive del mercado del guano lo que finalmente paralizó el lugar a principios de siglo. La Guardia Costera había cerrado el faro hacía siete años. Ahora los únicos visitantes estadounidenses oficiales eran equipos de investigación biológica del Departamento del Interior. Los visitantes más frecuentes eran pescadores haitianos que solían acampar allí de noche, sobre todo cuando tenían que aguantar una tormenta inminente como Clifford . Al menos, eso era lo que el alférez le había contado hacía mucho tiempo. Esperaba que siguiese siendo cierto.
Falk consiguió orientarse y encontrar el camino gracias al GPS. Porque la isla era tan pequeña que seguramente habría pasado de largo. Pero ya sin lluvia y a una velocidad de veinte nudos, con mar picada pero navegable, vio la isla Navassa justo delante: una protuberancia de acantilados grises a modo de frente, con una fina capa de matorrales.
Читать дальше