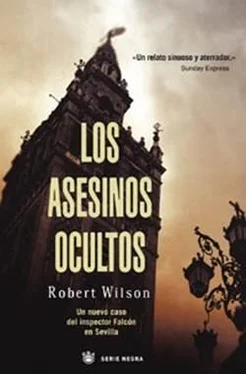– Sí -dijo de manera automática, incapaz incluso de tener la creatividad de un chaval para inventar una mentira ridícula con la que disfrazar su brutalidad. No había ambigüedad ninguna en el verdugón que causa un cinturón ni en las marcas de una hebilla.
– ¿Por qué no me cuenta todo lo que ocurrió durante la última noche de la vida de su esposa? -dijo Zorrita-. Habíamos llegado al momento en que hacía el amor con Marisa en el balcón.
Los ojos de Calderón encontraron un punto medio situado entre él y Zorrita, que examinó con la turbadora intensidad de un hombre que viaja a las regiones más oscuras de sí mismo. Nunca le habían revelado todo eso bajo unas circunstancias tan emotivas. Estaba atónito ante su propia brutalidad, y no comprendía de dónde venía en él, que era una persona tan refinada. Incluso intentó imaginarse pegándole a Inés de ese modo, pero fue incapaz. No se veía comportándose de ese modo. No veía los puños de Esteban Calderón aterrizando sobre los finos huesos de su esposa. Había sido él, de eso no había duda. Se veía antes y después de hacerlo. Recordaba la cólera creciendo hasta el momento de la paliza y remitiendo después. Le sorprendió que esa ciega brutalidad se hubiera apoderado de él, una violencia tan intensa que no tenía cabida en su temperamento civilizado. Una aterradora duda comenzó a crecer en su pecho y a afectar el reflejo motor de su respiración, de modo que tuvo que concentrarse: inspirar, espirar, inspirar, espirar. Y fue allí, en el círculo inferior y más oscuro de sus pensamientos vertiginosos, en la zona sin atisbo de luz de su alma, donde comprendió que cabía la posibilidad de que hubiera matado a su mujer. La idea le aterró y le sumió en un estado de profunda concentración. Nunca había analizado su mente con tan microscópico detalle. Comenzó a hablar, pero como si describiera una película, una escena tras otra y todas espantosas.
– Él estaba exhausto. Las experiencias del día lo habían dejado sin fuerzas. Entró en el dormitorio a trompicones, se derrumbó en la cama y se durmió enseguida. Sólo fue consciente del dolor. Sacudió el pie con fuerza. Se despertó sin tener ni idea de dónde estaba. Ella le dijo que tenía que levantarse. Eran más de las tres. Tenía que irse a casa. No podía salir por la tele con la misma ropa del día anterior. Ella llamó a un taxi y le acompañó al ascensor. Quería dormirse en la calle sobre el hombro de ella. Llegó el taxi y ella habló con el taxista. Él se desplomó en el asiento de atrás. Apenas se daba cuenta del movimiento y de la luz que centelleaba tras sus párpados. Se abrió la portezuela. Unas manos lo agarraron. Le dio al taxista las llaves de su casa. El taxista abrió la puerta de la finca. Encendió la luz de la escalera. Subieron las escaleras juntos. El taxista abrió la puerta del piso. Giró dos veces la llave. El taxista bajó las escaleras. La luz de la escalera se apagó. Entró en el piso y vio que había luz en la cocina. Estaba enfadado. No quería verla. No quería tener que volver a dar… explicaciones. Avanzó hacia la luz…
Calderón se interrumpió, porque de repente no estaba seguro de lo que iba a ver.
– Su pie cruzó el borde de la sombra y se adentró en la luz. Se volvió hacia la imagen iluminada.
Calderón parpadeaba con lágrimas en los ojos. Cuánto lo aliviaba verla junto al fregadero, en camisón. Ella se volvió al oír sus pasos. Calderón iba a rodear la mesa y atraerla hacia él y abrazarla, pero no pudo moverse, porque cuando ella lo vio no le abrió los brazos, no sonrió, sus ojos no brillaron de alegría… se abrieron como platos de espanto.
– ¿Y qué ocurrió? -preguntó Zorrita.
– ¿Qué? -preguntó Calderón, como si volviera en sí.
– Se volvió al llegar a la puerta de la cocina, ¿y qué hizo? -preguntó Zorrita.
– No lo sé -dijo Calderón, sorprendido al encontrarse las mejillas húmedas. Se las secó con la palma de la mano y se limpió en los pantalones.
– No es infrecuente que la gente sufra lagunas de memoria cuando han hecho algo terrible -dijo Zorrita-. Dígame lo que vio al volverse junto a la puerta de la cocina.
– Ella estaba de pie junto al fregadero -dijo Calderón-. Me puse tan contento al verla.
– ¿Contento? -dijo Zorrita-. Pensaba que estaba enfadado.
– No -dijo, agarrándose la cabeza con las manos-. No, fue que… Yo estaba tendido en el suelo.
– ¿Usted estaba tendido en el suelo?
– Sí, me desperté en el suelo del pasillo y regresé a la cocina iluminada y vi a Inés en el suelo -dijo Calderón-. Había muchísima sangre y era muy, muy roja.
– Pero ¿cómo acabó Inés en el suelo? -preguntó Zorrita-. Primero estaba de pie, y al cabo de un momento estaba en el suelo en medio de un charco de sangre. ¿Qué le hizo?
– No recuerdo que estuviera de pie -dijo Calderón, escrutando su mente para ver si esa imagen existía de verdad.
– Deje que le explique algunos hechos del asesinato de su esposa, señor Calderón. Como ha dicho, el taxista le abrió la puerta del piso, que estaba cerrada con dos vueltas. Lo que significa que la habían cerrado por dentro. Su esposa era la única persona que había en el piso.
– S-s-s-í -dijo Calderón, concentrándose en cada sílaba de Zorrita con la esperanza de que le proporcionaran la clave vital que destapara su memoria.
– Cuando el médico le tomó la temperatura a su mujer, junto al río, era de 36,1 o. Aun estaba caliente. Ayer por la noche la temperatura ambiente era de 29 o. Eso significa que su mujer acababa de ser asesinada. La autopsia reveló que habían aplastado el cráneo de su mujer por detrás, que había sufrido una hemorragia cerebral masiva y le habían destrozado dos vértebras del cuello. El examen de la escena del crimen ha revelado que había sangre y cabellos en la superficie de granito negro, y más sangre en el suelo, junto a la cabeza de su esposa, que también contenía fragmentos de huesos y de materia cerebral. Las muestras de ADN tomadas en su apartamento pertenecen tan sólo a usted y a su mujer. La camisa que le quitamos junto al río está empapada de sangre de su mujer. El cuerpo de su mujer mostraba restos de su ADN en la cara, el cuello y las extremidades inferiores. La escena con que nos encontramos en su apartamento nos indica que alguien cogió a Inés por los hombros o por el cuello y la empujó contra la encimera de granito. ¿Es eso lo que hizo, señor Calderón?
– Sólo quería abrazarla -dijo Calderón, cuya cara había adquirido la fealdad de su torbellino interior-. Sólo quería estrecharla contra mí.
Sevilla. Jueves, 8 de junio de 2006, 18:30 horas
La Taberna Coloniales se hallaba al final de la plaza Cristo de Burgos. Y desde luego había algo colonial en sus ventanas de color verde, la larga barra de madera y el suelo de piedra. Era un local conocido por la excelencia de sus tapas, y muy popular por su interior tradicional y porque tenía mesas fuera, en la plaza.
Era el local de Ángel y Manuela. Falcón no quería que el hocico de periodista de Ángel se acercara a la labor que estaba haciendo la policía cerca del edificio destruido, y tampoco quería tener que comentar asuntos delicados dentro del cilindro de cristal de las oficinas del ABC en la Isla de la Cartuja. Y lo más importante, necesitaba que se vieran cerca de la casa de Ángel, para que a él no le resultara incómodo darle a Falcón lo que quería. Por eso ahora estaba sentado en la terraza de la Taberna Coloniales, bajo una sombrilla, bebiendo una cerveza y mordiendo la pulpa fría de una gruesa aceituna verde, esperando a que apareciera Ángel.
Contestó una llamada de Pablo.
– Los estadounidenses me han enviado las muestras de escritura de Jack Hansen que pidió: en árabe y en inglés.
Читать дальше