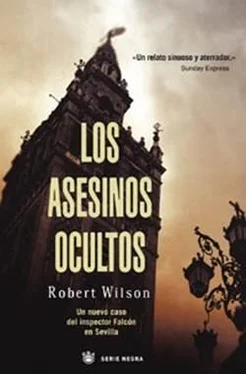La sangre se había extendido debajo y a la derecha de la mesa. Era viscosa y parecía engullir las patas de la silla y la mesa. Refulgía de un modo tan horrible que le palpitaba en los ojos, como si aún tuviera vida. Calderón se colocó a cuatro patas y rodeó el lado izquierdo de la mesa hasta llegar adonde yacían los pies de Inés, inertes y apuntando en dirección contraria al fregadero. El camisón se le había subido y estaba arrugado. Los ojos de Calderón recorrieron sus piernas blancas, llegaron a las bragas de algodón blancas y rebasaron la cintura: allí era donde comenzaba el cardenal. Era la primera vez que lo veía. No tenía ni idea de que sus puños hubieran dejado unas marcas tan horrorosamente visibles. Y fue entonces cuando se dijo que, después de todo, quizá lo había visto antes, porque de repente un pánico se apoderó de todo su cuerpo, pareció constreñirle la garganta y cortar la circulación de la sangre que llegaba al cerebro. Retrocedió de rodillas y se llevó las manos a la cabeza.
Salió arrastrándose de la cocina y se puso en pie en el pasillo. Salió rápidamente del apartamento, para lo cual tuvo que abrir la puerta con la llave. De un golpe encendió la luz de la escalera, miró a su alrededor y volvió a entrar. La luz de la cocina seguía encendida. Inés seguía en el suelo. La sangre estaba ahora a una baldosa de distancia del suelo de madera del pasillo. Apretó los pulpejos de las manos contra las cuencas de los ojos y los apartó, pero el horror que había ante él seguía siendo el mismo. De nuevo se dejó caer a cuatro patas.
– Zorra estúpida, maldita zorra estúpida -dijo-. Mira qué cojones has hecho ahora.
La sangre, de un color sonoramente chillón, resonaba en la cocina. Seguía moviéndose, consumiendo el mármol blanco, acercándosele. Rodeó la mesa. El horrendo morado de las contusiones parecía haberse vuelto más oscuro en ese breve intervalo, o quizás era un efecto visual provocado por su constante ir y venir de la luz a la sombra. Entre los muslos abiertos de Inés vio los verdugones de los azotes con el cinturón. Volvió a ponerse de rodillas, se apretó los puños en los ojos y comenzó a sollozar. Aquello era el final. Estaba acabado, acabado, acabado. Incluso el juez más incompetente presentaría una acusación sin fisuras. Un maltratador que se había pasado de vueltas. Un maltratador que volvía de joder con su amante, tenía otro enfrentamiento con su mujer, y esta vez… Oh, sí, podría haber sido un accidente. ¿Era un accidente? Probablemente lo era. Pero esta vez se le había ido la mano y le había abierto su estúpida cabeza. Dio un puñetazo en la mesa.
Desapareció tan repentinamente como había llegado. Calderón se sentó sobre los talones y comprendió que aquel terrible pánico se había desvanecido. Volvía a tener la mente centrada. O al menos eso le parecía. Lo que no había comprendido era la naturaleza del daño causado por el pánico, la manera en que había abierto senderos electrónicos a los fallos de su carácter. Por lo que a Calderón se refería, su mente volvía a poseer la poderosa claridad del juez decano de Sevilla, y se dijo que, al no tener un congelador grande, la única solución era sacarla del apartamento, y tenía que hacerlo en ese momento. Faltaba poco más de una hora para que amaneciera.
El peso no era problema. Inés sólo pesaba 48 kilos. La estatura, 1,72, lo hacía más difícil. Salió apresuradamente de la cocina y entró en la habitación de invitados, donde guardaba las maletas. Sacó la más grande que encontró, una Samsonite gris y enorme de cuatro ruedas. Sacó dos toallas blancas del armario.
Extendió una de las toallas en el umbral de la cocina para impedir que la sangre llegara al pasillo. Con la otra envolvió la cabeza de Inés. Eso casi le hizo vomitar. La nuca de Inés era una papilla aplastada, y la sangre agradeció la toalla y la empapó, consumiendo su blancura con su mancha encarnada. Calderón encontró una bolsa de basura, se la puso en la cabeza y la ató con bramante. Se lavó las manos. Colocó la maleta encima de la mesa, levantó a Inés y la metió dentro. Era demasiado grande. No cabía ni en posición fetal. No había manera de introducir las piernas, y aun cuando pudiera hacerlo, tenía los hombros demasiado anchos y no podría cerrar la maleta. Bajó la mirada hacia ella sintiendo el ímpetu de su enorme intelecto, aunque, fatalmente, encauzado en la dirección equivocada.
– Tendré que cortarla -se dijo-. Cercenarle los pies y romperle las clavículas.
No. Eso no iba a funcionar. Había visto películas y leído libros en los que cortaban cadáveres y nunca funcionaba, ni siquiera en la ficción, donde uno podía hacer lo que le daba la real gana. Además, él era aprensivo. Era incapaz de ver series de médicos por la tele sin retorcerse en el sofá. Piensa. Dio vueltas por el apartamento contemplando los objetos cotidianos bajo una luz completamente nueva. Se detuvo en la sala y se quedó mirando la alfombra, como si no fuera el tópico entre tópicos.
– No puedes envolverla en la alfombra. Acabará volviéndose contra ti. Igual que la maleta. Piensa.
El río estaba a sólo trescientos metros de la calle San Vicente. Todo lo que tenía que hacer era meterla en el coche, conducir cincuenta metros, girar a la derecha en la calle Alfonso XII, seguir recto hasta el semáforo, cruzar la calle Nuevo Torneo y tomar una calle que recordaba como bastante oscura que bajaba hasta el río y se desviaba a la izquierda por detrás de la enorme estación de autobuses de la plaza de Armas. Desde ahí había pocos metros hasta la orilla, pero era una zona donde los más madrugadores iban a correr, de modo que tendría que actuar de manera rápida y decidida.
Los decoradores. El recuerdo de su irritación porque habían dejado sus sábanas en la escalera unos días le sacudió el cerebro. Salió corriendo del apartamento, dio un golpe a la luz de las escaleras y se detuvo. Dejó la puerta entreabierta. Eso sería demasiado: quedarse encerrado fuera de su apartamento y su mujer muerta en el suelo de la cocina. Bajó los peldaños de tres en tres y ahí estaban, bajo las escaleras. Incluso había latas llenas de pintura para hundir el cuerpo. Sacó un trozo de tela de arpillera manchada de pintura. Subió corriendo las escaleras y la extendió en la mitad limpia del suelo de la cocina. Sacó a Inés de la maleta, donde la había dejado como elemento de atrezo de un ilusionista, y la colocó sobre la tela. Dobló los bordes por encima. Soltó un grito ahogado ante el colmo del horror de lo que estaba haciendo. La hermosa cara de Inés reducida a la bolsa de basura rellena de un espantapájaros.
La sangre había llegado a la toalla que había puesto en el umbral de la puerta y tuvo que saltar. Aterrizó en el pasillo con la desquiciada pesadez de un armario volcado, dándose un golpe de refilón en la cabeza y en los hombros. Se sobrepuso al dolor. Entró en su estudio, abrió los cajones y encontró el rollo de cinta de embalar. La besó. De vuelta a la cocina se tranquilizó y saltó con más cuidado sobre la toalla empapada de sangre.
Le envolvió con cinta de embalar los tobillos, las rodillas, la cintura, el pecho, el cuello y la cabeza. Se metió en el bolsillo el bramante y la cinta. No se paró a admirar a su mujer momificada, sino que salió corriendo del piso, agarrando las llaves y el mando a distancia del garaje al salir. Abrió la puerta. Le dio otro manotazo a la puta luz -tic, tic, tic, tic, tic- y bajó hecho un misil. Corrió por la calle San Vicente hasta el garaje, que quedaba justo a la vuelta de la esquina. Apretó el botón del mando mientras doblaba la esquina y se abrió la puerta del garaje, aunque tan lentamente que se puso a dar saltitos en medio de una creciente frustración, maldiciendo y aporreando el aire. Entró rodando cuando la puerta se había abierto una cuarta parte y bajó la rampa corriendo, apretando otro botón del mando para que se encendiera la luz. Llegó hasta su coche. Hacía semanas que no lo cogía. ¿Quién necesita un coche en Sevilla? Joder, gracias que tengo coche.
Читать дальше