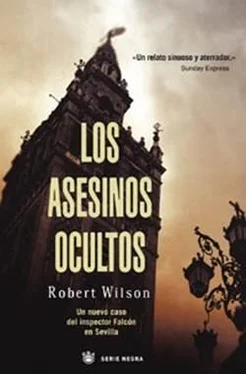– En nuestro abanico de técnicas de interrogatorio ya no se incluyen las ejecuciones simuladas -dijo Falcón-. Pero me ha ahorrado mucho tiempo.
– Tampoco era lo que yo tenía en mente al proponer ampliar los poderes de la policía al enfrentarse a los terroristas -dijo Alarcón.
– Tendrá que esforzarse un poco más si quiere conseguir mi voto -dijo Falcón-. ¿Cómo describiría su relación con Lucrecio Arenas?
– No exagero si le digo que para mí ha sido como un padre -dijo Alarcón.
– ¿Cuánto hace que lo conoce?
– Once años -dijo Alarcón-. De hecho, más, le conocí cuando trabajaba en McKinsey's, en Suramérica, pero nos hicimos íntimos cuando pasé a Lehman Brothers y comencé a tener tratos con los banqueros e industriales españoles. Me fichó en 1997, y desde entonces ha sido para mí como un segundo padre… toda mi carrera se la debo a él. Fue él quien me hizo creer en mí mismo. Después de Dios, es lo más importante de mi vida. Era la respuesta que esperaba Falcón.
– Si cree que él está implicado en algo, piénselo dos veces -dijo Alarcón-. No lo conoce como yo. Esto no es más que una intriga provinciana, cocida por Zarrías y Rivero.
– Rivero está acabado -dijo Falcón-. Estaba acabado antes de que todo esto pasara. Estaba metido en un escándalo y todo el mundo le señalaba con el dedo. Conozco a Ángel Zarrías. No es un líder. Él fabrica líderes, pero es incapaz de montar una conspiración. ¿Qué puede decirme de Agustín Cárdenas y César Benito?
– Necesito otro café -dijo Alarcón.
– Le propongo un interesante vínculo para que piense en él -dijo Falcón-. Informaticalidad con Horizonte, con Banco Omni, con…
¿I4IT?
La cafetera gorgoteó, dejó escapar unas gotas, siseó y humeó mientras Alarcón revoloteaba alrededor, parpadeando ante ese nuevo punto de vista, cotejándolo con su propio banco de datos. La duda se dibujó en su entrecejo. Falcón sabía que eso no iba a ser suficiente, pero no tenía más. Si Rivero, Zarrías y Cárdenas no confesaban, entonces Alarcón quizá fuera su única puerta a la conspiración, pero iba a ser una puerta difícil de abrir. Falcón no sabía lo suficiente de Lucrecio Arenas como para hacer que Alarcón se indignara por la manera en que su así llamado «padre» se había aprovechado desvergonzadamente de él.
– Sé lo que pretende de mí -dijo Alarcón-, pero no puedo hacerlo. Comprendo que ya no se lleva ser leal, sobre todo en la política y los negocios, pero no puedo evitarlo. El solo hecho de sospechar de esas personas sería como volverme en contra de mi familia. Es decir, ellos son mi familia. Mi suegro es uno de ellos…
– Por eso le eligieron a usted -dijo Falcón-. En usted se daba una combinación extraordinaria. No estoy de acuerdo con sus ideas políticas, pero me doy cuenta de que, para empezar, es usted muy valiente, y que sus intenciones hacia Fernando eran totalmente honorables. Es usted un hombre inteligente y con talento, pero su vulnerabilidad se halla en su supuesta lealtad. A los poderosos les gusta esa cualidad en los demás, pues usted posee todas las cualidades de las que ellos carecen, y se le puede manipular para que ellos alcancen sus fines.
– Qué mundo tan maravilloso este en el que la lealtad es vista como vulnerabilidad -dijo Alarcón-. Su trabajo debe de haberle convertido en un cínico, inspector jefe.
– No soy ningún cínico, señor Alarcón. Es sólo que me he dado cuenta de que la naturaleza de la virtud es ser previsible. Es siempre el mal lo que te corta el aliento con su audaz e inconcebible virtuosismo.
– Lo recordaré.
– No me sirva más café -dijo Falcón-. Tengo que dormir, quizá volvamos a hablar cuando haya tenido tiempo de pensar en todo lo que le he dicho y yo haya comenzado a interrogar a Rivero, Zarrías y Cárdenas.
Alarcón lo acompañó a la puerta principal.
– Por lo que a mí se refiere -dijo Alarcón-, no deseo que se castigue a Fernando por lo que me hizo. Mi sentido de la lealtad también me permite comprender los profundos efectos de la deslealtad y la traición. Si usted quiere presentar cargos contra él, hágalo, pero yo no lo haré.
– Si la prensa se entera no tendré más remedio que procesarlo -comentó Falcón-. Le robó su arma de fuego a un policía y ha cometido un intento de asesinato.
– No le diré nada a la prensa. Tiene mi palabra.
– Acaba de salvar la carrera de uno de mis mejores agentes -dijo Falcón, saliendo al porche.
Caminó hasta la verja y se volvió hacia Alarcón.
– Supongo que, después de la reunión de ayer por la noche, Lucrecio Arenas y César Benito siguen en Sevilla -dijo Falcón-. Le sugiero que se vea con uno de ellos, o con los dos, antes de que la información que le he dado sea de dominio público.
– César ya no estará en Sevilla. Tenía que ir al Holiday Inn de Madrid para una conferencia -dijo Alarcón-. Un futuro político destruido en setenta y dos horas desde su nacimiento, ¿es eso un nuevo récord en España?
– En este momento -dijo Falcón-, tiene usted la ventaja de que está limpio. Si sigue así, siempre tendrá un futuro. Sólo si acaba juntándose con los corruptos estará acabado. Su viejo amigo Eduardo Rivero podría decírselo desde el fondo del pozo de su experiencia.
Cristina Ferrera y Fernando estaban sentados en la parte de atrás del coche de Falcón. Ella le había esposado las manos a la espalda, y él estaba inclinado hacia delante, la cabeza apoyada en el asiento delantero. Falcón se dijo que habían estado hablando, pero que ahora estaban exhaustos. Se volvió hacia ellos desde el asiento del conductor.
– El señor Alarcón no va a presentar cargos y no hablará con la prensa de este incidente -dijo-. Si le acusara yo perdería a uno de mis mejores agentes, su hija perdería a su padre y único progenitor que le queda y habría que darla en acogida o llevarla a vivir con sus abuelos. Usted pasaría al menos diez años en la cárcel y Lourdes no lo conocería. ¿Cree que es un resultado satisfactorio para un arrebato de rabia, Fernando?
Cristina Ferrera miró por la ventanilla parpadeando de alivio. Fernando levantó la cabeza.
– Y si su rabia hubiera conseguido dominarlo -dijo Falcón-, si su odio hubiese sido tan extremo que ninguna razón hubiera podido dominarlo, y hubiera acabado matando a Jesús Alarcón, entonces lo que le he dicho antes seguiría siendo cierto, aunque su condena habría sido más larga, y habría tenido la muerte de un inocente sobre su conciencia. ¿Qué opina, a la luz del alba de un nuevo día?
Fernando se quedó mirando al frente, más allá del parabrisas, hacia la calle que se iluminaba por momentos.
No dijo nada. No había nada que decir.
Sevilla. Viernes, 9 de junio de 2006, 08:17 horas
– Ayer por la noche no acudiste a tu cita -dijo Alicia Aguado.
– No estaba en condiciones -dijo Consuelo-. La otra vez que vine, fui a la farmacia con la receta que me habías dado, compré el medicamento pero no lo tomé. Volví a casa de mi hermana. Me pasé casi todo el día en su habitación de invitados. Estuve llorando tan a grito pelado que no podía respirar.
– ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
– No creo haber llorado nunca… no de verdad. No de pena -dijo Consuelo-. Ni siquiera recuerdo haber llorado de niña, aparte de cuando me hacía daño. Mi madre decía que yo era un bebé silencioso. Creo que no era de las lloronas.
– ¿Y cómo te sientes ahora?
– ¿Es que no te das cuenta? -dijo Consuelo, moviendo la muñeca bajo los dedos de Aguado.
– Dímelo.
– No es un estado fácil de describir -dijo Consuelo-. No quiero parecer una idiota sentimentaloide.
– Parecer una idiota sentimentaloide es un buen comienzo.
Читать дальше