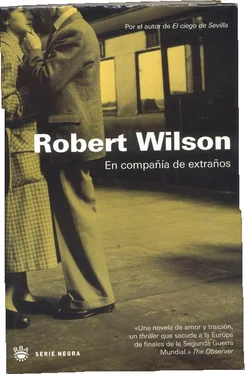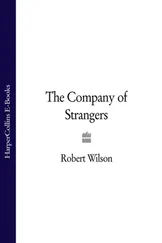Habían sucedido tantas cosas desde que se casaron que le resultaba incomprensible que, al contemplarlo, sobre todo el primer año, le pareciera todo tan monótono. Todas las decisiones que había tomado -esas noches solitarias transcurridas en los confines de su mente- habían prefijado las décadas siguientes y aun así volvían a ella con pasmosa claridad racional, privadas de emoción, meras medidas para la continuación de su existencia.
El largo fin de semana de la boda había marcado el inicio de un cambio sísmico en su visión del mundo. Por su cabeza desfilaban instantáneas de la familia de Luís, los Almeida, y de cómo llevaban sus propiedades en las profundidades del Alentejo rural según los principios que había conocido al estudiar la Edad Media con las monjas. La mañana siguiente a la ceremonia, mientras recorría el terreno en un carromato con Luís, se había cruzado con trabajadores de todas las edades, incluso niños pequeños, vestidos de la cabeza a los pies para defenderse del calor seco e insoportable, mientras recogían el grano con sus propias manos. Los volvió a ver más adelante, sentados bajo un alcornoque para comer las magras raciones proporcionadas por la finca, con gestos de asco ante el alimento a duras penas comestible. A algunos los reconoció: eran los hombres que habían llevado a cantar al banquete de bodas, canciones lentas, bonitas y melancólicas que les arrancaron lágrimas a todos los Almeida, hombres incluidos.
Le llamó la atención a Luís sobre el tratamiento que recibía aquella gente y él no le respondió. Siempre había sido así. Estuvo a punto de abordar a la hermana, con la esperanza de obtener una reacción más comprensiva, hasta que ésta, al enseñarle las cocinas, le describió, casi con regocijo, que encurtían las aceitunas con haces de retama para que fueran más amargas y los campesinos no comieran demasiadas. Al tomar el tren de vuelta a Lisboa para trabajar, un acto considerado como traición por los Almeida, que eran de la opinión de que debería permanecer con su nueva familia, descubría que ciertas ideas iban tomando forma en su cabeza, ideas sobre un modo más justo de vida. Ideas que le impedirían pensar mucho en sí misma.
Se volvió hacia el otro lado para darle la espalda a Luís y a sus gruñidos animales. Veinticuatro años antes se había tumbado en esa misma cama mientras el bebé crecía en su interior, tan rápido como su sensación de culpa, con todos sus cimientos católicos, y entonces ya sabía que iba a pagar de algún modo por lo que estaba haciendo. Se exigiría una suma cuantiosa y esperaba entonces, como hacía en la actualidad, que su impredecible Dios tuviera a bien limitar Su castigo.
Sus párpados adquirieron una pesadez insoportable, a pesar incluso del horror que le producía tener que volver a entrar en los oscuros túneles de sus sueños, y durmió hasta que Luís la despertó con sus abluciones matutinas.
Si su madre no hubiera estado enferma de gravedad habría tirado la toalla en el aeropuerto y se habría marchado con ellos a Guinea. Se había puesto en evidencia en la sala de preembarque. Luís tuvo que arrancarle a Juliáo de los brazos. Lloró en el baño hasta que anunciaron su vuelo. En el avión no comió pero bebió gintonics sentada al fondo, fumando a solas. Parecía incapaz de impulsar sus pensamientos hacia delante. Al igual que la noche anterior, lo único que le apetecía era entregarse a una deriva lánguida hacia el pasado. En esa ocasión era su hijo, Juliáo, quien ocupaba el primer plano de su mente. Cómo le había fallado y él, a su vez, le había fallado a ella.
El día en que nació, Anne aprendió algo de la genética. Al ver su cara y sus ojos cerrados para protegerse de la inclemente luz de la clínica, supo al instante que la personalidad de ese niño no era la suya ni la de Karl Voss y no le había sorprendido mucho que Luís, el orgulloso padre, lo hubiese tomado en brazos y hubiera dicho:
– Es clavado a mí, ¿no te parece?
En aquel momento le vino a la mente la fotografía de la familia Voss -el padre y su primogénito, Julius, que había muerto en Stalingrado- y supo que era a él a quien Luís sostenía.
– Creo que deberíamos llamarlo Juliáo -propuso Anne, y Luís no cupo en sí de gozo al ver que elegía el nombre de su abuelo.
Fue patético el momento en que salieron del hospital dos días después, el día de la victoria aliada. Bajaron con el coche desde el Hospital Sao José a Restauradores y lo encontraron lleno de gente que ondeaba banderas británicas y estadounidenses y perforaban el aire con dedos victoriosos y pancartas en forma de V. Reparó en que también se enarbolaban banderas en blanco, y le preguntó a Luís lo que significaban.
– ¡Puaj! -exclamó él, asqueado, mientras alejaba el coche de la multitud-. Son los comunistas. El Estado Novo ha prohibido la hoz y el martillo, así que levantan esos trapos… Es que me pongo malo, me…
Fue incapaz de continuar y Anne no entendía su vehemencia. De modo que lo dejaron allí, la fina punta de la cuña ya estaba encajada entre ellos.
El primer día negro había llegado veinte meses después cuando, después de intentar concebir otro bebé en todas las siestas y noches, y tras tres consultas a diferentes ginecólogos, Luís fue al médico, a uno privado, no del ejército, no para eso. Se llevó consigo a Juliáo para animarse y, Anne sospechaba, para demostrar que ya había triunfado una vez.
Volvió a casa afectado y taciturno. El médico le había dicho algo que no estaba preparado para creer y, al recibir la primera descarga de indignación de Luís, le había dejado mirar por sí mismo en el microscopio. El médico le había dicho que era fácil que pasara. Un hombre, sobre todo con una profesión activa y aficionado a la monta, podía quedarse estéril.
Luís se sentó en la galería exterior bajo el frío de enero y miró el lento y gris oleaje del Atlántico. Se mantenía inflexible e inconsolable. Anne, al mirarle la cabeza gacha desde detrás, supo que sería incapaz de contárselo nunca. Al cabo de unas horas trató de hacerle entrar con buenas palabras pero él no reaccionaba. Llegó a apartarle la mano de su hombro con brusquedad. Le envió a Juliáo para que lo convenciera. Al fin Luís levantó al niño, lo sentó en una rodilla, lo abrazó con fuerza y, cuando volvieron los dos al cabo de una hora, Anne supo que algo se había decidido. Luís se disculpó formalmente con ella y bajó la vista a la cabeza de su hijo de forma que Anne supo, casi con alivio, que Juliáo iba a ser el centro de la vida de su marido.
Cuando el avión emprendió su lento descenso comenzó el goteo de adrenalina. Tomaron tierra en Heathrow poco después de mediodía. El taxi la llevó al centro de Londres entre bloques de oficinas, hileras interminables de casas adosadas y tráfico, y supo que se encontraba en un país extranjero. No era el suyo. Ese país se había movido, se movía. Se dio cuenta de lo anquilosado que había llegado a ser el Estado Novo de Salazar. Al ver los primeros destellos de Londres en una tarde de verano, atravesando en coche Earl's Court, al ver hombres con el pelo largo que llevaban pantalones acampanados rojos de terciopelo y chalecos, chalecos como los que llevaban los campesinos pero en colores brillantes y desteñidos en diseños circulares, se dio cuenta de lo que le faltaba a Portugal. Toda aquella gente no hubiese durado ni diez minutos en la calle antes de que los detuviera la PVDE.
El taxista le cobró dos semanas de gastos domésticos por llevarla al domicilio de su madre, en Orlando Road, de Clapham.
– Lo pone en el taxímetro, guapa. No me lo invento yo -dijo.
Pagó y esperó a que se fuera; se preparó. La última vez que había visto a su madre había sido en Pascua de 1947, cuando Luís estaba de maniobras y ella había volado a Londres para pasar una semana. No había ido bien. Londres daba la impresión de ser una ciudad derrotada: gris, plagada aún de escombros, racionada con cartillas y habitada por sombras que vestían ropa oscura. Su madre había demostrado escaso interés en Juliáo y no había alterado sus compromisos sociales o laborales, de modo que Anne había pasado la mayor parte del tiempo a solas con su hijo en la casa de Clapham. Había regresado a Lisboa furiosa y desde entonces ella y su madre se habían llamado muy de vez en cuando, se habían escrito cartas estrictamente informativas y habían intercambiado regalos que ninguna de las dos deseaba en Navidades y en los cumpleaños.
Читать дальше