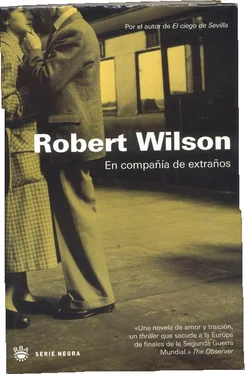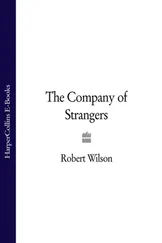– Fue usted quien me dijo que me olvidara de Voss -dijo-, que no tenía esperanzas.
– Es cierto, pero… -replicó él, y dejó la frase en el aire con el humo, acusatoria, antes de dejarla caer con un chasquido de los dedos-. En fin, ¿ahora le apetece casarse con el comandante Luís da Cunha Almeida?
– Me lo ha pedido. Me gustaría saber si es posible -dijo Anne-. No pienso permitir que afecte a mi trabajo…, el trabajo que usted me indicó que iba a hacer en el…, hasta nueva orden.
– Está el pequeño asunto de la identidad -dijo Rose-. Si le apetece casarse yo no tengo nada en contra, pero la cuestión es que tendrá que casarse con su nombre falso y no podrá contar con la presencia de ningún miembro de su familia. Para los portugueses usted es Anne Ashworth y seguirá siéndolo.
– De todas formas me cambiarán el nombre.
– Cierto.
– Tiene que saber que delaté mi tapadera. -¿Cómo?
– Estaba emocionalmente… -Dígame cómo y punto.
– Les conté a dona Mafalda y a la condesa que mi padre había muerto.
– Dudo que eso suponga un problema. Si pasa algo diremos que estaba afectada, que su padre había muerto muy recientemente en un bombardeo aéreo y que usted era incapaz de aceptarlo. En las solicitudes siempre lo inscribía como vivo pero en realidad está muerto. Prepararemos un certificado de defunción. Punto final.
Y ése fue el fin de la cuestión. El fin de Andrea Aspinall, de paso. Anne se levantó, le dio la mano y se encaminó hacia la puerta.
– Por cierto, nos han llegado noticias de Voss. Nada buenas -dijo Rose detrás de ella-. Nuestras fuentes nos han informado de que lo fusilaron al amanecer en la cárcel de Plòtzensee el viernes pasado junto a otros siete hombres.
Anne se escabulló por la puerta sin mirar atrás. El pasillo se balanceaba como un barco en aguas embravecidas. Se concentró en cada uno de los escalones que llevaban a la puerta, sin ningún movimiento automático, sin ninguna certeza. Inhaló el aire limpio con la esperanza de que desplazara de algún modo la obstrucción de su pecho, esa espina, ese fragmento de metralla, ese agudo pedazo de hielo cristalino. Tensó la cara, inclinó el cuerpo y corrió colina arriba hacia Estrela. Pensó que le iba a dar un ataque al corazón y, al llegar a los jardines, descubrió que no podía pensar en nada que no fuera cruzar la calle que llevaba a la basílica y esconderse en el rincón más oscuro.
Al entrar se santiguó y cayó de rodillas, con la cara escondida en el codo y la palabra «nunca» repitiéndose una y otra vez en su cabeza. Nunca iba a volver a ver a Voss, nunca iba a ser ella de nuevo, nunca sería la misma. El dolor se desprendió de la pared de su pecho y se desplazó a su garganta. Rompió a llorar, pero no como siempre lo había hecho antes, desgañitándose como una niña, porque ese dolor no podía articularse. No tenía sonido humano. Tenía la boca abierta de par en par y los ojos cerrados con fuerza. Quería que su agonía encontrara un chillido sobrehumano para poder sacarla de su interior pero no había nada, su escala no bastaba. Por las mejillas le caían lágrimas candentes, caudales de ácido que iban a parar a la comisura de su boca. Derramó torrentes de mucosa y saliva que le colgaban en madejas temblorosas de la boca y la barbilla. Parecía llorar por todo, no sólo por ella y Karl Voss: por su padre muerto, su madre distante, Patrick Wilshere, Judy Laverne, dona Mafalda. No se creía capaz de recobrarse de ese llanto hasta que una monja le puso una mano en el hombro y la hizo enderezarse con una sacudida. No estaba preparada para las monjas, ni para el lóbrego sudadero del confesionario.
– Nao falo portuguès -dijo, esparciéndose la suciedad por la cara con un pañuelo mojado y hecho una bola.
Tropezó con el banco cuando se disponía a salir corriendo hacia la puerta. Fuera, al sol, la brisa seguía soplando. Atravesaba limpiamente las persianas de sus costillas.
LIBRO DOS. EL SECRETO MINISTERIO DE LA ESCARCHA
27
16 de agosto de 1968, casa alquilada por Luís y Anne Almeida en Estoril, cerca de Lisboa.
La noche antes de su vuelo a Londres Anne soñó otra vez que corría. Casi todas las noches desde que regresara de los encarnizados combates de la guerra de Mozambique había soñado que corría. A veces corría de día, pero la mayoría de las veces era al anochecer. En esa ocasión estaba a oscuras y encerrada. Corría por un túnel, abrupto como el de una vieja mina. En la mano llevaba una linterna que desvelaba las paredes negras y lustrosas y el suelo irregular, donde aparecía el rastro de unos viejos raíles de vía estrecha. Huía de algo y de vez en cuando miraba por encima del hombro para distinguir tan sólo la oscuridad que dejaba a sus espaldas. Pero también estaba presente la sensación de correr hacia algo. No sabía lo que era y no veía nada más allá del agujero de luz de su linterna.
Corría desesperadamente. Tenía el corazón desbocado y notaba perforados los pulmones. La luz de la linterna empezó a vacilar. El haz titiló y adoptó un tono amarillento. Sacudió la linterna pero la luz se atenuó aún más hasta que se quedó mirando el filamento cada vez más vago de la bombilla, con el aliento de súbito visible como si hiciera frío. Al final la oscuridad fue completa. No se manifestó ninguna fuente de luz natural. El miedo le subió por la garganta e intentó gritar, pero no pudo articular ningún sonido. Se despertó en los brazos de Luís y estaba llorando como no había hecho en veinte años.
– No pasa nada, sólo era un sueño -dijo él, una frase obvia sorprendentemente reconfortante-. Todo irá bien. Tú también vas a estar bien. Todos estaremos bien.
Ella asintió contra su pecho, incapaz de hablar, consciente de que era algo más importante pero dispuesta a seguirle el juego. Había sido un momento crucial. El río subterráneo, que arrebataba vidas humanas y las arrastraba cada vez más fuerte y más rápido sobre las rocas veloces, a través del agua hirviendo, por repechos y cataratas, se había apoderado de ella una vez más. La fuerte corriente la apartaba de su tranquilo pasado, lenta por el momento, aunque iba cobrando fuerza a sus espaldas.
No volvió a dormir sino que se tumbó de lado y contempló las anchas espaldas de su marido, bloqueando sus violentos ronquidos con pensamientos que no había tenido en más de dos décadas. La noticia de la enfermedad de su madre los había salvado de una separación formal después de que ella se negara a acompañarlo a otra guerra africana más pero, al haber estado a punto de hacerlo, en ese momento se descubría repasando su vida, examinándola una vez más a la nueva luz de un futuro incierto. Uno que consistía en que ella sería enviada a Londres mientras su marido y su hijo, coronel y teniente, combatían juntos en el mismo regimiento en otra guerra de independencia, en Guinea, África occidental.
Aquel otro nuevo principio, veinticuatro años antes, la asaltó como una biografía, una fascinación objetiva por la vida de otra persona, más interesante pero, de algún modo, subjetivamente aburrida. Se vio a sí misma en su boda, en una mañana de calor castigador en Estremoz. Puesto que fue capaz de parecer feliz porque se alegraba de que Luís hubiera estado tan desesperado por casarse con ella, él la había precipitado a la ceremonia sin darle tiempo para pensar en las complicaciones que llevaba consigo de camino al altar. Eso también significó que, cuando nació su bebé con tres semanas de retraso no hubo ninguna discrepancia sospechosa entre la fecha de su noche de bodas y la del nacimiento del hijo del matrimonio el 6 de mayo de 1945.
Eso había sido imperdonable. Todavía sentía la punzada de culpabilidad tan fresca como el día en que le había anunciado a Luís que estaba embarazada. La felicidad que él irradiaba, la ternura con que la abrazó se abrió paso hasta sus terribles secretos gemelos y los despertó con tanta brusquedad que, cuanto más dulce era el júbilo de Luís, más amargo era el suyo. Fue entonces cuando entendió la auténtica naturaleza del espía. El trabajo que había realizado para Sutherland y Rose no se acercaba ni por asomo al espionaje. Lo que le había hecho a Luís era espionaje. Observar cómo creía en ella, la admiraba, la amaba, mientras en silencio lo traicionaba cada instante todos los días. Por eso mismo, suponía, el castigo impuesto a los espías a lo largo de la historia siempre había sido rápido y cruel.
Читать дальше