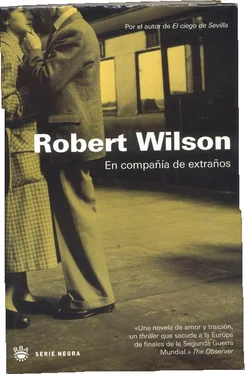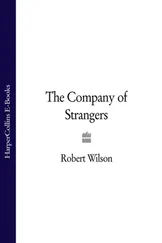– Un coche le llevará de vuelta a su casa -dijo Rieff.
– Si le consigo información sobre Cleopatra, ¿me dará libertad de movimientos? -preguntó Schneider-. Puedo hacer indagaciones. Tengo contactos que pueden indagar, pero no voy a comprometer mi red al hacerlo.
– No pienso dejarle salir de Berlín Oriental, si es eso lo que busca.
– No quiero tener a nadie a mis espaldas, nada más.
– Le doy cuarenta y ocho horas sin vigilancia; después me informará.
El coche lo dejó delante de su edificio. Eran las seis de la tarde. Subió a su piso palmoteando con los zapatos destrozados y encontró las llaves en el fondo del sobre acolchado. Su esposa jugaba a las cartas con sus hijas en el salón. Se quitó los zapatos de una patada, acogió la embestida de las dos niñas en los brazos, les aferró las minúsculas cajas torácicas por debajo de las rebecas de lana y besó las tersas mejillas de las que amaban incondicionalmente su cara destrozada. Las bajó. Elena, su esposa rusa, las envió a la habitación. Se sentaron a la mesa con café y coñac y fumaron uno frente a otro mientras él le exponía la superficie de su problema con Rieff. Le preguntó si las habían tratado mal y contestó que no, se habían limitado a hacerlas esperar y después se las habían llevado al piso. Le preguntó si lo habían registrado. Ella le enseñó una Polaroid de una sección del salón. Las instantáneas les permitían dejar el mobiliario tal y como lo habían encontrado.
– Debieron de dejársela -comentó ella.
– Supongo que podrían haberlo despedazado todo si hubieran querido.
Elena, que parecía poseer una especie de comprensión natural de ese tipo de acontecimientos, entró en la cocina y preparó la cena. Siempre estaba tranquila, no a causa de una serenidad innata sino más bien gracias a una aceptación del funcionamiento del Estado. Schneider, aseado y vestido, se sentó a su escritorio y redactó una nota en clave. Cenaron en familia y las niñas se fueron a la cama. A las 10:00 p.m. Schneider salió. Elena no le pidió explicaciones. Nunca le hacía preguntas. Estaba viendo voleibol femenino en la televisión.
Schneider caminó hasta la Karl Marx Allee y dejó atrás el Sportshalle donde se estaba jugando el partido que miraba su esposa. Entró en la estación de U-bahn de Strausberger Platz y volvió a salir. Giró a la derecha por Lichtenberg Strasse de camino al Volkspark Friedrichschain. Rieff había cumplido su palabra. Estaba limpio. Deambuló en torno a la nueva estatua de la Leninplatz para asegurarse con un último vistazo. La efigie de diecinueve metros, sostenida por bloques de granito rojo, miraba al frente y sonreía con benevolencia a la ciudad sombría. Cruzó la plaza y se adentró en un parque oscuro y nevado; dejó su mensaje secreto y volvió a casa.
Elena ya dormía. Se acostaba con la puerta del dormitorio abierta, incluso entonces, por si las niñas la necesitaban. Contempló su rostro sereno y dormido, una mujer en paz, una persona sin preguntas. Se preguntó si habría una parte de ella que no conocía y para la cual vivía, porque sólo la veía animada cuando estaba con él o con las niñas. Era capaz de ver la televisión hasta el fin de la emisión. No importaba qué. El secretario general Ulbricht aburriendo a una delegación comercial, el equipo de bobsleigh de cuatro hombres, Brezhnev supervisando el armamento de la Unión Soviética en la Plaza Roja, skilaufen. Nunca se aburría, pero tampoco se tomaba jamás un excesivo interés por lo que aparecía en la pantalla. No leía periódicos ni libros. Empleaba la televisión para rellenar el tiempo que transcurría entre sus momentos con la gente que le importaba.
Schneider le tenía afecto. Trataba de trascender el mero afecto pero eso requeriría que la llevara con él, y ella era una viajera renuente. En realidad, tampoco le gustaba viajar físicamente. Había aborrecido la idea de dejar Moscú para instalarse en aquella ciudad dividida y atormentada. Le envidiaba porque él viajaba allí, aunque fuera para asistir a conferencias aburridas hasta la náusea o dar informes a los superiores de la KGB que le ponían a uno los pelos de punta. El traía de vuelta caviar, por el cual le daba la impresión de que ella se plantearía matar, sí, eso era una pasión: huevos de pescado, huevas. Tendría que haberse llevado un poco de la nevera de Stiller pero eso le habría dado a Rieff otro bastón con el que azotarle. De repente se sentía agotado, casi demasiado exhausto para desvestirse. Quería tumbarse sin más, rasgar algo para cubrirse, unas hojas tal vez, hibernar, disolverse por una estación y despertar en primavera.
Era tarde. El cuerpo de Schneider pedía a gritos más sueño. Las mantas pesaban cien kilos. Abandonar las sábanas calientes era como separarse a la fuerza de los brazos de una mujer, pero no Elena. No era de ésas. Ya estaba despierta, dándoles el desayuno a las niñas. Nunca hacían el amor por las mañanas. Él no soportaba que mirara por encima de su hombro para asegurarse de que las niñas no estaban en la puerta. Elena no soportaba… tanto lío, como decía ella.
En su despacho se habían acumulado veinticuatro horas de papel sobre la mesa. Veinticuatro horas de interminables informes sobre lo que había bebido tal extranjero en tal bar, lo que había comido tal diplomático en tal restaurante, lo que le había dicho tal hombre de negocios a tal chica y lo que habían hecho juntos…, a veces con fotos. Nada lo sorprendía, excepto que aquella gente hiciera algún tipo de trabajo. O bebían, o comían o follaban. Hojeó los informes leyendo tan sólo los resúmenes, con los párpados pesados. A las 11:00 a.m. lo convocaron a una reunión en el Departamento de Información de la Stasi, que se encargaba de los disidentes y estaba supervisado por el general Yakubovski de la KGB. Pidió que le pasaran con el general, con la esperanza de poder tener con él una charla de pasillo, pero no estaba.
La reunión lo situó frente a un coronel, que le informó de que se había cerrado otro trato. Se había acordado la venta de dos políticos de Alemania del Este y la entrega iba a celebrarse en el puente Gleinicke a medianoche.
Schneider conduciría. Eso lo sorprendió. Significaba que su condición de investigado todavía no era del dominio público. Rieff lo había devuelto al mar.
Después del trabajo se pasó por el Volkspark Friedrichshain y recogió la respuesta a su mensaje secreto. La nota era breve. Un agente británico de Inteligencia disfrazado de delegado de British Steel, con el nombre en clave de Rudolph, se encontraría con él en el lugar de costumbre, una Mietkasern abandonada de la Knaackestrasse, en el barrio de Prenzlauer Berg, a las 10:00 p.m.
Schneider cumplió con sus compromisos familiares y después salió a la fría noche para coger un autobús a la Alexanderplatz y luego el U-bahn hasta Dimitroffstrasse. Desde allí le quedaba un corto paseo hasta la Mietskasern. Pasó bajo los arcos y cruzó los patios del descomunal complejo cegado con tablas y subió por la escalera del Dreiterbof hasta el cuarto piso. Entró en la habitación de encima del arco y esperó. Había llegado media hora antes. Siempre llegaba antes.
Sacó el pasamontañas del bolsillo y se lo puso en la cabeza. No lo bajó porque la lana le picaba sobre la carne llena de cicatrices. Transcurrieron veinticinco minutos de silencio refrigerado y vio que llegaba el agente del SIS británico. Se caló el pasamontañas. Los pasos llegaron al piso de arriba y se acercaron. Los detuvo con su presentación y recibió como respuesta la contraseña adecuada. Encendió una linterna para el hombre del SIS, al que siempre había molestado su nombre en clave, el del reno de Santa Claus, sobre todo en esa época del año. Se acercaron a una mesa, se quedaron de pie junto a ella y Schneider sacó cigarrillos; los encendieron. Rudolph parecía muy joven para ese tipo de trabajo: no llegaba a los treinta. Tenía cierto aire de estudiante universitario -disoluto, despreocupado, libertino-, una combinación nefasta para un espía, a ojos de Schneider.
Читать дальше