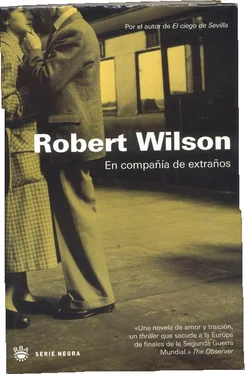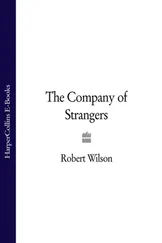Trataba de determinar por qué le parecía que aquello era obra de la KGB, aunque los rusos tenían tendencia a disparar por el otro lado, a través de la cara y llevándose por delante la nuca. Tampoco le cuadraba que la chica estuviera allí. Era un trabajo de dentro, de eso estaba seguro, y de muy dentro, porque el acceso al Poblado del Bosque de Wandlitz era muy selectivo. Reservado al líder de Alemania del Este, el secretario general Walter Ulbricht, y los miembros de su comité central, además de los primeros espadas de las fuerzas armadas y los gerifaltes de la Stasi, o MfS, como se veían ellos.
Stiller no andaba corto de amigos ni de enemigos. Se lloraría poco sobre su tumba. Desde luego, el pañuelo del jefe de la MfS, el general Mielke, no iba a llegarle a los ojos durante el funeral. El general Mielke toleraba a Stiller por el único motivo de su relación especial con Ulbricht, y su cargo de responsable de la seguridad personal del secretario general. Mielke y Stiller compartían los mismos intereses, la venalidad y el poder, que resultaban opuestos más que complementarios. Aun así, era improbable que Mielke lo hubiera puesto fuera de juego, y menos de forma tan evidente, a menos que… Una vez más, los rusos. Quizá los rusos habían diseñado la ejecución y habían dejado una de sus agentes como señuelo. Eso era puro pensamiento paranoico, del tipo que sólo podía asomar la cabeza en Berlín Este y que no se acercaba a responder la pregunta fundamental, que era: ¿En qué se había equivocado Stiller? En verdad tenía que comentarlo con Yakubovski, y a ser posible esa misma mañana.
La mente de Schneider trazaba una espiral en torno al incidente sin acercarse en ningún momento a su significado. Lo único que sabía, en el momento en que dos faros barrieron la fachada de la casa, era que una muerte de esa magnitud iba a ocasionar el movimiento de grandes fuerzas en busca de suposición y que a él le iba a crear un sinfín de problemas.
Dejó entrar a Rieff en el vestíbulo a oscuras. El general, un hombre pesado y moreno aproximadamente de la misma altura que Schneider, se sacudió la nieve de los pies a pisotones. En el exterior ya llegaba a la altura de los tobillos. Rieff contempló los pegotes de nieve en forma de suela del felpudo y se quitó los guantes marrones y la gorra con visera, preparándose. Desprendía un fuerte olor a tónico capilar.
– ¿Le conozco, comandante? -preguntó, adelantando el mentón y entrechocando sus cejas encanecidas.
– Pensaba que se acordaría -dijo Schneider, al tiempo que encendía la luz del vestíbulo.
– Ah, sí, su cara -dijo él, con una mueca de escrutinio o sobresalto-. ¿Cómo le pasó eso?
– Un accidente de laboratorio, señor… en Tomsk.
– Ahora le recuerdo. Alguien me contó lo de su cara. Lo siento… pero no es usted el único Schneider. ¿Dónde está el general Stiller?
Schneider le guió y retrocedió al llegar a la puerta. Rieff lanzó un juramento al captar el olor y se golpeó el muslo con los guantes.
– ¿La chica?
– En el baño, a su derecha, señor.
– Lo más probable es que primero le dispararan a ella -comentó Rieff; su voz hacía eco en la habitación azulejada.
– La pistola del general Stiller está allí, en el suelo, señor. No la han disparado.
– Pensaba que le había dicho que no tocara nada. -Di con ella antes de llamarle, señor. Rieff volvió al salón. -¿Quién es la chica? Schneider vaciló.
– No me trate como a un idiota, comandante. No esperaba de verdad que se quedase usted plantado con el pulgar en el culo hasta que llegara. -Olga Shumilov.
– Bien -dijo Rieff, y se golpeó la palma de la mano con los guantes-. ¿Y qué se traían entre manos usted y el general Stiller? -¿Disculpe, señor?
– Es una pregunta sencilla. ¿Qué se traían entre manos? Y no me venga con gilipolleces sobre el trabajo. Los hábitos de trabajo del general eran mínimos.
– No puedo hacer otra cosa, señor. No hablábamos de nada más. Eran mínimos porque era excelente delegando, señor.
– Válgame Dios, comandante -dijo Rieff en tono sarcástico-. Bueno, le daré tiempo para pensárselo y ya me responderá cuando le vaya bien.
– No tengo que pensármelo, señor.
– ¿Qué encontraría si registrase su coche, comandante?
– Una rueda de recambio y un gato, señor.
– ¿Y esta casa? ¿Qué encontraríamos aquí? ¿Un óleo ruso enrollado? ¿Un icono? ¿Un precioso tríptico de nada? ¿Un puñado de diamantes?
Schneider daba gracias por su cara quemada, la máscara de impenetrable piel plastificada que no tenía expresión ni tacto, aparte de provocarle cierto picor cuando sudaba. Mantuvo las manos encajadas en los bolsillos.
– Quizás el general Rieff posee un conocimiento privilegiado de los asuntos del general Stiller…
– Tengo un conocimiento exhaustivo de sus asuntos privilegiados, comandante -dijo Rieff-. ¿Qué había en la nevera?
– Material apropiado para refrigerio y entretenimiento de oficiales rusos, señor.
– ¿Material? -bufó Rieff-. Le enseñó bien, comandante. -Es mi superior, señor. Verlo en este estado es un duro golpe. -Me sorprende que en la bañera no haya dos chicas… y un chico en la cama.
Eso era cierto. Había habido unas cuantas representaciones. Schneider lo había oído y se había mantenido alejado de ellas.
– Espero haber hecho lo correcto al llamarle, señor. Se me pasó por la cabeza que esto era lo bastante grave para ponerme en contacto con el general Mielke.
– Yo me encargaré de esto, comandante -dijo Rieff con severidad-. ¿Adonde va ahora? Querré hablar con usted.
– Vuelvo a la oficina, señor. Tendré suerte si llego puntual con este tiempo.
– A mí no me engaña, comandante -dijo Rieff con brusquedad-. He visto a hombres que se han enfrentado a un lanzallamas.
Schneider, inquieto por el comentario, no se molestó en intentar corregirlo. Saludó y se fue.
Su Citroen se arrastraba a través de la nieve densa del camino de vuelta por pueblos a oscuras y sepultados en silencio. En dirección contraria avanzaban trabajosamente coches cubiertos de montones de nieve con dos abanicos negros que rascaban el parabrisas y un enjambre de polillas en los faros. No veía por el cristal de atrás. En el interior se sentía agobiado, sofocado. Abrió un resquicio la ventanilla y respiró el aire gélido. Aquello era un desastre, un desastre complicado. Rieff le iba a pillar los huevos con dos piedras. ¡Clac! Ya no estaba protegido por el grueso y oxidado casco de la corrupción de Stiller y eso suponía el fin de la financiación para sus actividades extracurriculares. Mil marcos para el pasaporte del coronel americano: eso dejaba diecinueve mil marcos y después ¿qué? A menos que. Podía darle a Yakubovski su mitad y quedarse la de Stiller. Tentador, pero peligroso, una locura. Su cara no necesitaba el añadido de un desgarrón negro como el de Stiller. Cerró la ventanilla y encendió un cigarrillo capitalista.
El latido de los limpiaparabrisas lo adormecía. El capullo cálido y relleno de humo del coche era confortable. Llegó al centro de la ciudad. Los aparcamientos vacíos y llenos de nieve, los edificios ruinosos enjalbegados de nuevo, las carcasas de las casas abandonadas con los escalones y los alféizares recubiertos por un manto impoluto… todo parecía casi presentable. Qué democrática era la nieve. Incluso el Muro, esa cicatriz que cruzaba la cara de la ciudad, podía parecer agradable bajo la nieve. La franja de la muerte estaba arropada bajo una manta. Las atalayas resultaban navideñas.
Frenó para entrar en la Karl Marx Allee y se unió al denso tráfico matutino, colas pedorreras de Wartburgs y Trabants de dos tiempos que arrojaban estallidos negros del tubo de escape y salpicaban la nieve, que ya era un fango a punto de alcanzar el nivel de las aceras. Entró en Lichtenberg por Friedrichsein y giró a la izquierda hacia la Ruschestrasse antes del U-bahn de la Magdalenstrasse. Ocupó uno de los aparcamientos privilegiados del exterior del descomunal bloque gris del Ministerium für Staatssicherheit. El único indicio de que aquello era el cuartel general de la Stasi era el número de Volkspolizei del exterior y las antenas y mástiles del tejado. El edificio en sí se llamaba Osear Ziethon Krankenhaus Polyklinik, lo cual a ojos de Schneider lo convertía en la institución psiquiátrica más grande del mundo. Treinta y ocho edificios, tres mil oficinas y más de treinta mil personas trabajando en ellas. Era una ciudad en una sola manzana, un monumento a la paranoia.
Читать дальше