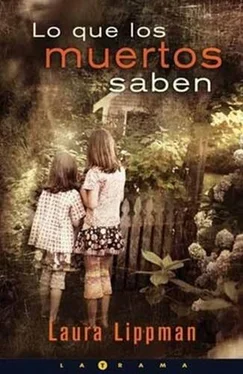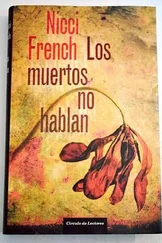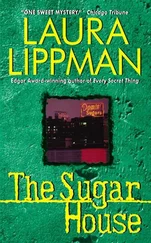– Es la humedad, nada más, cuando hace frío suele oler así. ¿O notas otra cosa?
– Huele a perro mojado…
«No está en el sótano», decía Sunny. «No está en el dormitorio.» «No está debajo de la mata de lilas.» «No está en el porche.» Los sitios en donde las cosas no están son infinitos, naturalmente. Y estar sólo están en uno. Miriam solía pensar que Fitz al menos habría encontrado el lugar donde estaban las niñas y se habría reunido con ellas para convertirse en su fiel guardián.
En cuanto a la manta de Heather, reducida a un pequeño cuadrado… había viajado con Miriam hasta México, ya no era más que un pedazo de tela azul desteñido que Miriam había enmarcado y guardaba junto a su cama. Nadie le había preguntado nunca qué era aquello. Y si se lo hubieran preguntado, Miriam no habría contado la verdad.
La energía de Infante, que no le había fallado en toda la mañana, comenzó a ceder cuando llegó en coche a la entrada de Edenwald. Las residencias de ancianos, por mucho que inventaran nombres refinados, no eran más que residencias de ancianos, y le ponían los pelos de punta. En lugar de girar a la derecha y meterse en el aparcamiento de la propia residencia, giró a la izquierda y se metió en el parking de la zona comercial, donde vio un restaurante de la cadena Friday. Estaba hambriento, era cerca de la una de la tarde. Tenía todo el derecho a sentirse hambriento a esa hora. Hacía años que no comía en un restaurante de esa cadena, pero las camareras llevaban el mismo uniforme de siempre, que les daba aspecto de árbitro de rugby, y que a él no le había gustado nunca. El árbitro, el que controla el tiempo y vigila que se cumplan las reglas: nunca le había hecho la menor gracia.
La carta contenía también muchos mensajes ambiguos, pues al lado de los platos con quesos de alto contenido en grasa y toda clase de cosas fritas también había muchos platos que se anunciaban como libres de grasas saturadas y demás productos de régimen. Su última mujer era una experta en el análisis de los alimentos y se los estudiaba para elegir con mucho cuidado, según el tipo de dieta que estuviera siguiendo en cada momento. Según las calorías, los hidratos, las grasas… siempre buscando algo que estuviera bendecido por algún santurrón de los regímenes de adelgazamiento.
«Hoy me porto bien», «Hoy me porto mal», decía la pobre Nancy, según los días. Lo único que Infante no echaba de menos de Nancy era toda esa interminable disección de lo que se llevaba a la boca. Un día le dijo que no tenía ni idea de qué era el mal, si creía de verdad que el mal era algo que se encontraba en los donuts.
Y pensando en todo eso dirigió una sonrisa a la camarera. No a la que estaba junto a su mesa, sino a la que se encontraba en la siguiente. Una sonrisa defensiva, de esas que dicen «sonrío por si acaso nos conocemos», pues le pareció una cara conocida, como si esa cola de caballo que arrancaba de lo alto de la cabeza le sonara de alguna cosa. Ella respondió con una sonrisa mecánica, sin mirarle a los ojos. Así que no, no la conocía. O tal vez -sería la primera vez que le pasaba- era ella la que ya no se acordaba de él.
Pagó la cuenta, decidió dejar el coche allí, y cruzó Fairmont Avenue para entrar en Edenwald. Había algo especial en el aspecto de esas residencias, algo que las delataba. No importaba que fuesen de las muy caras y lujosas, como aquélla, o que fuesen más bien un simple asilo para gente que estaba a un paso del hospital: todas olían a lo mismo, todas le estremecían. Con la calefacción demasiado alta, y frías al mismo tiempo, con aspecto de lugares demasiado cerrados y olor a desodorantes, a ambientadores que trataban de combatir el aroma a medicinas. Salas de espera para la muerte. Y cuanto más trataban de combatir esa realidad, como ocurría en esa residencia con todos esos folletos multicolores en la entrada -visita al museo, visita a la ópera, excursión a Nueva York-, más evidente se hacía. El padre de Infante pasó los últimos años de su vida en una residencia de Long Island, un sitio que no disimulaba su función y que prácticamente anunciaba a los que ingresaban: «Has venido aquí a morir. No tardes en hacerlo, por favor.» Al menos era una actitud honesta. Aunque, si podías permitirte el lujo de una residencia más lujosa, había que admitir que tenía alguna ventaja. Por ejemplo, que la familia no se sentía tan culpable.
Se detuvo ante la recepción, y se fijó en las mujeres que la atendían, todas tratando de averiguar si iba a ser uno de los visitantes que pasaban a menudo. También él se entretuvo en inspeccionarlas, pero no encontró nada notable en ellas.
– El señor Willoughby está en casa -dijo una recepcionista.
«Claro. ¿Dónde iba a encontrarse, si no? ¿Qué podía estar haciendo por ahí?», se preguntó Infante.
– Puedes tutearme. Los amigos me llaman Chet -dijo el hombre del jersey marrón. Parecía una prenda cara, quizá de cachemira.
Infante se había preparado para enfrentarse a una persona muy debilitada, un anciano, de modo que aquel hombre bien vestido y muy presentable le sorprendió. No había seguramente cumplido los setenta todavía, no era mucho mayor que Lenhardt, y parecía estar mucho más sano que el sargento. En algunos aspectos, seguro que más que el propio Infante.
– Gracias por haberme recibido aunque no haya anunciado mi visita.
– Has tenido suerte -contestó-. Suelo ir a jugar al golf a Elkridge los jueves por la tarde. Pero estos días de invierno tardío nos han obligado a dejarlo para la otra semana. ¿Es de Nueva York ese acento que me ha parecido notar?
– Algo queda aún. Bien poco, llevo doce años viviendo aquí y me lo han quitado a palos… Dentro de otros diez acabaré teniendo acento de Baltimore.
– Un acento de obreros, en efecto. Recuerda al cockney de los londinenses. Hay en esta ciudad familias que llevan cuatrocientos por aquí y no tienen en absoluto ese acento.
Superficialmente, aquel hombre le estaba diciendo una mamonada, subrayaba que su familia era adinerada y antigua, como remachando el clavo que había empezado a clavar mencionando el selecto club de golf.
Infante se preguntó si cuando era policía aquel tipo también subrayaba su pertenencia a las clases altas, si pretendía disfrutar de lo mejor de los dos mundos. Demostrar que era un poli, pero un poli que nunca permitía a sus colegas que se olvidaran de que no lo era por necesidad.
Suponiendo que su actitud hubiera sido ésa, la gente le habría odiado.
Willoughby se instaló en un sillón, el suyo de todos los días a juzgar por el lugar donde se encontraba la mancha de sudor que había dejado su pelo bien cortado. Infante se sentó en el sofá, un mueble comprado sin duda por alguna mujer: de color rosa e incómodo como un asiento en el puto infierno. Por otro lado, en cuanto cruzó el umbral del apartamento de su ex colega, Infante supo que hacía años que allí no vivía ninguna mujer. Estaba limpio y ordenado, pero denotaba una ausencia muy palpable. Ausencia de ciertos ruidos, de ciertos olores. Y los pequeños detalles, como la línea de grasa en el respaldo del sillón. Sabía cómo eran esas cosas por su propio piso de separado permanente. Enseguida podías deducir si había una mujer en la casa todos los días.
– Según nuestro registro, tienes en tu poder todo el archivo del caso Bethany. He venido a recuperarlo.
– ¿Que yo tengo en mi poder…? -Willoughby parecía confundido.
Infante se sorprendió, confió en que no fuese un caso de senilidad precoz, invisible a primera vista. Su aspecto era magnífico, pero tal vez se había ido a vivir a la residencia tan joven por culpa de algún problema mental. Sin embargo, pronto le disuadió de semejante idea la mirada astuta que lanzó mientras le preguntaba:
Читать дальше