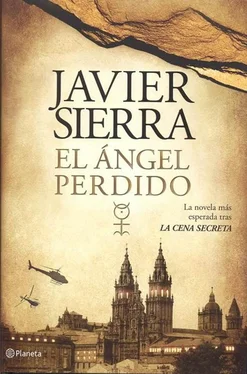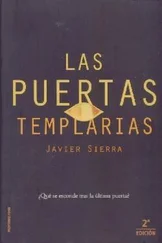– Si no me equivoco, señor, ésa es sólo una de las piedras que necesitamos.
Un brillo malévolo destelló en los ojos del enorme gorila que dirigía los designios del servicio de inteligencia más poderoso del planeta.
– Tiene usted razón, coronel -sonrió-. La buena noticia es que este documento desvela, sin querer, el paradero de la que falta.
– ¿De veras?
– Fíjese bien, por favor.
Michael Owen dirigió el mando a distancia hacia la pantalla y lo accionó. La figura demacrada de Martin Faber volvió a moverse como por arte de magia. Su mirada azul se había vuelto aún más acuosa, como si estuviera a punto de romper a llorar.
«Julia -susurró-. Tal vez no volvamos a vernos…»
«¿Julia?»
Al apreciar la mueca de satisfacción de su hombre más capacitado, el director de la Agencia Nacional de Seguridad sonrió. El vídeo no había terminado aún cuando su orden se coló en el cerebro de su mejor agente, ocupando el primer lugar de su lista de prioridades:
– Julia Álvarez -completó Owen la información que faltaba-. Encuentre a esa mujer, coronel. De inmediato.
Por alguna extraña razón me había hecho a la idea de que el día que muriese mi alma se despegaría del cuerpo e ingrávida ascendería hacia las alturas. Estaba convencida de que una vez allí, guiada por su irresistible fuerza de atracción, sería arrastrada hasta el rostro de Dios y podría mirarlo a los ojos. En ese momento lo comprendería todo. Mi lugar en el Universo. Mis orígenes. Mi destino. Y hasta por qué mi percepción de las cosas era tan… singular. Así me lo había explicado mi madre cuando le preguntaba por la muerte. E incluso el cura de mi parroquia. Ambos sabían cómo tranquilizar mi alma católica. La determinación con la que defendían todo lo que tuviera que ver con el más allá, la vida ultraterrena o las almas en pena era envidiable. Y ahora empezaba a saber por qué.
Aquella primera noche de noviembre yo, por supuesto, todavía no estaba muerta. En cambio, ésa era justo la visión que tenía frente a mí: un semblante gigantesco, sereno, unido a un cuerpo sedente de casi cinco metros de envergadura, había clavado sus ojos en los míos mientras revoloteaba a escasos palmos de sus mejillas.
– No se quede hasta muy tarde, rapaza.
Manuel Mira, responsable de la seguridad de la catedral de Santiago de Compostela, me sacó del aturdimiento gritándome desde el piso inferior. Se había pasado la tarde husmeando cómo instalaba el equipo de escalada frente al severísimo Cristo en Majestad del pórtico de la Gloria, en la fachada más occidental del templo, y ahora que su turno terminaba, debía de sentir remordimientos por dejarme allí sola, a merced de cuerdas y ganchos que él no entendía.
En realidad no tenía de qué preocuparse. Yo estaba en excelente forma física, contaba con experiencia sobrada en técnicas de montañismo y la alarma que monitorizaba esa parte de la catedral llevaba días chivándole que siempre dejaba mi andamio antes de la medianoche.
– No es bueno que trabaje en un lugar tan solitario.
El vigilante se lamentó en voz alta para que pudiera escucharle.
– Ande, Manuel. No pienso dejarme la piel aquí -repliqué con una sonrisa, sin perder de vista lo que estaba a punto de hacer.
– Usted verá, Julia. Si se cae o su arnés cede, nadie lo sabrá hasta mañana a las siete. Piénselo.
– Me arriesgaré. Esto no es el Everest. Ya lo sabe. ¡Y siempre llevo encima mi teléfono móvil!
– Lo sé, lo sé, claro que lo sé -rezongó-. Aun así, sea prudente. Buenas noches.
Manuel, que tendría veinticinco o treinta años más que yo y era padre de una muchacha de mi edad, se atusó la gorra dándome por imposible. Sabía que, mientras estuviese suspendida a la altura de un segundo piso, enfundada en mi mono de trabajo blanco, con el casco serigrafiado con el logotipo de la Fundación Barrié de la Maza, gafas de plástico, una diadema de leds alrededor del cráneo y un tubo de nylon conectado por un extremo a una PDA y por otro a una aguja de aleación clavada bajo el costado derecho del Cristo, era mejor no llevarme la contraria. El mío era un trabajo que requería pulso de cirujano y una concentración absoluta.
– Buenas noches -acepté, agradeciéndole su prudencia.
– Y tenga cuidado con las ánimas -añadió sin pizca de humor-. Hoy es noche de difuntos y siempre merodean por aquí. Les gusta este sitio.
Ni siquiera sonreí. Tenía en las manos un endoscopio de treinta mil euros diseñado en Suiza sólo para aquel trabajo. Los muertos, pese al recuerdo que acababa de tener, me quedaban algo lejos.
O quizá no.
Tras meses redactando informes sobre cómo conservar la obra maestra del románico, sabía que me encontraba a un paso de poder explicar el deterioro de uno de los conjuntos escultóricos más importantes del mundo. Un monumento que había conmovido a generaciones enteras, recordándoles que después de esta vida nos aguarda otra mejor. Qué importaba que fuera noche de difuntos. En el fondo era una coincidencia de lo más oportuna. Las imágenes que iba a analizar llevaban siglos recibiendo a los peregrinos del Camino de Santiago, la ruta religiosa más antigua y transitada de Europa, reavivando su fe y recordándoles que traspasar aquel umbral simbolizaba el final de su vida pecadora y el inicio de otra, más sublime. De ahí su nombre. Pórtico de la Gloria. Sus más de doscientas figuras eran, pues, auténticos inmortales. Un ejército ajeno al tiempo y a los miedos de los humanos. Y, sin embargo, desde el año 2000, una extraña enfermedad los estaba des- vitalizando. Isaías y Daniel, por ejemplo, se exfoliaban, a la vez que algunos de los músicos que tañían sus instrumentos poco más arriba amenazaban con desplomarse si no se lo impedíamos. Ángeles trompetistas, personajes del Génesis, pecadores y ajusticiados mostraban también signos preocupantes de ennegrecimiento. Por no hablar de la imparable decoloración de todo el conjunto.
Desde la época de las cruzadas ningún ser humano había examinado aquellas figuras tan de cerca ni tan a fondo como yo. La Fundación Barrié creía que estaban siendo atacadas por la humedad o por bacterias, pero yo no estaba tan segura. Por eso hacía horas extras cuando no había turistas mirándome ni peregrinos cuestionando que hubiéramos ocultado la obra maestra del Camino tras unos andamios casi opacos. Ni, claro, otros técnicos que pudieran cuestionar mis ideas.
Aunque yo tenía una razón más.
Una, a mi juicio, tan poderosa que no me había granjeado más que problemas.
Yo era la única del equipo que había crecido cerca de allí, en un pueblo de la costa da Morte, y sabía -o para ser más precisa, intuía- que existían motivos menos mundanos que líquenes o ácidos para que la piedra se estuviese echando a perder. A diferencia de mis colegas, no dejaba que mi formación científica me impidiera considerar alternativas menos convencionales. Cada vez que me ponía seria con ellos y recurría a conceptos como telurismo, fuerzas de la tierra o radiaciones, se me echaban encima y se reían de mí. «No hay estudios críticos sobre eso», rezongaban. Por suerte, no estaba sola en mi empeño. El deán de la catedral me apoyaba. Era un anciano cascarrabias al que, a diferencia de los demás, yo adoraba. Todos lo llamaban padre Fornés. Yo prefería quedarme con su nombre de pila, Benigno. Supongo que me divertía lo mucho que contrastaba aquel nombre con su carácter. Fue él, de hecho, quien siempre me defendió ante la Fundación y quien me animó a seguir.
«Tarde o temprano -decía-, los sacarás de su error.»
«Algún día», pensaba yo.
A eso de la una menos veinte, cuando llevaba ya un buen rato introduciendo el endoscopio en cada una de las nueve grietas cartografiadas por nuestro equipo, la PDA emitió tres pitidos agudos anunciando que ya estaba transmitiendo los primeros datos al ordenador que había instalado frente al pórtico. Suspiré aliviada. Si todo se desarrollaba como estaba previsto, al día siguiente la Universidad de Santiago procesaría mis datos en el Departamento de Mineralogía de la Facultad de Ciencias Geológicas y en cuestión de treinta y seis horas podríamos discutir los primeros resultados.
Читать дальше