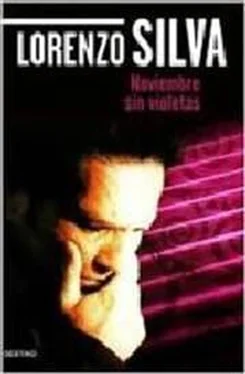Mientras conducía hacia la casa de Lucrecia, comprobé que aquel miserable vehículo que tanto había despreciado poseía alguna virtud. Era muy adecuado para esquivar y regatear en el tráfico de la ciudad, especialmente en aquella hora próxima al mediodía en que la circulación volvía a complicarse. Llegué al barrio en que vivía la hermana de Claudia demasiado pronto, poco antes de la una. Por relajado que fuera su horario de trabajo, aún tardaría en regresar. Aparqué a cierta distancia del edificio y concebí la apresurada idea de aguardarla en su piso. No fue difícil entrar en el portal, aprovechando la salida de uno de los vecinos, pero antes de tomar el ascensor advertí por pura casualidad la existencia de un contratiempo imprevisto, aunque previsible. Los pocos días que me separaban de nuestro primer encuentro no eran bastantes para que me costara reconocer al policía joven y calvo que había ido a buscarme a mi apartamento en compañía de otro de prominente barriga. Le vi de reojo, mientras se bajaba de un coche aparcado al otro lado de la calle. Entré en el ascensor con toda normalidad, maldiciendo la estupidez que me había llevado a cometer aquel error de principiante. Por aquel entonces todavía no tenía muy claro cómo me había localizado la policía a los dos días de llegar a Madrid, pero estaba perfectamente seguro de que aquello, de un modo u otro, tenía que ver con Lucrecia. La presencia del calvo en aquel inoportuno momento era del todo lógica y mi imprevisión imperdonable. Pulsé el botón del primer piso y en cuanto el ascensor se detuvo salí de él y monté la pistola. Me agazapé en el descansillo de la escalera y agucé el oído. Oí cómo se abría el portal y unos pasos, pero ninguna palabra. Venía solo, o tuve que apostar que venía solo. Bajé deprisa los escalones que me separaban de la planta baja y lo encontré ante el ascensor, esperando como un imbécil.
– Ni un solo ruido -amenacé, mientras le apuntaba entre los ojos.
Le empujé hasta un pequeño cuarto trastero, al fondo de un breve pasillo que arrancaba unos diez metros a la izquierda del ascensor. Antes de hacerle entrar, vi que podía cerrarse con un candado que alguien había dejado descuidadamente abierto y colgado del marco de la puerta. Después de entrar yo, entorné la hoja, de madera contrachapada y repintada con groseros brochazos. Mecánicamente, le ordené:
– Las manos altas, muchacho. Ponte de cara a esa pared y apóyalas en ella.
Le registré. Llevaba la placa y un nueve largo.
– Vaya trasto. ¿No había nada más incómodo?
El policía permanecía callado y quieto, como quien hubiera estudiado con aplicación cuál era la mejor conducta que se podía observar en circunstancias como aquéllas. Miré su documentación, buscando su nombre.
– Encantado de conocerle, inspector Ramírez. Dése la vuelta. Así, tranquilamente.
Me observó con interés y aparente aplomo, aunque era difícil tomar en serio aquel rostro de aspecto desvalido por la prematura alopecia.
– Supongo que no tengo que presentarme -dije.
– No, Galba, no tiene que hacerlo.
Su voz era de bajo, y no mala a nada que la educara, si es que no lo había hecho. La calva y la voz grave juntas eran demasiado para aquella cara de niño. A veces Dios usa de una minuciosa astucia para refutarnos. Otras veces prefiere mostrarse brutal. Comparando mi experiencia con lo que caprichosamente imaginaba de la suya no me sentí sobrado para compadecerle.
– No le diré que aparece en buen momento, inspector. Pero tenía ganas de hablar con usted. Hay un par de preguntas que deseo hacerle desde nuestro frustrado encuentro en mi apartamento.
– Me parece que la curiosidad es recíproca.
– Pero ahora soy yo quien pregunta. Tengo las armas.
– ¿Y qué es lo que quiere saber, Galba?
– Algo muy simple: ¿cómo me encontró? O mejor dicho: ¿cómo pensó que tenía que buscarme?
Ramírez sonrió con visible complacencia. Todavía era demasiado joven para considerar sus aciertos sin vanidad, estaba todavía más lejos de entenderlos como indeseables culminaciones parciales de un camino que nunca acaba siendo afortunado.
– El comienzo fue sólo su nombre de pila. Fue todo lo que nos facilitó Lucrecia Artola cuando la interrogamos después de la muerte de su hermana. Desde el primer momento me pareció que había cosas que sabía y no deseaba contarnos, pero mientras confirmaba o dejaba de confirmar aquella impresión, acepté que pudiera no recordar su apellido. Nuestra investigación empezó sin más datos acerca de usted, y he de admitir que poco pudimos hacer con aquello. Pablo Echevarría estaba bajo sospecha desde tiempo antes de su muerte y conocíamos a muchos de sus colaboradores, fijos o esporádicos. Curiosamente, no había ningún Juan. Nadie imaginaba que hubiera que retroceder diez años, a cuando Echevarría era un criminal novel, casi desconocido, y ninguno de los de la brigada se dedicaba todavía a estos asuntos.
– Usted debía estar entonces preocupado por su acné, por ejemplo. ¿Cómo se las arreglaron para retroceder tanto?
– Simple casualidad, o suerte, si prefiere llamarlo así. Había algo que podía hacerse mientras nuestras pesquisas en todos los demás frentes fracasaban estrepitosamente: vigilar a Lucrecia Artola. Puedo decir que fue iniciativa mía, y que no conté por cierto con el apoyo entusiasta de mis superiores. Mi intuición de que aquella mujer callaba algo no les parecía suficiente para desperdiciar demasiados medios en seguir esa posible pista. De modo que nos limitamos a un control mínimo, que podía hacerse sin mucho esfuerzo. Día tras día revisamos las hojas de visitas del servicio de seguridad del Ministerio, para averiguar quién había ido a verla. Además de eso, y actuando por mi cuenta, la seguí algunas tardes. Sorprendentemente fue lo primero lo que dio resultado. Un día apareció su nombre en la hoja de visitas. Un perfecto desconocido. Demasiado desconocido. Trabajaba en un sitio alejado de la civilización en el que no sabían demasiado de usted, aunque le consideraban en términos generales un buen tipo. Estaba en Madrid aprovechando unas vacaciones que tenía atrasadas. A su jefe le había extrañado que pidiera vacaciones, porque renunciaba sistemáticamente a ellas, como si no le interesaran. En cuanto colgué el teléfono me fui a los archivos y me remonté a diez años atrás: el tiempo que me habían dicho que llevaba en el balneario. No fue fácil, pero al fin apareció. Nunca le habían probado nada, incluso las sospechas que había habido sobre usted eran muy imprecisas. Lo único que constaba sin duda era su vinculación a Pablo Echevarría, otro joven a quien entonces tampoco se le acusaba de nada concreto. Por aquella época no eran más que dos posibilidades, entre muchas otras. Qué curioso es examinar los hechos a la luz de otros hechos posteriores.
– Curioso e insólito. Su oficio resulta muy emocionante.
– Puede creerme si le digo que esa noche me acosté a las cuatro y apenas pude conciliar el sueño. Ya se había dado orden de buscarle y me parecía inaceptable que le localizaran mientras yo dormía.
– El resto de la historia puedo imaginarlo. Tratasteis de encontrarme buscando entre las personas que se habían registrado en hoteles o apartamentos, pero no conseguisteis nada, porque para entonces yo ya disponía de una identidad falsa. Así que sometisteis a Lucrecia a vigilancia permanente y en cuanto me acerqué a ella tuvisteis mi rastro. Me seguisteis hasta el apartamento, y una vez que supisteis dónde me refugiaba pusisteis a un centinela frente al edificio mientras tú me acompañabas a distancia, para ver en qué ocupaba el tiempo. Y hubo suerte, porque en la primera de mis expediciones fui a comprar munición a un tipo del que debíais tener algunas referencias. Así que en cuanto volví al apartamento te uniste al centinela y os dispusisteis a detenerme. Por desgracia, el centinela no había sido muy disimulado y pude escaparme. Lo que no entiendo es por qué no me detuvisteis en cuanto disteis conmigo.
Читать дальше