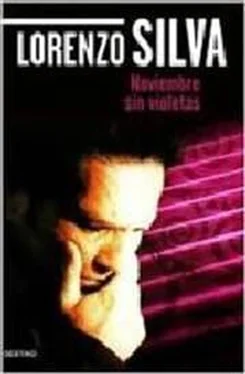Después de los primeros días en Lisboa remonté el curso del río hasta llegar a un pequeño pueblo que se extendía entre su orilla y unas colinas. Encontré al pie de éstas una casa apartada que estaba a punto de derrumbarse. Logré comprarla y la reconstruí. Al cabo de algún tiempo ingenié un modo de ganarme la vida. Asumí la identidad de uno de los dos DNI falsos que me quedaban y desde entonces he de arrostrar el nombre de Hipólito y un apellido irreproducible. Tuve una mujer portuguesa, pero ya hace treinta años que llegué y cinco que ella está enterrada en el pequeño cementerio blanco que hay junto a la curva del río.
He recordado minuciosamente lo que ocurrió porque dentro de no mucho tendré que morir. Tal vez no sea necesario, incluso he sostenido durante décadas que de nada servía difundir la verdad. Pero ahora que la vida se me acaba soy más débil y más sentimental. No querría que cuando encuentren el cuadro que hay en la habitación más secreta de mi casa, en la que sólo alumbra de vez en cuando la luz artificial que enciendo para contemplarlo, imaginen una historia diferente de la que lo hizo llegar allí. Puedo soportar que no entiendan lo que me ha unido a esa pálida mujer de oscuros cabellos, pero no que lo confundan con lo que nunca fue. De pronto siento la necesidad de que se sepa que de sus evanescentes rasgos y de su mirada diáfana he alimentado, tarde tras tarde, el preciso recuerdo de aquella efímera Inés que murió por designio imprudente de Pablo. Que mirando su cabellera densa he sabido que Inés era otra, pero no por ello he dejado de reconocer en la pintura el signo de los dioses que me reconcilia con mi hermano por encima de su crimen.
También necesito que Lucrecia y Claudia sean recordadas. Porque en ellas nos equivocamos, porque en una naufragó nuestra juventud y en otra nuestra madurez y al final, pese al error y al dolor, en ambas nos reunimos. Porque eran inadecuadas pero hermosas, cada una a su manera, y de este mundo en el que nada es propicio no puede amarse más que la belleza o el imposible.
He escrito para contar lo que pasó, pero no para acusar o arrepentirme. Nadie puede decir que lo que hice o hicieron otros estuvo mal hecho. Los actos se suceden y llaman los unos a los otros insondablemente, y someterlos a juicio, como a menudo los sometí mientras los presenciaba o ejecutaba o después de presenciarlos o ejecutarlos, es una grave inconsistencia. Cuanto he juzgado en estas páginas no es mi juicio presente, sino la memoria de lo que juzgué. Ahora me siento tan incapaz de condenar los actos dañinos de otros como autorizado a absolver los míos. No hay nada malo en hacer porque no hay otro modo de vivir. Quizá lo malo sea vivir, pero eso es irremediable.
Sin embargo, merece la pena escribir y contarlo todo para que conste que entendimos dónde hemos estado y dónde, por el contrario, habríamos debido estar. Durante estos años he recordado con frecuencia una tarde o el residuo de varias tardes de otoño, cuando Pablo y yo paseábamos juntos sobre las hojas caídas, antes de conocer a Claudia y todo cuanto habría de exiliarnos de nosotros mismos. En mi recuerdo hace viento y el cielo está teñido de un gris claro y uniforme, como corresponde a noviembre en Madrid. Llevamos abrigos oscuros y zapatos gruesos. Pablo fuma y yo, que no fumo todavía, masco sin deseo un chicle al que ya se le ha pasado el sabor. El aire revuelve nuestros cabellos aún abundantes.
Ninguno de los dos habla. Pablo se apoya en el tronco negruzco de un árbol y mira la tarde dando largas caladas a su cigarrillo. Yo miro cómo mira la tarde y de pronto lo veo todo. Veo la tarde, le veo a él y me veo a mí mismo viéndolos. Y sueño que sólo consentiremos en desear al ángel o demonio que sea capaz de vernos sin destruirlo, de dejarse observar sin arrebatárnoslo.
Pudo haber sido Inés, pero fue Claudia. No importa acusarla de lo que rompió, acusarnos de cómo lo permitimos. Ni siquiera importa no haber sido feliz. Lo que cuenta es haber terminado viviendo y muriendo aquí y haber acabado sabiendo darle nombre. Aquella tarde que pudo ser otra ha sido, hermano, un noviembre sin violetas.
Madrid – Getafe – Cala Llombards – Los Pocilios – Adeje – Londres
2 de febrero – 6 de diciembre 1991

Nació el 7 de junio de 1966 en Carabanchel, Madrid. Donde sigue viviendo en la actualidad. Estudió derecho en la Universidad Complutense y ejerció como abogado de empresa desde 1992 hasta 2002, tras pasar un año como auditor de cuentas y otros dos como asesor fiscal en una firma multinacional.
Desde que iniciara su dedicación a la literatura, allá por 1980, ha escrito relatos, algunos artículos y ensayos literarios, varios libros de poesía, una obra dramática (de muy ingenua factura), un libro de viajes, y dieciseis novelas, por las que es conocido principalmente. Su obra ha sido traducida al ruso, francés, alemán, italiano, griego, catalán y portugués.
Una de sus novelas, El alquimista impaciente ganó el Premio Nadal del año 2000. Esta novela es la segunda en la que aparecen los que quizá sean sus personajes más conocidos: La pareja de la Guardia Civil formada por el Sargento Bevilacqua y la cabo (en la última novela) Chamorro. Otra de sus obras, La flaqueza del bolchevique fue finalista del Premio Nadal 1997 y ha sido adaptada al cine por el director Manuel Martín Cuenca, y de la que el autor fue su guionista.
***