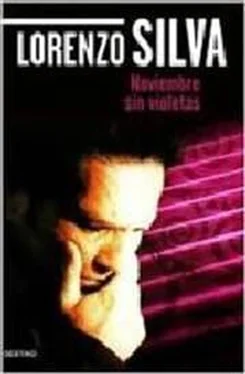– Me estás engañando.
– En absoluto. Vas a comprobarlo ahora mismo. Te voy a dejar el coche y te diré dónde puedes encontrarte con tu padre. No tienes más que coger el volante y correr hacia él. Yo me quedaré aquí.
– No puedo creerlo.
– No me gusta secuestrar muchachas. El trato que hemos hecho es un arreglo bueno para los dos. Tu padre te recupera a ti y yo no tengo que vigilarte. Y gracias al cuadro me aseguro de que él y yo seguiremos en contacto hasta que resolvamos nuestras discrepancias.
– ¿Qué cuadro?
– Pregúntaselo a él, cuando le veas. Me alegro de haberte conocido, Begoña. Me has dado más de lo que yo te he dado a ti. Ahora escúchame bien. Si has estado atenta durante el paseo que estuvimos dando antes por el polígono no te costará llegar al sitio que he acordado con tu padre.
Escuchó con asombro mis indicaciones, sin entender que aquello era la despedida. Antes de bajar del coche, le dije:
– Ve despacio y no te pongas nerviosa. Cuando llegues al cruce, si no está ya tu padre allí, paras el coche y le esperas. Sin miedo. No te sucederá nada. ¿Te pido un imposible si te pido que confíes en mí?
– Me parece que no tengo otro remedio.
– No pongas esa cara de cordero. Estás a salvo. Tú no tienes nada que ver con esto. Vamos, arranca.
Salí del coche y cerré de un portazo. Begoña me seguía mirando, sin decidirse. Di media vuelta y empecé a alejarme, calle abajo. A los diez o doce pasos oí el sonido del motor. No me volví para verla irse. Imaginé las dos luces rojas empequeñecerse hasta llegar a la intersección y allí, después de un instante de vacilación, torcer en dirección a la trampa. Pero no me sentía culpable, porque no le había mentido en nada decisivo, y Ramírez sabía a qué coche debía evitar que disparasen.
Todo podía fallar, pero tenía el presentimiento de que nada fallaría. No iba a hacer nada para cerciorarme; lo leería en los periódicos del día siguiente. Caminé hasta la carretera. Quería un coche grande, que corriera y en el que cupiera, por si acaso, un cilindro de metro y medio de largo. Mi corazón estaba melancólico, pero me sentía capaz de todo. Cuando vi aproximarse algo que podía servirme me coloqué en medio de la calzada. El coche frenó y me acerqué a la puerta del conductor con la pistola en la mano.
– Fuera.
Era una mujer de unos cincuenta años, que no opuso ninguna resistencia. Arrojé la pistola sobre el asiento del copiloto y ajusté sin prisa los retrovisores y la posición del asiento. Pocos minutos más tarde, mientras atravesaba el paisaje encantado de la ciudad anochecida, recé sin humildad para que me fuera dado encontrarme con Lucrecia.
Quiero que lo hagas tú
No había demasiado tráfico, así que atravesé la ciudad por el mismo centro. Recorrí a toda velocidad las amplias avenidas de mi memoria, sin tiempo ni inocencia para creer que eran o habían sido mi hogar. Pasé por Recoletos, bajé por el Paseo del Prado y torcí a la izquierda en Neptuno, dejando atrás la quieta soledad del dios marino y a la derecha la fachada Norte del museo. Superé los Jerónimos y bordeé el Retiro hasta su límite meridional, atisbando antes de rebasarlo una fugaz e irreal imagen nocturna de la calle que sube hacia el Ángel Caído. Temiendo que aquel trayecto hubiera perjudicado mi resolución y comprendiendo borrosamente que nunca más lo repetiría, aceleré hasta Atocha y desde allí me dejé ir hasta la autopista de circunvalación.
Mientras avanzaba junto al curso del río, negro y exiguo, empezó a sonar en la radio del coche la melodía inútil de una canción de moda. Atrapado en sus notas y en las de las que siguieron, nada encontré que me persuadiera de dominar el arte que mis manos deseaban ejecutar aquella noche. Era un advenedizo, un extranjero en la epopeya ciega y descabellada en que había desembocado mi existencia. Estaba desarmado, pese a mi vieja Astra y al nueve largo de Ramírez. Estoicamente pensé que la facilidad con que había despachado a Jáuregui no la tendría con Lucrecia. Podía entretenerme hasta el infinito calculando sus ventajas. Pero preferí parapetarme tras la alentadora suposición de que también a ella la había engañado Pablo.
Aquella suposición derivaba, sin excesiva inseguridad, del hecho incuestionable de que Pablo se había complacido en premeditar las acciones de todos al margen de la voluntad de cada uno. Aunque me faltaba desentrañar ciertos secretos relevantes de la trama, lo que conocía o presumía me bastaba para apostar que ni Claudia, ni el padre Francisco, ni Jáuregui, habían sospechado a qué conducían sus actos amañados por Pablo. Mucho menos lo había sospechado yo, pero en el límite no podía estar más que Lucrecia. Ella, a quien sin duda se le había confiado la parte más importante, era quien más extraordinariamente debía ignorar el por qué de sus maniobras. Ese era el estilo de Pablo, y también formaba parte de él el que ahora yo, el más desprevenido, pudiera afirmarlo con relativa desenvoltura. Sin embargo, esta única superioridad que detentaba sobre ella no era una victoria mía, sino un regalo envenenado de quien me había obligado a estar allí. Por momentos no sabía si podía aceptar alguna sensación o idea como propia, y no como el remoto efecto de cualquier instante de la febril predicción de aquel muerto.
Ya en las inmediaciones de la casa de Lucrecia recordé súbitamente que me buscaba la policía y que el edificio podía estar vigilado. Aquello no iba a detenerme, porque por encima de todo tenía que vérla, pero aconsejaba adoptar algunas precauciones. Aparqué lejos y me acerqué al bloque por la parte de atrás. Arriesgando más o menos mi integridad conseguí trepar a una terraza del primer piso, desde la que no me costó mucho pasar a la ventana de la escalera. Ya era noche cerrada y pude hacerlo sin ser visto. Tomé el ascensor y subí al piso de Lucrecia. Llamé al timbre. Si no estaba tendría que arreglármelas para forzar la puerta y esperarla dentro. Podía venir o no venir, porque hubiera huido o porque la hubiera detenido ya la policía. Si estaba, me abriría. No la imaginaba teniéndome miedo.
Oí unos pasos y al momento el ruido del cerrojo al descorrerse. Lucrecia llevaba una bata fina y unas sandalias abiertas. Tenía el pelo recogido y la cara pálida. Me miró con la calma de quien no tuviera nada que ver con lo que había ocurrido desde nuestro último encuentro.
– Has tardado en venir -dijo-. ¿Qué te ha entretenido?
– ¿Preguntas para que te responda o es sólo la rutina de fingir?
– Ven, luchemos dentro. Los vecinos son gente de poca imaginación.
Entré, sintiéndome medido de arriba abajo por su mirada impertinente. Al pasar junto a ella noté que olía a ducha reciente y a colonia fresca.
– Ha sido una tarde larga -explicó-. Si te asomas con disimulo a esa ventana podrás ver abajo un coche azul. Dentro hay dos policías. Llevan ahí desde las cuatro, más o menos. Este mediodía alguien encerró a un compañero suyo en el trastero que hay abajo, en el portal. Apenas me lo contaron me puse a vigilar la calle hasta que les vi hacer el relevo. Desde entonces no se han movido de ahí. ¿Cómo has conseguido pasar sin que se enteraran?
– Tenía demasiadas ganas de verte.
– Ya me estás viendo.
Se sentó en el sofá y cogió de la mesa una taza que estaba a medias. Tomó un par de sorbos, con la mirada perdida en el vacío. Tenía exactamente la misma forma que Claudia de juntar las rodillas al sentarse. Algo relacionado con el Liceo francés, deduje sin afán de acertar.
– Estaba tomando té -informó-. No tienes cara de tomar té, pero si quieres otra cosa tal vez pueda dártela.
– No te molestes por mí.
Читать дальше