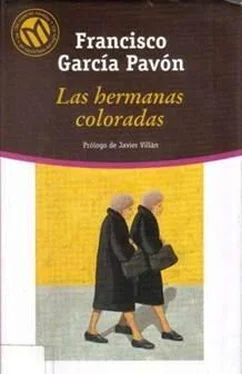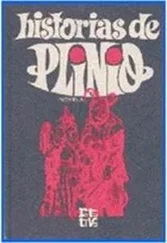– Pero las ausiones que usted dice, ¿eran de alegría, de tristeza… o de miedo? -preguntó Plinio.
– No lo puedo decir. No eran corrientes. Más bien de extrañeza, de mucha prisa.
– ¿Y fue larga la conversación?
– No, señor, muy corta… Así que colgaron el teléfono las oí corretear por el pasillo. Debieron ir al baño -por lo que luego vi-, a arreglarse a su alcoba, las dos a la vez, todo muy ligero. También oí que hablaban entre ellas, así, precipitadas. ¿Usted me entiende? Una media hora después, pasó la señorita Alicia al cuarto de costura y, sin casi mirarme, dejó la merienda cena y la paga sobre la mesa y me dijo: «Nos tenemos que ir en seguida a un negocio urgente -dijo la palabra «negocio», me acuerdo muy bien-; cuando termines, Dolores, si no hemos venido, apagas las luces y tiras de la puerta. Hasta el lunes». No me dieron tiempo a preguntar nada. Las dos, que la señorita María la esperaba en el pasillo, salieron a buen paso, cerraron la puerta del piso… y hasta ahora, que la Gertrudis me ha contado que no volvieron.
La Dolores dio por terminada su comunicación y quedó mirando con sus ojos descentrados a los alrededores de Plinio.
– ¿No oyó ningún nombre ni palabra que pudiera darle indicio de qué «negocio» trataban?
– No señor. Ya sabe usted que el teléfono queda en la otra parte del pasillo, tan largo. Normalmente no se oye ni que hablan. Esta vez, como lo hacían con tanto acelero y extrañeza, sí que oí lo que dije.
– Y ustedes que llevan tanto tiempo en la casa, ¿no tienen una idea de quién podría llamarlas para causarles tanto desasosiego?
– Dándole vueltas a la cabeza -dijo la Dolores- estamos desde hace una hora, mire usted. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser para armarles ese telele…? Porque conociéndolas, no crea usted que ellas se movían por cosa de nada. Que eran o son -Dios lo quiera- muy repensás y muy suyas para tomar determinación. Que no las mueve un pelo de aire, ni se echan a la calle por cualquier recadito. Desde luego. Debía ser un negocio muy superior el que les dijeron. Yo nunca las había visto tan nerviosas… Y cuando dieron las seis, como me quedé sin faena -siempre me estoy hasta las ocho-, me marché. Tampoco era raro que no hubieran vuelto. Y hasta hoy.
Llamaba la atención en la costurera, que cuando dejaba de hablar, se quedaba en la misma actitud que cuando hablaba. Mejor dicho, rompía a platicar y su semblante no alteraba el reposo aparte de aquel vibrar de labios que se dijo. Que los ojos seguían igual de desclavados, las manos tan quietas, la cabeza inclinadilla por tanto uso de costura y el cuerpo sin moverse; con ademán del que quiere levantarse del asiento, pero resulta que no se levanta.
Se hizo silencio. Plinio daba paseos fumeteando y moliendo el magín. Dolores en el borde del sofá, la Gertrudis con sus ojos de siempre, viva y el mohín rubricado, seguía los ires y venires del guardia, en espera de razón. Y como pasó un rato y no rompió, saltó ella:
– Si quiere usted le traigo una cervecilla, que nosotras nos vamos si no manda otra cosa.
– Andad con Dios, que yo me quedo un rato a esperar a don Lotario.
– ¿Le traigo la cerveza o no?
– No, que acabo de tomar café ahí al lado.
A eso de las dos llamó el veterinario y dijo que habían acabado muy ricamente el negocio del bidé, que ya se lo contarían de noche cómo quedaron. Lo llamaban desde Alcalá de Henares donde había ido con el Faraón a un negocio de sus vinos. Plinio quedó conforme, marchó al hotel, almorzó y después de charlar un rato con algunos paisanos en el saloncillo, ante la testigo francesa y silenciosa del perro pequinés, que ocupaba el mismo sillón de siempre, decidió echarse la siesta.
Se encontraba muy desanimado y cuando las cosas se ponen así, lo mejor es pasarse el borrador del sueño.
A la caída de la tarde se despertó confuso. No atinaba a saber dónde estaba. «¿Qué habitación era aquélla? ¿Qué pueblo? ¿Qué hacía allí?» El ruido de los coches lo regresó poco a poco el cerebro a Madrid, al Hotel Central, al caso de las hermanas coloradas. Se quedó un rato con la cabeza fija en la almohada y los ojos en las rendijas del balcón por donde entraban las últimas claridades de la tarde. Encendió un celta y quedó con él entre los labios y ambas manos entrelazadas bajo la nuca. Echó un vistazo a las mangas de su pijama azul, y sintió salirle una media sonrisa. «Tenía gracia, él, Manuel González, guardia municipal de Tomelloso, de la virula familia de "los Plinios", vestido con pijama. Era el primero de su generación que se encamaba así. Y todo por el dichoso viaje a Madrid. Por las hermanas Peláez. ¿Por qué creyó su hija que era necesario ponerse pijama para acostarse en Madrid?»
Se vistió despacio y bajó al recibidor. Echó un vistazo a los periódicos de la noche que había sobre una mesa. «Sin noticias de las desaparecidas hermanas Peláez», rezaba el titular de última página de uno de los diarios más esparavaneros. Y seguía: «Nos informan en la Dirección General de Seguridad que se continúa sin noticias del paradero de las señoritas Alicia y María Peláez, desaparecidas de su domicilio de Augusto Figueroa el pasado sábado, según informamos. Parece ser que se ha encargado especialmente del caso un famoso colaborador de la B.I.C. cuyo nombre no nos ha sido revelado. Se tiene, no obstante, la impresión de que las pistas que se siguen darán fruto inmediato».
Manuel quedó pensativo. Le había hecho gracia lo de «famoso colaborador de la B.I.C.». Qué contento se iba a poner don Lotario.
Tras el mostrador de recepción apareció don Eustasio, el dueño del Central, que mirándole sobre las lunetas le dijo a manera de saludo:
– Por cierto, Manuel, le llamaron por teléfono a eso de las seis.
– ¿Quién?
– No dio nombre. Preguntó por usted y al decirle que dormía, colgó.
– ¿Voz de hombre o de mujer?
– De hombre.
Dándose un paseo Alcalá arriba, volvió a la casa de Augusto Figueroa. Desde el portal vio que, como era frecuente, no había nadie en la portería. Abrió el buzón y entre varios folletos de propaganda y un aviso a las señoritas Peláez para que ocupasen una mesa petitoria en la iglesia de San José, encontró una carta en cuyo sobre se leía: «A los señores policías que intervienen en el caso de las hermanas Peláez». Plinio se caló las gafas y allí mismo, junto a la escalera, rasgó el sobre. Contenía una sola cuartilla de papel muy corriente y escrito con rotulador rojo: «Yo he raptado a las hermanas Peláez. Venganza. Nunca las encontraréis. Imbéciles. El Gato Montes». Plinio releyó el papel, hizo un gesto ambiguo, se lo guardó en el bolsillo y subió la escalera lentamente. Al abrir el piso vio con sorpresa que estaba encendida la luz del gabinete o cuarto de estar, que tenía puerta al mismo recibidor. Entró. No había nadie. Estaba totalmente seguro de que por la mañana no encendió aquella luz. Hacía un sol hermoso, y por la ventana, que daba a un corral almacén de materiales eléctricos, entraba mucha claridad. No, no encendió la luz. Si el día era bueno, en aquella habitación podía estarse con luz natural hasta bien entrada la tarde. Escuchó hacia el interior de la casa. Nada se oía. Lentamente, con los cinco sentidos en tensión, empezó a recorrerse el piso. En una casa tan grande era difícil reparar en cualquier detalle menudo… «¿Y con qué llave habían abierto el piso? Según la cuenta había tres: las que tenían cada una de las hermanas en su bolso respectivo y la que siempre dejaban en la portería, que ahora tenía él en su poder.» Plinio encendía luces mirando hacia todos lados con los ojos guiñados y todas las antenas de su pálpito bien desplegadas. No se atrevía a tocar nada. Cada mueble estaba en su sitio. Todos los cajones y puertas cerrados. Nada se notaba forzado. «Es raro -pensaba-, quien estuvo aquí sólo dejó el testimonio más visible: la luz de la habitación que está más a mano. Debió ser persona muy concentrada, atenta a algo muy concreto. Conocedora de la casa, de su orden, de su ritmo y de la situación en que quedó todo después de la intervención policiaca. ¿Con qué prisa o distracción marchó el visitante para olvidarse apagar aquella luz?» Plinio cayó en la cuenta de que debían haber venido ya bien andada la tarde, si no habría sido innecesario encender aquella luz. «¿Se cercioraron de mi ausencia con la llamada telefónica al hotel? ¿O lo que buscaban estaba en el gabinete? ¿Qué cosa importante podía haber en aquel sitio, de paso y sin escondites? Lo más probable es que fuese la primera habitación por donde pasó, o la última… El juego debía de estar entre los asiduos de la casa.» Por su memoria pasaron rápidamente los semblantes y nombres de todos los interrogados, de todos los próximos a las hermanas Peláez que él conocía… Y el texto del anónimo tontorrón firmado por «El Gato Montés…». Claro, que no era fácil. Así que salen en los periódicos estas noticias de raptos, robos y crímenes, en seguida llegan anónimos cretinos. Él lo sabía por larga experiencia. Sus autores son ladrones o criminales impotentes o en potencia, que se desfogan con cartitas sin firmar. Lo que sí tendría gracia es que aquel «caso» de aspecto simplón, doméstico, de dos hermanas solteronas, histeriquillas y tiernamente ridiculas según la cuenta, de pronto diese la cara con aquella misteriosa complicación y echase por tierra su concepto de las personas hasta ahora consultadas y conocidas… «Bueno, ¡puñeto!, ¿y por qué este accidente va a cargar el caso de misterio y quitarle el aire vecindón que me pareció tener desde el primer momento…? Pero caso vecindón, ¿por qué…? ¡Ay qué coño!, y qué lío me estoy haciendo… El que parezca casero por la clase de gente que lo rodea, no quiere decir que no haya intervenido, vaya usted a saber por qué, un sujeto retorcido…» Le llevaría el anónimo de «El Gato Montés» al comisario no fuese él a estar equivocado.
Читать дальше