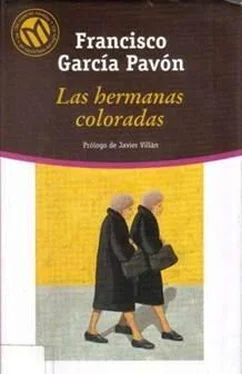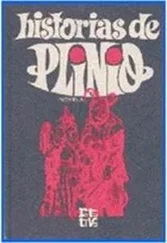Rezaba en la puerta que la casa tenía más de cien años. Por aquellas escaleras anchas y bajas, en tan largo tiempo, habrían subido legiones de muertos, de inquilinos ya del arrabal, del más allá de esta temporada. Subieron o bajaron pensarosos, el último día, mirando al suelo, con la mano casi transparente sobre el pasamanos. Carteros con bigotes, a cuestas el morral de los papeles; mujeres haldoneando con disnea, mocitas a lo Cañabate con tacones y huellas en los muslos de dedos menestrales, de dedos señoritos; militares. Señoras con la misa y la miseria, con el reclinatorio a rastras. Unos niños marineritos que se creyeron inmortales. Cubos de la basura isabelina, con hojas de La Flaca y La Gorda y oraciones milagrosas del padre Claret. Más de un siglo tenía aquel puente de madera. Ataúdes a hombros. Un pregón que rasgaba el portal cada sábado de 1898. La vuelta del teatro tantas veces y subida de los escalones canturreando la mejor canción del último sainete. Un abrazo precipitado en ese descansillo. Tal vez el inicio de un jadeo. Y tras los desconchones de la pintura del zócalo de la escalera, sobre un paño de humedad, renacían los viejos motivos modernistas que ya vio Plinio el primer día. Los viejos inquilinos no volverían, se los llevó la parca, pero sí volvían aquellos rosetones verde-rosas, pintados cuando el siglo moría ahogado para España en las aguas de Santiago de Cuba. En el campo se borran las huellas de los que vivieron, pero en las ciudades y en las casas, obra de los hombres, todo tiende a quedar, a estar bien hecho. Todo es cocción de recuerdos, de cosas idas, de melancolías tumbarias, de desecación de las carnes e inercia de los huesos. ¿Quién se acuerda en el campo de la muerte, de los idos? Las nuevas mieses, los pámpanos a estreno, el flamante mantillo de la tierra, las margaritas que deja cada noche la varia composición de las nubes, el aire que cambia de flecha, las recientes golondrinas, como los niños, olvidan pronto lo que pasó, lo que ha ocurrido y lo aparejan todo para la techa nueva. Pero ¡ay, viejo!, en las ciudades todo es molino de nostalgias, de testimonios temerosos, escaleras por donde tantos bajaron, camas con varias generaciones de partos y estirados, cortinas de Damasco que secaron tanta lágrima furtiva, armarios con ropillas de unos niños que fueron senadores y hoy calzan el cardo borriquero en el osario… Cada generación debía estrenar una ciudad, sin el polvo del fue, sin los bidés usados, sin el recuerdo de la muerte tan bien hecho y repetido, sin esa cuerda cotosa de seda roja que sirve para librar a los balcones de las cortinas. Que cada generación tuviese su ciudad sin cementerios, con todas las cosas flamantes, como chorros de oro; sin fotografías de bigotudos sonrientes, sin esos guardapelos de rubios cuya segura calavera es tiesto de raíces. Qué escalofrío cuando se encuentran en el fondo del arca unos calzoncillos largos, color telón de cine, con cintas y un zurcido pequeñito que le hizo la bisabuela. Las ciudades, los pueblos y las casas, como los campos, debían vestirse totalmente de limpio para cada generación. Sin esas estatuas de hombres de piedra o de bronce que pasan tanto frío, que las mean de noche, que les pintan bigotes y gritos inútiles de política y protesta. Sin museos llenos de fantasmas con golas -sí, señor, estamos conformes, que están muy bien pintados-, pero que nos meten por los cráteres de los ojos: la «imagen espantosa de la muerte», las rodadas de las galeras del pasado tan triste como ahora; la molienda de tantas miríadas de cuerpos, de ansias, de amores, de envidias, de cuernos, de entierros, de duelos, de pechos marchitos, de basura humana. Sin museos chorreando temblores de jóvenes lindísimas que sonríen desde hace cuatro siglos sobre la tela de la muerte del cuadro de la vida que fue, que se ha acabado, como nosotros: el sabio, el listo, el aparvado, la reculona, el jorobado, el que fusiló, el monje onanista, el que tuvo el pene sensacional, el de la mano de siete dedos, el santo que chupaba el aire intacto, la virgen del pueblo que murió sin jamás desapartar los muslos, la maestra fornicadora que obsequió con su papo a repúblicas de orteras. Museos con mascarillas de escayola de famosos hechas un minuto después de su último sorbo de aire. Tan prietas de cara, tan juntos los labios, con los ojos cerrados con alicates. Mascarillas hechas por señores escultores académicos, ya mascarillas en otros museos llenos de vitrinas, con polvo y cartas antiguas pidiendo prestado; y condecoraciones oxidadas y cintas como hojas secas. Museos con zapatillas de las grandes bailarinas, sedas arrugaditas, pasas, con las que bailó delante del rey, su majestad, muerto de merengue también en bálsamos y hueso entre los cuatro tabiques de su regio, magnífico y dorado panteón. Museos con retratos de bufones de culo muy bajo, de sonrisa de cacho de tierra y dientes forjados de azufre negruzco. Cuadros de batallas inútiles, de soldados que vocean por causas que Dios no recuerda. Batallas de muertos y caballos heridos, de espadas simplísimas, con crepúsculos de cuajaron, igualitos que los de ahora, sobre aquellos hombres tan raros con plumas y lanzas y males gálicos en sus chorras sucísimas por amores con mozas de risa, qué leche. O ese señor rey pintado en un cuadro, tan negro, tan pegado ferozmente a unas ideas-pasiones que ya son puro flato, mandanga podrida, verdín de los cantos. Reyes que murieron mordidos de gatos o a lavatibazos o a sangrías rarísimas, con vómitos pardos, con la barba sucia, con el pecho cubierto de falsas reliquias, con el culo viejo a la vista de los ojos tristes, de los rostros pálidos de los cortesanos. Jodiendas arcaicas pintadas en telas enormes, con disimulo y metáfora, de ojos perdidos y vientres de trigo y pechos que cantan romances antiguos. Pero no el pecado, ni espasmos, ni gritos rompiendo la noche, ni sexo caliente, ni sudor de axilas, sino muerte muerte. El pobre hombre siempre tiende al recuerdo, a hacer vivir lo que fue, para hacerse la ilusión de que así no se morirá del todo… Y conserva cuadros de bodegones con manzanas que se comió un gorrino del Renacimiento o asquerosas piezas de caza muertas, cuello abajo, color corteza de árboles. O perros mastines de hace muchos siglos, pero que no dan lástima, porque ellos no se ven en museos ni tienen cómodas antiguas con rabos de sus antepasados, ni les importa lo que son ni si hubo ayer. Son vidas perfectas, metidas entre el hocico y el rabo, siempre iguales, sin más allás metafísicos ni más acás futuriles. Como decía Braulio. Eso debían ser las vidas buenas, ser lo que se es, sin memorias ni esperanzas, resueltas en sí mismas, como cosa que se siente y no se piensa, que es sólo lo que está en uno aquí y ahora. Gozo y dolor que no se sabe cómo empezó ni cómo acabará. Eso sí que es vida, cabrones, eso sí que es estar al pairo de la mera naturaleza, sin el sombrón desde que naces del acabarse, de la finitud, mordiéndote los sesos y los caños del corazón desde que tienes aliento. Ese solo estar sin proyecciones sí que debe ser ricura verdadera.
Cuando Plinio llegó al piso, la Gertrudis tenía retenida a Dolores Arniches, la costurera. Estaba sentada junto a la mesa camilla. Era una mujer delgada, con gafas y la mirada sin norte. Apenas saludó. Se conformaba con navegar los ojos por una zona próxima al Plinio. Gertrudis explicó que Dolores cosía en la casa un día por semana. Y el ultimo que estuvo fue cuando desaparecieron las hermanas coloradas.
– Que le cuente, que le cuente ella.
Y la Dolores empezó a contar con voz de escolar que dice su tema, inmóviles manos y ojos, sin otra vibración que la de los labios finos, resecos, de corteza de pan.
– Pues sí, señor policía, vine como todos los días a eso de las once. Me dieron el desayuno como siempre en el cuarto de costura. Y me puse a mi labor. Ellas entraban, salían, me acompañaban a ratos, decían sus cosas. Llegó la hora de la comida y también como siempre…, ya vengo aquí hace veinte años, me sirvieron en el cuarto de la costura. Siempre como sola y luego, duermo un poquitín en el sofá. Ellas también se recostarían, aunque no las vi porque no me moví de mi sitio. Hasta que si serían las tres y media de la tarde cuando sonó el teléfono. Y ahí empezó la cosa. Desde mi sitio oí que lo cogía una de ellas, no sé cuál. Que dio unos gritos de sorpresa. Por la distancia no entendí lo que dijo. Sí sé que se puso en seguida la otra, la que fuese. Y también oí que hacía ausiones y preguntas que no me llegaban. Estuve tentada de asomarme al pasillo para oír algo, pero no me atreví.
Читать дальше