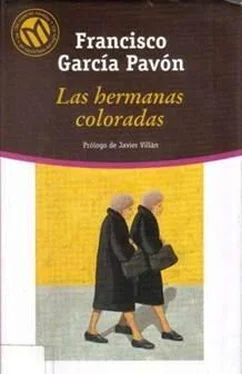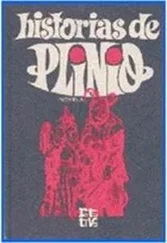– ¿Éstos son los libros que estudiáis vosotros, gavilla? -les dijo el Faraón señalando a las chicas más con la barriga que con el dedo.
– Venga, siéntese con nosotros.
– ¿Y os las sabéis ya bien sabías u os falta algo por estudiar?
Una de ellas que era altísima, muy rubia y más bien corpulenta, miraba al Faraón con cara entre de susto y gracia.
– Esta jara tiene mucho que aprender ¿eh, Junípero? No hay más que ver el columneo -dijo mirándole unos muslos descomunales que la minifalda permitía ver en toda su longitud.
Plinio, con un cigarro entre los labios, sonreía con timidez. Don Lotario, muy renovalío y sin quitarse el sombrero, parpadeaba inquieto, mirando a unas y a otras.
Pidieron más vino, y una de las chicas, delgada, con la nariz aguileña que resultó suiza, dijo que le trajesen cocochas.
– Cocochas, eso es precisamente lo que hay que pedir, señorita, cocochas. ¡Cocochas para todos! -gritó el Faraón al camarero.
– Cocochas -repitió la chica con cara infantil.
– Sí hija mía, cocochas te vamos a dar esta noche hasta que se te ponga el ombligo a semejante altura.
Todos reían lagrimosos con las desmesuras del Faraón. Y la suiza, daba palmas.
– Faraón, eres el tío más grande de La Mancha -le dijo Junípero López.
– ¿Farraón? -preguntó la tercera turista que era una francesa pequeña y rubiasca.
– Sí señorita, yo soy el Farrraón.
Y poniéndose en pie y arremangándose la chaquetilla sobre el trasero cubero empezó a bailar:
Soy de la tierra del farraón.
Entre éstas estaban cuando llegó una mujer ofreciendo claveles. El Faraón los compró todos y empezó a dejarlos caer sobre las chicas.
– Ha enloquecido del todo -dijo don Lotario a Plinio.
– Venga, claveles de España para la extranjería. Venga, pónselo ahí en la canal, que son más sosas que la calabaza -añadió entre dientes ofreciendo un clavel a Zoilo Cornejo.
Ya eran otra vez espectáculo. Todos se volvían a ver al gordo.
Las chicas se dejaron colocar los claveles donde el Faraón quiso, y comían cocochas y le daban al vino contentísimas y en confianza.
– Cuando salgamos de aquí os voy a enseñar la casa, que está ahí al lao, donde me desvirgaron por séptima vez -dijo el Faraón de pronto.
– Desvirgar… ¿qué es desvirgar? -dijo la alemana alta.
– Cococha, muchacha, no seas cococha…
A Serafín Martínez, el tercer estudiante, el calvo, de la pura risa se le salían los companajes por las comisuras. La francesa pequeña le dio unas manotadas en la espalda, aunque el hombre parecía más atento que a otras cosas a la topografía y complexión de la alemana grandota.
– ¿De qué andan ustedes por aquí? -preguntó Junípero en un alto de las risas.
– A descubrir el asesinato de Prim que todavía está en el alero -dijo el Faraón.
– ¿Tú también diquelas de poli, Faraón? -le preguntó Zoilo.
– Ca, yo vengo para las relaciones públicas. ¿Y a ti qué te pasa Serafín, que estás tan distraído? ¿Es que no te hace caso esta coco- cha tan bien armada?
Serafín bajó los ojos con sonrisa a medias y la alemana miró a unos y a otros sin comprender.
– No hombre, no -dijo Junípero- si se le da como Dios, está triste porque al llegar ahora a su residencia, que es una de las mejores de Madrid, se ha encontrado con una falta muy triste.
– ¿Pues qué te ha pasao, hijo mío? -le preguntó el Faraón simulando seriedad.
Serafín se rio bajando los ojos.
– Cosas de éste -dijo al fin.
– A ver, a ver, explícate.
– Pues na' -aclaró Junípero que estaba deseándolo- que la gobernanta de la residencia, que es más antigua que andar palante, ha conseguido del director, que también debe ser godo puro, que quiten los bidés del cuarto de baño de cada habitación.
– ¿Que quiten los bidés? -preguntó el Faraón con cómica exageración.
Serafín asintió con la cabeza.
– ¿Y por qué? ¿Qué pecado han cometido vuestros culos?
Todos, incluso ellas, empezaron a reír.
– Venga ¿por qué?
– No nos han dado explicaciones.
– Y este pobre, que es tan cuidadoso de las bajuras del cuerpo -glosó Junípero- pues que está muy disgustao.
– Y con razón -dijo el corredor de vinos con mucho aparato.
– Deben creer que esa guitarra sólo la usan los pecadores…
– Es que en este país -continuó el Faraón- todo lo que va de medio cuerpo pa' abajo está muy mal visto… Oye, se me está ocurriendo una cosa. ¿El director y esa señora que gobierna la residencia conocen a tu padre?
– No… -dijo Serafín con espectación.
– Fenómeno, te digo que fenómeno… Si para estas cosas yo soy un genio. Ya lo saben bien Manuel y don Lotario…
– Pero, bueno… ¿qué piensa usted? -se arriesgó Serafín.
– Chitón, macho. Secreto de estado.
– No jorobes, que tú eres capaz de armar una zapatiesta por lucirte y si me largan de la residencia, mi padre me quita de estudiar y me mete en la bodega.
– Que no hombre, que no. Que yo, si bien es verdad que busco el lucimiento, siempre es sin deterioro del embromado.
– Que no me fío, Faraón.
– Tú tranquilo. Palabra de honor que todo saldrá como el arroz con leche.
– Antonio, Antonio -le reconvino Plinio- que todos te conocemos.
– Porque me conocéis, precisamente, debéis saber que habrá regocijo general, sin quebranto para Serafín ni para nadie.
Comiendo chuletillas asadas e intentando que Antonio el Faraón contara su proyecto, entre risas y recuerdos de su biografía de bromista, cuya culminación está cronicada en El reinado de Witiza, estuvieron hasta la media noche, en que Plinio y don Lotario marcharon al hotel y el Faraón siguió con los estudiantes por el barrio del vino.
Acostumbrados a desayunar de pie en la buñolería de la Rocío, no se avenían a hacerlo en eI comedor del hotel. Don Lotario se lo adivinó a Plinio eI segundo día de hospedaje y le propuso ir a Riesgo. Allí, de pie ante la barra, aunque por la elegancia no había comparación con eI mostrador de la Rocío, eI desayuno tenía otro compás… Plinio incluso tuvo eI imposible presentimiento, cuando estaba con los churros entre las manos, de que se presentase Maleza a dar aviso de un nuevo caso más movidito que eI de las hermanas coloradas. Como en Tomelloso, tomaban churros, unos churros bastante asépticos, pero churros al fin. Allí mismo encendieron eI faria y fumeteando miraban a unos y a otros como en espera de que alguien los saludase. No había caso. La gente pasaba delante de ellos como si fuesen muebles. La misma camarera les sirvió sin mirarlos. Don Lotario sentía ganas de pedir a voces: «un buenos días, por Dios», «un qué tal se ha descansado, por la Virgen». Llegó un momento en eI que tenían detrás una fila de gente esperando que acabasen aquellos cachazudos. Ellos chupaban del puro mirando al infinito y dándole al café su copero. Y los de atrás, venga de mirarlos impacientes, con sus trajes iguales, con sus relojes de pulsera, con sus caras de empleados que aparentaban prisa. Por fin, al darse cuenta de aquella molesta espera, se miraron los dos de Tomelloso con cara de culpa, pagaron y marcharon sin decir palabra. Echaron calle de Alcalá arriba.
En la puerta de la casa de las Peláez encontraron a la Gertrudis:
– Pues na', que he venío por si necesitaban alguna cosa.
– Sube y limpia un poco.
La Gertrudis empezó a trapear de mala manera y Plinio sentado junto a la camilla del gabinete hojeaba eI cuadernillo de direcciones telefónicas… Más que hojearlo, con las gafas a media nariz y eI puro entre los dientes, parecía olfatearlo en busca del número o el nombre que oliese a clave.
Читать дальше