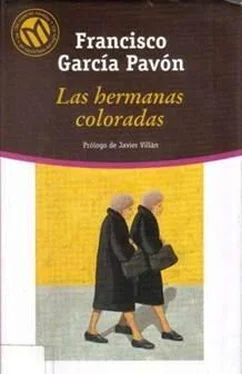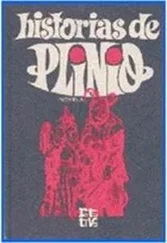– Explíqueme, por favor.
– Fue el novio de María con gran disgusto de todos. No es que fuese mala persona. Dios me libre, pero a los padres… y a mí, nos sentó fatal.
– ¿Por qué?
– Cosas de entonces. Era de la cáscara amarga. Usted me entiende.
– Pero qué, ¿comunista, anarquista?
– No, republicano a secas. Tal vez un poco radical. De Martínez Barrios o Azaña. Poca cosa, pero ya sabe usted, entonces de Gil Robles hacia la izquierda todos eran del mismo corte. No iba a misa, votó a las izquierdas en febrero del treinta y seis, y se fue de oficial con los rojos.
– ¿Qué profesión tenía?
– Veterinario. Un veterinario republicano. El colmo.
– Hombre -saltó don Lotario-, ¿y por qué los veterinarios no podemos ser republicanos?
– No sé, porque los veterinarios y los boticarios siempre me parecieron gente de orden.
– ¿Y qué pasó de él? -cortó Plinio.
– No se sabe. A la familia Peláez le cogió la guerra en San Sebastián y él se quedó en Madrid. No volvieron a tener noticias.
– ¿Y la familia de él?
– Su padre era militar… republicano también y desapareció al acabar la guerra. La madre murió y un hermano creo que está en México.
– Entiendo.
– Pero María estuvo muy colada. Y proyectaban casarse el mismo año treinta y seis. Era buen chico. Y un infeliz como todos los republicanos, las cosas como son. Pero ya sabe usted. En un hogar tradicional, a la española, un republicano, por bueno que sea, siempre es una monserga… Conmigo no se metía nunca, ésa es la verdad. Se conformaba con no ir a misa y me estrechaba la mano sin más ceremonia. Yo le hice algunas recomendaciones y él no las tomaba a mal. Me oía con mucha educación, pero en cuanto me descuidaba, desviaba el tema… Pero, en fin, esto del novio es agua pasada y no creo que tenga que ver con el caso.
– Desde luego.
– Yo pensé si las habrían robado para pedir un rescate por ellas. Como son ricotas. Pero nadie ha pedido nada… Si aquella tarde antes de salir de casa hubieran tenido alguna duda me habrían consultado. Por la mañana las vi en la iglesia y charlamos un rato. Iban tan contentas como siempre… Y tan relimpias.
Plinio y don Lotario se miraron como si no viniese a cuento aquello de afirmar el cura la relimpiez de las Peláez. El cura, tal vez también sorprendido por la colocación de su adjetivo, quedó mirándolos muy serio bajo los párpados rendijeros.
Al fin reaccionó y dijo:
– Es que son las mujeres más aseadas que he visto en mi vida. Lucha que te lucha contra el polvo, las manchas y el desorden. Todo en aquel piso siempre parecía nuevo y recién puesto. ¿No se han fijado ustedes? Y eso que lo han visto después de varios días de abandono… Tan limpias eran por fuera como por dentro -casi suspiró.
Plinio sacó la cajetilla de caldo con cara de desánimo. Estaba visto que el cura no daba más luces. Liaron todos. Hubo un largo silencio. El Jefe de vez en cuando se llevaba la mano a la corbata como para cerciorarse de que estaba allí. Acostumbrado al uniforme ceñido, se encontraba demasiado suelto.
Uno de los hombres de la tertulia de la mesa próxima, que llevaba sortija verde y sombrero del mismo calor, decía:
– Fíjate, toda la vida creyendo que tenía acidez de estómago y ayer voy al médico, al mejor de Madrid, y toma del frasco, me dice que no, que lo que tengo es falta de ácidos. Y que beba coñac y coma picante… Después de estar quince años haciendo el franciscano. Mil setecientas pesetas me cobró el andova. Eso son oficios y lo demás gachamiga. Mil setecientas pesetas por decirme que beba coñac.
– Me estoy acordando ahora de una cosa -dijo el cura de pronto, al tiempo que se pasaba los dedos por los párpados perezosos-. Pero vamos, que tampoco se me alcanza que pueda haber influido en este percance… Hace unos años ellas quisieron adoptar un niño. Es natural. El ansia de maternidad, ya se sabe.
– Claro, no se iban a conformar con el feto Norbertito toda la vida -salió de pronto don Lotario con humor inoportuno.
El cura lo miró sin comprender del todo. Plinio se contuvo la risa a duras penas. Don Lotario quedó confuso y don Jacinto continuó como si quisiera olvidar aquel despropósito.
– Anduvieron, mejor dicho, anduvimos en tratos con el Hospicio, pero estaba todo tan complicado, hacían falta tantos requisitos, que desistieron. Después entraron en relación para quedarse con cierta niña que había tenido una de la Solana con su suegro.
– ¿Cómo con su suegro? -volvió a cortar don Lotario que no se hacía de sí aquella tarde.
– Sí señor, con su suegro. Las cosas de la vida. Se le murió el marido muy joven y la infeliz hizo coyunda con el suegro. Claro, como ella tiene otros hijos que le dejó el marido, y el suegro sigue viviendo en la casa, pensó ceder al hijito. Pero quería demasiado dinero y unas condiciones muy particulares. No pueden imaginarse lo orgulloso que el hombre estaba de su hazaña. Menudo sinvergüenza.
– Qué cosa. Ser uno hijo de su abuelo -soliqueó don Lotario.
– Después no intentaron más gestiones -continuó, sin hacerle maldita gracia el chiste del veterinario-. Pero tampoco creo que tenga esto nada que ver con el caso.
Plinio encogió los hombros y añadió con pereza:
– Eso nunca se sabe. ¿Conoce usted la dirección de esa gente?
– Sólo recuerdo que viven por Caño Roto. Además su primo lo sabe.
– ¿Su primo?
– Sí, su primo, José María Peláez, que viene a ser su administrador y las asesora en cosas de banco, acciones y eso.
– ¿Es hombre de negocios?
– En parte sí. Más bien rentista y sobre todo filatélico. Lo quieren mucho y les lleva todo muy bien. Estaba en París. Llega esta tarde. Pensaba estar más tiempo, pero en vista de la desaparición de las primas le avisé para que lo dejase todo. Luego de estar con ustedes pensaba ir a su casa.
– Le acompañaremos -dijo Plinio con decisión.
– Muy bien.
Plinio se levantó y fue hacia los servicios. Pasado el tabladillo de la orquesta, a la izquierda, había una especie de salón mal alumbrado. En algunas mesas se veían hombres con la cara rodeada de periódico o mirando el menear de la cucharilla en el café. Parecían algunos de ellos solitarios de clases pasivas, con los ojos entornados, el pelo blanco y polvo de caspa en las telas. Allí estaban respirando semitiniebla y humo, dejando los últimos recuelos de su vida. Uno de ellos, como si oyese el canto de un pájaro sonado, miraba al techo con los ojos transidos, transidos como santo de cuadro de alcoba. A lo mejor, una fábula de su infancia, un arrebato de su juventud, o la misma noche de bodas creía ver proyectadas en aquel techo raso color miel. Sobre la cabeza de otro subían unas volutas de humo en forma de coliflores que hacían una pesadísima rotación. Allí debían estar los que no tenían tertulia ni amigos, los que huían del recuadro de luz de las ventanas, lo meditamodorros, los que preferían pensar en los rabos más lucidos de su biografía. Otro caballero dormitaba medio escurrido en el diván, mientras un niño pequeño a su lado se había encasquetado un sombrero marrón, y quieto, se entretenía en oler la parte que le caía sobre las narices. Había colillas de cigarros por todos sitios que parecían moverse como saltamontes disimulados. Amontonadas en los rincones, sombras como hombres arrugados; y, sentados en los divanes, hombres con hechura de sombras. Plinio recordó el «cuarto de los espíritus» de la casa de las Peláez.
Entre tanto, don Lotario no sabía qué hablar con el confesor don Jacinto Amat. Se veía claro que el clérigo no disimulaba su adversión por el albéitar. Éste miraba a la calle con obstinación. El cura sacó el breviario en demostración de ausencia. Don Lotario, al verlo de reojo, se le hinchó la nariz y empezó a canturrear el himno de Riego. Don Jacinto hizo como que no lo oía y le echó un cuarto de espalda.
Читать дальше