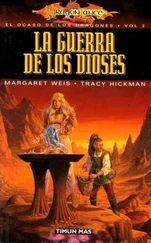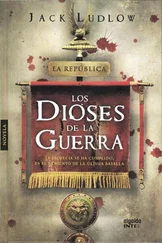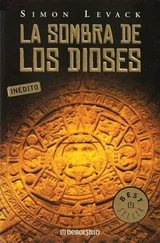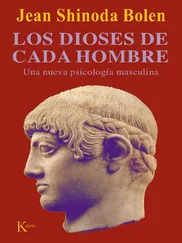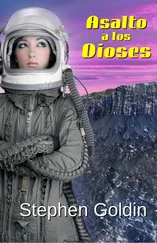En suma, recapitula Tarimán con cierta melancolía, los dioses son unos cobardes. Al hacerlo se toca la pierna coja, siempre dolorida, un pequeño recordatorio de que él no renuncia del todo a su antigua naturaleza y conserva al menos un ápice de valor.
Y de curiosidad.
Anfiún sigue aporreando con manos y piernas el suelo, girando sobre sí como un trompo. A esa velocidad parece más bien una araña, pues sus brazos y sus piernas se mueven tan rápido que dejan imágenes fantasmales en el aire.
– ¿Quién es el dueño del rayo y el amo del trueno?
– ¡Tú, Manígulat!
– ¿Quién es el soberano del fuego celeste?
– ¡Tú, Manígulat!
– ¡Vais a comprobarlo!
Otra vez el suelo se hace transparente, salvo un círculo blanco que rodea a Anfiún y en el que éste sigue prisionero de aquel ataque de epilepsia que podría llamarse con justicia «mal sagrado», ya que afecta a todo un dios.
Bajo ellos vuelve a verse Tramórea, moviéndose lentamente, pues toda la sala de control gira para proporcionar gravedad artificial a los dioses. Pero Manígulat no se conforma con aquel panorama, y ordena que las paredes también se conviertan en cristal.
Es como si flotaran en el espacio.
Desentendiéndose de Anfiún, que sigue sufriendo convulsiones, Manígulat hace otro gesto. Un sector del suelo se convierte en una gran lupa, centrada en la parte noroeste del continente de Tramórea. La imagen lejana muestra ahora un plano más cercano. Una fortaleza aislada en una llanura. Y bajo ella, como hormigas, combaten dos ejércitos de humanos. Un espectáculo que solía entretener mucho a los Yúgaroi y del que se han visto privados durante mil años.
Salvo Tarimán. Por eso él conoce el nombre de aquella fortaleza.
Mígranz.
Durante una semana no se produjeron grandes cambios en el asedio de Mígranz, salvo que las provisiones de ambos bandos menguaban con cada jornada.
En aquellos días, el heraldo subió y bajó varias veces entre el campamento de los Trisios y la fortaleza de la Horda. Las amenazas de Ilam- Jayn sonaban más aterradoras en cada ocasión -violar a todas las mujeres, después también a los niños, obligar a las madres a comerse los intestinos de sus hijos, cocer en agua hirviendo a los prisioneros, verterles metal fundido por todos los orificios del cuerpo-. A cambio, el general Trekos respondía con baladronadas cada vez menos creíbles.
Uno de los mensajes que el heraldo llevó a Ilam-Jayn de parte de la Horda sonaba más o menos así:
«Temblad, Trisios. Nuestros hermanos Invictos, después de aniquilar a un ejército mucho más numeroso que el vuestro y conquistar un fabuloso botín, retornan a su hogar de Mígranz, y su general, el grandísimo Tahedorán Kratos May, no se tomará a bien que hayáis asediado su fortaleza. Retiraos ahora que aún estáis a tiempo o pagad las consecuencias. Ni el nombre del pueblo Trisio quedará para el recuerdo.»
Los Trisios ignoraban refinamientos tales como la cartografía. Las regiones que pudiera haber al sur de Mígranz eran para ellos algo tan ignoto como el mar de los Sueños o la superficie de las tres lunas, de modo que bien podían creer que Kratos y los Invictos eran capaces de regresar en unos pocos días. Cuando el heraldo transmitió aquel mensaje en la yurta de Ilam-Jayn, expurgándolo de referencias a la halitosis provocada por beber leche de yegua fermentada y de epítetos como «piojoso», «inculto» o «sanguinario», observó que el caudillo de los Trisios fruncía el ceño con cierta preocupación.
– Kratos May es un gran guerrero. Cuando vino a las llanuras de Trisia, cazamos uros juntos. No quisiera hacer la guerra contra él.
El heraldo había esperado pacientemente. Aunque era obvio que la última frase de Ilam-Jayn pedía a gritos un «pero», el heraldo esperó con paciencia. No era apropiado que un simple intermediario como él completara las frases de un caudillo.
– Pero -prosiguió el Trisio, jugueteando con el collar confeccionado con muelas de enemigos-, mi pueblo sufre necesidad. Aunque bebí la sangre del uro y la leche de la yegua con Kratos como si fuera mi hermano, él gobierna un pueblo de carneros. Si llega aquí y nos guerrea, que así sea.
El heraldo asintió. Sabía que, en el harto improbable caso de que Kratos hubiera accedido a la petición de auxilio, habría tardado meses en llegar. Mucho más tiempo del que les quedaba a los defensores de Mígranz.
Para convencer a los Trisios de lo contrario, los asediados habían arrojado por las murallas veinte sacos de harina y cinco toneles de cerveza, y también habían volcado un carro entero cargado de manzanas. Pretendían demostrar así que les quedaban víveres suficientes para resistir hasta que les llegara la ayuda del grueso de la Horda. Con un poco de suerte, razonaban, los Trisios, que eran de natural inquieto, se aburrirían del cerco y seguirían camino hacia el sur en busca de presas más fáciles.
El problema era que así, aparte de malgastar alimentos, no conseguían sino despertar la codicia de los bárbaros.
– Mejor será confesar que apenas nos queda comida -sugirió un capitán en una de las reuniones del reducido estado mayor de la Horda-. Así comprenderán que no merece la pena el esfuerzo de asediar esta ciudad.
– O, por el contrario, pensarán que pronto nos rendiremos por falta de fuerzas, y que al menos pueden apoderarse de nuestros tesoros -dijo Trekos-. No, nuestra única posibilidad es que abandonen ahora mismo. Al menos, si se marchan podremos recoger las provisiones que nos quedan y dirigirnos al oeste para pedir refugio en Áinar.
De modo que asediados y asediadores se hallaban en un callejón sin salida, y conforme transcurrían los días la situación empeoraba para ambos bandos. El heraldo, como mensajero imparcial, intentaba observarlo todo con una distante ecuanimidad. Le desagradaban la destrucción y la barbarie, los estragos del hambre y la enfermedad. Pero desde hacía mucho tiempo se había fabricado una coraza interior, una malla de anillos tan finos que no dejaba pasar ningún sentimiento. Cuando podía, hacía lo posible por evitar el sufrimiento ajeno. Pero muchas veces no estaba en su mano aliviar los males de los demás, y en otras ocasiones había comprobado que una acción bienintencionada acarreaba consecuencias imprevistas y negativas. Era mejor limitarse a transmitir los mensajes, puesto que las soluciones que él podía proponer a cualquier de ambos bandos se basaban en su propia lógica. Y había comprobado para su pesar que ni la lógica ni la inteligencia eran los principales motores de la conducta humana.
Pero el 10 de Bildanil todo cambió. Al amanecer los sitiados recibieron señales esperanzadoras que se confirmaron durante el día, y por la tarde sus ilusiones empezaron a desmoronarse para de nuevo remontar el vuelo en un momento glorioso y fulgurante.
Y, con la misma rapidez, todo terminó en un desastre inconcebible.
De los cayanes que el general Trekos había enviado pidiendo ayuda a Áinar no se había sabido nada. Pero al amanecer del día 10, se oyeron primero trompetas y luego campanas por todo Mígranz. Sin desayunar, pues magro desayuno habrían tomado en cualquier caso, los defensores de la fortaleza acudieron a las murallas pensando que los Trisios se habían decidido a atacar con las primeras luces.
Fueron los que hacían guardia en el sector occidental quienes descubrieron que las campanas no tocaban a rebato, sino que tañían en señal de júbilo. A lo lejos, pero a este lado del río Trekos, se divisaban tres grandes polvaredas y otras tantas líneas oscuras y muy alargadas que sólo podían significar una cosa: un ejército Ainari avanzando en su habitual triple línea de marcha.
Quiso la suerte que el heraldo estuviera aquella mañana en la fortaleza y
Читать дальше