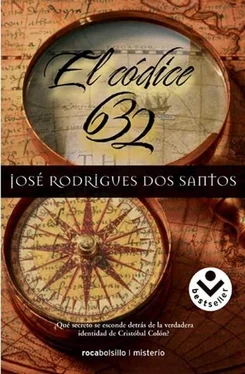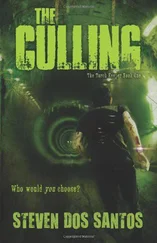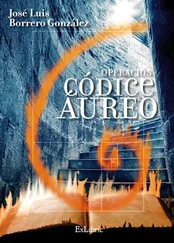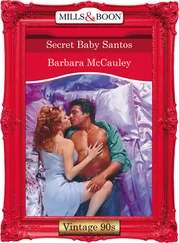Se había rendido a los encantos de la sueca para escapar a la complicada tela de sus innúmeras dificultades. La ilusión funcionó; por lo menos en algunos momentos. Pero ahora veía que los problemas no habían desaparecido nunca de verdad, sólo se habían camuflado con el fulgor deslumbrante de la relación embriagadora con Lena. Se sentía como un conejo paralizado por los faros de un automóvil; permanecía estático en medio de la carretera, fascinado por aquel brillo asombroso, maravillado por los centelleantes focos de luz que despuntaban por el manto pardusco de la noche, olvidando que, por detrás de la bella llamarada luminosa, surgiendo disimuladamente de la tiniebla oscura, asomaba un bulto invisible, enorme y furtivo, tremendo y amenazador, que saltaría de la sombra como un felino y lo aplastaría en el asfalto. Ésa era, al fin y al cabo, la terrible elección que tenía frente a sí. ¿Querría él ser aplastado por ese bulto escondido? ¿Sería capaz de ver más allá del brillo deslumbrante de los faros? ¿Lograría romper el peligroso hechizo que lo hipnotizaba en medio de la carretera?
Miró a Constanza. Su mujer dormía aferrada a la almohada, con aspecto inocente, la expresión frágil, los cabellos dibujando rizos sobre la almohada y la sábana. Suspiró. Tal vez, pensó, el adulterio tenía menos que ver con Lena que consigo mismo; era quizá algo que hablaba más acerca de su forma de ser, de los miedos que lo dominaban, de las expectativas que alimentaba, de la forma en que administraba los conflictos y encaraba los problemas de su vida. Constanza era la fuente de ansiedad, el rostro de las dificultades de las que pretendía huir; Lena representaba la concha protectora, el anhelado billete que prometía arrancarlo de aquel turbulento mar de obstáculos y soltarlo en las vastas planicies de la libertad. Pero, ahora tomaba conciencia, ese billete, en resumidas cuentas, no lo llevaría a lugar alguno, no lo transportaría al destino que él suponía, porque la verdad era que tal destino no existía, por lo menos no para él; si se embarcase en aquel viaje, se descubriría en otro apeadero, acaso más complicado, aún con los viejos problemas y además con nuevas contrariedades.
Pasó los dedos por los rizos del cabello de Constanza, jugando distraídamente con ellos. Sintió su respiración suave y admiró el espíritu con que la mujer enfrentaba las dificultades ante las cuales él claudicaba. Acariciando las líneas de su rostro, sintiendo su piel cálida y suave, imaginó que disponía de dos billetes en la mano, uno para quedarse, el otro para partir, y tendría que tomar una decisión. Miró alrededor, como quien quiere retener en la memoria las sombras de la habitación, el soplido bajo y armonioso de la respiración de su mujer, el leve aroma a Chanel 5 que flotaba en el aire. Respiró hondo y allí mismo, en aquel instante, mientras acariciaba con ternura el semblante plácido de Constanza, su línea de raciocinio llegó a su fin.
Tomó una decisión.
El hormigueo nervioso de la multitud apresurada era lo que más lo perturbaba siempre que tenía que ir al Chiado. Después de dar muchas vueltas por la Rúa do Alecrim buscando dónde aparcar, dejó el coche en el aparcamiento subterráneo de Camões y bajó por la plaza hasta la entrada de la Rúa Garrett, esquivando a los transeúntes que iban y venían, unos subían en dirección al Bairro Alto, otros descendían hasta la Baixa; todos, con la mirada perdida en un punto infinito, pensaban en el dinero, suspiraban por su novia, odiaban a su jefe, se ocupaban de sus asuntos.
Cruzó la perpendicular empedrada y anduvo, por fin, por la amplia acera de la Rúa Garrett. El espacio era amplio, es cierto, pero se volvía exiguo por todas aquellas mesitas y sillas que hervían de clientes ociosos, el más famoso de los cuales era Fernando Pessoa, con la carne hecha de bronce, igual que el sombrero, las gafas de aros redondos y las piernas cruzadas. Tomás observó el espacio a su alrededor, intentando vislumbrar el oro de los cabellos de Lena, pero ella no estaba allí. Giró a la izquierda, en dirección a la gran puerta con figura de arco del café, A Brasileira anunciada en la parte cimera, lugar predilecto de la antigua Lisboa bohemia y literaria.
El primer paso al cruzar la puerta del café constituyó un salto en el tiempo, había retrocedido a la década de los veinte. A Brasileira era una cafetería estrecha y larga, ricamente decorado al estilo art nouveau, con el techo y la parte alta de las paredes forrados de madera labrada, decorados con cornucopias, líneas curvas y cuadros de época. El suelo era ajedrezado, en blanco y negro, y del centro de los dibujos esculpidos en el techo colgaban varias lámparas de aspecto antiguo, parecían arañas con las patas arqueadas hacia abajo y hacia arriba que sujetaban pequeñas velas en las puntas. Una sensación de amplitud provenía del lado izquierdo; toda la pared se abría al café, una ilusión creada por los hermosos espejos dorados que, distribuidos hasta el fondo del establecimiento, le otorgaban el doble de su real anchura. Las mesitas del interior estaban dispuestas junto al enorme espejo, mientras que el lado derecho estaba ocupado por un largo mostrador lleno de hierros finos curvilíneos estilo art nouveau; una batería de botellas de vino, aguardiente, orujo, whisky, brandy y licor, dispuestas unas encima de las otras, decoraba la pared por detrás del mostrador. Al fondo, marcando las once, se destacaba un reloj antiguo con números romanos.
Tomás encontró un lugar libre en una mesa parcialmente ocupada y se acomodó, apoyando el hombro derecho en el espejo, con los ojos vueltos hacia la entrada. Pidió un pastel de nata y una infusión de jazmín. Mientras aguardaba, se mantuvo atento al periódico que leía el hombre sentado a su lado. Era A Bola y traía una entrevista a dos páginas con el truculento presidente del Benfica, repleta de acusaciones contra el sistema y noticias de fantásticas contrataciones, que no planeaba pagar, para la «espina dorsal» del equipo. Observó a su vecino de reojo, era un hombre casi calvo, sólo poseía mechones de pelos canosos detrás de la oreja, se trataba probablemente de un jubilado, sin duda un hincha del Benfica. El camarero reapareció con su actitud afanosa y gestos nerviosos, como si tuviese muchas cosas que hacer y no le alcanzasen las manos; venía con una bandeja equilibrada sobre las yemas de los dedos, de la que sacó una pequeña tetera metálica, una taza, un platito con un pastel de nata, dos sobres de azúcar y uno de canela, además de la cuenta, y depositó todo sobre la mesa con destreza de profesional. Tomás pagó y el camarero, después de un breve saludo, se esfumó.
Mientras esperaba, sacó el móvil del bolsillo y marcó el número de Nelson Moliarti. El estadounidense atendió con voz de sueño, era evidente que la llamada había actuado de despertador. Después de las habituales cortesías introductorias, Tomás le comunicó que necesitaría hacer unos viajes para su investigación, que estaba apuntando en un sentido que requería una comprobación cuidadosa. Nelson quiso saber cuál era el rumbo al que apuntaban las pistas, pero Tomás se negó a adelantar detalles, alegando que le gustaba hablar de certidumbres, y en ese momento sólo tenía muchas dudas. Aunque reticente al principio, el estadounidense acabó concediéndole su acuerdo y los fondos disponibles necesarios para la misión; a fin de cuentas, aquél era un trabajo por el que apostaba la fundación. Enseguida, dada la luz verde para seguir adelante, Tomás llamó a la agencia de viajes y reservó los vuelos y los hoteles.
Se dio cuenta de que Lena acababa de entrar en el café cuando vio las cabezas de todos los clientes volverse al mismo tiempo hacia la puerta, como si estuviesen en el ejército y hubieran obedecido a una orden silenciosa. Llevaba un vestido negro de licra muy ajustado, con el dobladillo por encima de la rodilla y un exuberante lazo amarillo ceñido a la cintura; había cubierto sus altas piernas con medias de nailon gris oscuro, muy finas, y las curvas de su cuerpo escultural estaban realzadas por unos zapatos de tacón alto, de un negro reluciente. Llevaba grandes bolsas de boutiques que dejó a los pies de la silla cuando se inclinó sobre la mesa para besar a Tomás.
Читать дальше