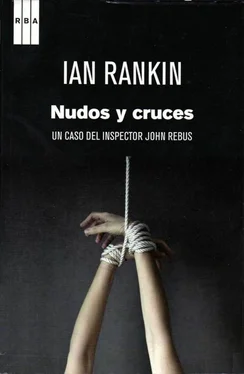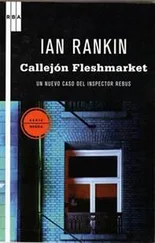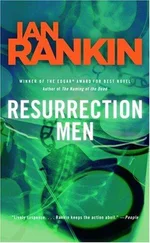Rebus sabía ahora que Samantha era la última víctima de Reeve. No era una de las «víctimas», sino un simple instrumento; sólo podía haber una víctima: él mismo. Por ese motivo Reeve estaría cerca de allí, a su alcance; porque quería que él lo encontrase, despacio, como en el juego del ratón y el gato pero al revés. Rebus pensó en cómo jugaban al ratón y el gato en el colegio; a veces una chica cazaba a un chico o un chico cazaba a la chica, y así todo resultaba distinto de lo que parecía. Ése era el juego de Reeve. Gato y ratón; el ratón con el aguijón en la cola y el bocado entre los dientes, y él, Rebus, tan tranquilo e ignorante, satisfecho. Para Gordon Reeve no había satisfacción; no, porque le había traicionado alguien a quien él había llegado a llamar hermano.
«Sólo un beso.»
El ratón cazado.
«El hermano que nunca tuve.»
Pobre Gordon Reeve, manteniendo el equilibrio sobre aquella estrecha tubería y meándose en los pantalones mientras todos se reían de él.
Y pobre John Rebus, marginado por su padre y su hermano, un hermano que ahora era un delincuente y a quien finalmente habría que castigar.
Y pobre Sammy. Era en ella en quien debía pensar. «Piensa en ella, John, y todo se arreglará.»
Este juego iba en serio, era un juego a vida o muerte, y no tenía que olvidar ni un momento que seguía siendo un juego. Ahora sabía que tenía a Reeve. Pero cuando lo cazase, ¿qué ocurriría? De algún modo, los papeles se invertirían. Aún no conocía todas las reglas. Y sólo había una manera de aprenderlas. Dejó que el café se enfriara en la mesita. Ya tenía bastante amargor en la boca.
Afuera, bajo la llovizna gris, le esperaba la conclusión de un juego.
Desde su piso en Marchmont podía llegar a la biblioteca dando un agradable paseo a través de los hitos históricos de Edimburgo. Cruzó una zona verde llamada The Meadows, desde donde se veía en lo alto la silueta gris del Castillo con la bandera tremolando sobre las murallas en medio de la llovizna; cruzó por delante de la Royal Infirmary, sede de descubrimientos y nombres famosos, de un ala de la Universidad, del Greyfriars Kirkyard y la pequeña escultura del perro. ¿Cuántos años hacía que el perrito yacía junto a la tumba de su amo? ¿Cuántos años hacía que Gordon Reeve se iba a dormir cada noche urdiendo planes mortíferos contra John Rebus? Se estremeció. Sammy, Sammy, Sammy. Esperaba poder conocer mejor a su hija, ser capaz de decirle que era muy guapa y que encontraría mucho amor en la vida. Dios mío, esperaba encontrarla con vida.
Al cruzar el puente Jorge IV, que encauzaba turistas y peatones hacia el Grassmarket, lejos de la zona de mendigos e indigentes, pobres de los de antes que no tenían a nadie a quien recurrir, John Rebus reflexionó sobre ciertos hechos. Primero, Gordon Reeve iría armado, y segundo, utilizaría algún disfraz. Recordó los comentarios de Sammy acerca de los vagabundos que se pasaban todo el día sentados en la biblioteca. Podía ser uno de ellos. Y se preguntó qué haría cuando se topara con Reeve cara a cara. ¿Qué le diría? Aquellos interrogantes y posibilidades le trastornaban, le asustaban y le dolían tanto como la evidencia de que la suerte de Sammy estaba en manos de Reeve. Pero lo importante era ella, no sus recuerdos; ella era el futuro. Resuelto y sin temor, apretó el paso en dirección a la fachada gótica de la biblioteca.
En la puerta, un vendedor de periódicos enfundado en un abrigo que parecía de papel de seda mojado voceaba las últimas noticias, que hoy no hablaban del estrangulador, sino de un desastre marítimo. Las noticias son efímeras. Rebus esquivó al hombre, no sin antes escrutar su rostro. Sintió que el agua le calaba los zapatos, como de costumbre, y cruzó la puerta batiente de entrada.
* * *
En el mostrador principal, un vigilante de seguridad hojeaba un periódico. No se parecía a Gordon Reeve en absoluto. Rebus aspiró profundamente para contener su temblor.
– Vamos a cerrar, señor -dijo el vigilante desde detrás del periódico.
– Sí, claro. -Al vigilante no pareció gustarle el sonido de la voz de Rebus: una voz dura, gélida, como un arma-. Me llamo Rebus, sargento Rebus, y busco a un tal Reeve, que trabaja en la biblioteca. ¿Está aquí en este momento?
Rebus esperaba haberlo dicho sin alterarse, pero se sentía alterado. El vigilante dejó el periódico en la silla, se acercó y miró a Rebus como con desconfianza. Bien, eso ya le gustaba más.
– ¿Puedo ver su carné?
Con torpeza, con dedos poco hábiles, Rebus mostró su identificación. El vigilante la examinó un instante y alzó la vista hacia su rostro.
– ¿Ha dicho Reeve? -inquirió, devolviéndole el carné y sacando una lista de nombres de una carpeta amarilla de plástico-. Reeve, Reeve, Reeve, Reeve. Aquí no trabaja nadie apellidado Reeve.
– ¿Está seguro? Tal vez no sea bibliotecario. Podría trabajar en el equipo de limpieza, en mantenimiento o en cualquier otra cosa.
– No, en la lista está todo el mundo, desde el director hasta el portero. Mire, aquí figura mi nombre: Simpson. En la lista está todo el mundo. Si trabajase aquí lo tendría en la lista. Puede que usted esté equivocado.
El personal comenzaba a abandonar el trabajo, diciendo «buenas noches» y «hasta luego». Tenía que darse prisa si quería localizar a Reeve; suponiendo que aún trabajase allí. Era una posibilidad tan ínfima, una esperanza tan leve, que Rebus volvió a sentir pánico.
– ¿Puedo ver la lista? -dijo tendiendo la mano y mirándole con fuego autoritario en los ojos.
El vigilante dudó, pero le tendió la lista. Rebus la examinó enfurecido, buscando anagramas, claves, lo que fuese.
Lo vio enseguida:
– Ian Knott -musitó.
Ian Knott, nudo, «nudo gordiano». Nudo de rizo. Nudo gordiano. «Como mi apellido.» Se preguntó si Gordon Reeve tendría la facultad de oler su presencia. Él olía a Reeve; lo tenía al alcance de la mano, tal vez al final de un simple tramo de escaleras.
– ¿Dónde trabaja ese Ian Knott?
– ¿El señor Knott? Trabaja a tiempo parcial en la sección infantil. Es un hombre encantador. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho?
– ¿Trabaja hoy?
– Creo que sí. Creo que viene dos horas al final de la tarde. Oiga, ¿qué ocurre?
– ¿Ha dicho la sección infantil? Abajo, ¿verdad?
– Sí -contestó el vigilante aturdido; intuía que iba a haber problemas-. Voy a llamarle…
Rebus se abalanzó sobre el mostrador hasta casi tocar nariz con nariz al vigilante.
– Nada de telefonear, ¿entendido? Si se le ocurre avisarle, le meto el teléfono por el culo y ya verá las llamadas internas que hace. ¿Lo ha captado?
El vigilante asintió despacio con la cabeza, pero Rebus ya le había dado la espalda y se dirigía hacia la reluciente escalera.
La biblioteca olía a libros usados, a humedad y a pulimento para dorados. Pero para Rebus era el olor del enfrentamiento, un olor permanente; bajar por aquella escalera hacia el corazón de la biblioteca le hizo recordar el olor de la manguera a presión a medianoche, la acción de arrebatarle la pistola a alguien, las marchas solitarias por el páramo, los lavaderos, toda aquella pesadilla. Podía oler colores, sonidos y sensaciones; había una palabra para definir el fenómeno, pero no la recordaba.
Contó los peldaños para calmarse los nervios: doce; dobló y doce más. Estaba ante una puerta de cristal con un dibujo: un osito y una comba de saltar. El osito se reía de algo, y le pareció que se reía de él; no era una risa amable, sino de fruición: Pasa, pasa, seas quien seas. Miró el interior de la sección. No había nadie; ni un alma. Abrió despacio la puerta. Ni niños, ni bibliotecario, pero se oía a alguien colocando libros en un anaquel. El ruido venía de más allá de una mampara que había detrás del mostrador de préstamos. Rebus se acercó de puntillas y tocó la campanilla.
Читать дальше