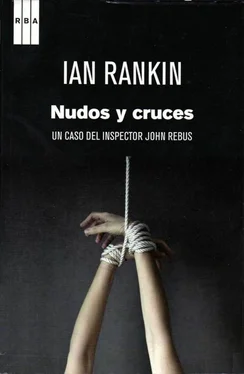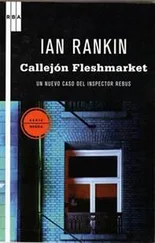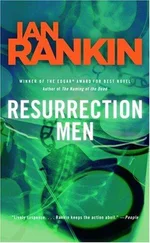Pero era una posibilidad entre otras. Empezaba a dolerle la cabeza. ¿Dónde demonios andaría John? ¿Y si Reeve lo encontraba antes de que ellos encontraran a Reeve? Si John Rebus era un blanco en movimiento para su enemigo, ¿no era una locura que anduviera por ahí solo? Era una idiotez. Había sido una idiotez dejarle marchar del despacho, salir del edificio y esfumarse. Mierda. Cogió el teléfono y marcó el número de su casa.
John Rebus recorría la jungla urbana, esa jungla que los turistas nunca ven porque están muy entretenidos en fotografiar esos templos de antiguo esplendor que ya son sólo sombras del pasado. La jungla se cerraba implacable sobre los turistas sin que la vieran, como una fuerza natural, la fuerza del deterioro y la destrucción.
Edimburgo no es más que una ronda tranquila, decían sus colegas de la costa oeste. Sal una noche por Patrick y ya me dirás. Pero Rebus no pensaba igual. Sabía que en Edimburgo todo era apariencia, y eso hacía que los delitos fuesen más difíciles de detectar, no por ello menos reales. Edimburgo era una ciudad esquizofrénica, la tierra natal del doctor Jekyll y mister Hyde, por supuesto, de Deacon Brodie, y la cuna de los abrigos de pieles sin bragas debajo (como decían en el oeste). Pero también era una ciudad pequeña, para ventaja de Rebus.
Buscó por los tugurios de matones bebedores y en los polígonos de bloques de apartamentos donde reinaban la heroína y el paro, porque sabía que en algún rincón de aquel terreno anónimo podía ocultarse y pasar desapercibido un tipo duro. Intentaba ponerse en la piel de Gordon Reeve, un hombre que tantas veces había cambiado de piel, pero tenía que admitir que se encontraba más alejado que nunca de aquel loco y mortífero hermano de sangre. Si él le había vuelto la espalda a Reeve antes, ahora era Reeve quien no se dejaba ver. Tal vez le enviaría otra nota, otro acertijo burlón. «Oh, Sammy, Sammy. Dios bendito, que no muera, por favor.»
Gordon Reeve se había esfumado del mundo de Rebus. Era como si flotase por encima de él, regocijándose por su recién adquirido poder. Quince años había tardado en montar su treta. Pero, Dios mío, qué treta. Quince años en los que probablemente habría cambiado de nombre y de aspecto y habría tenido tiempo de indagar en la vida de Rebus. ¿Desde cuándo lo habría tenido en el punto de mira, vigilándole con odio mientras planeaba su venganza? Todas aquellas ocasiones en que había sentido aquel escalofrío, cuando llamaban por teléfono y colgaban sin hablar al otro extremo de la línea, todas aquellas casualidades nimias rápidamente olvidadas… Y Reeve sonriente en la sombra, como un pequeño dios rigiendo su destino. Rebus entró temblando en un pub y pidió un whisky triple.
– Aquí los servimos de un cuarto de pinta, ¿seguro que lo quiere triple?
– Seguro.
Qué demonios. Daba igual. Si había un Dios dando vueltas en los cielos e inclinándose para atender a sus criaturas, era una extraña atención la que les concedía. Miró a su alrededor y vio una escena deplorable: viejos sentados ante media pinta de cerveza mirando al vacío hacia a la puerta. ¿Se preguntaban qué habría ahí fuera? ¿O tal vez temían que lo que hubiera ahí fuera irrumpiera algún día en el local y se abalanzara sobre los oscuros rincones desde donde ellos miraban temerosos, poseído por la furia de algún monstruo del Antiguo Testamento, de un gigante o de un diluvio devastador? Rebus no podía ver lo que había ante sus ojos, del mismo modo que sus ojos no veían nada a su espalda. Aquel atributo de no compartir los sufrimientos ajenos era lo que mantenía en marcha a toda la humanidad centrada en el «yo», ignorando a los mendigos que tiritaban de frío con los brazos cruzados. Rebus, rogaba a aquel extraño Dios que le permitiera encontrar a Reeve y explicarse ante el loco. Pero Dios no contestaba y en el televisor atronaba un banal concurso.
– Contra el imperialismo, contra el racismo.
Una joven con chaqueta de imitación de cuero y gafitas redondas estaba de pie detrás de él. Se dio la vuelta hacia ella. Llevaba una cazoleta petitoria en una mano y en la otra un montón de periódicos.
– Contra el imperialismo, contra el racismo.
– Y que lo digas. -Sentía ya el alcohol hormigueándole en los músculos maxilares, liberándolos de su rigidez-. ¿De dónde eres?
– Del Partido Revolucionario de los Trabajadores. La única manera de aplastar el sistema imperialista y el racismo es la unidad de los trabajadores. El racismo es la base de la represión.
– ¿Ah, sí? ¿No estás mezclando dos temas distintos, guapa?
La muchacha se encrespó, dispuesta a discutir. Siempre lo estaban.
– Los dos son inseparables. El capitalismo se construyó sobre el trabajo de los esclavos y se mantiene gracias al trabajo de los esclavos.
– No me pareces tú muy esclava, guapa. ¿De dónde es ese acento que tienes? ¿De Cheltenham?
– Mi padre era un esclavo de la ideología capitalista y no sabía lo que hacía.
– ¿Quieres decir que te envió a un colegio caro?
Ahora estaba furiosa. Rebus encendió un cigarrillo y le ofreció otro, pero ella sacudió la cabeza. Porque era un producto capitalista, se dijo Rebus, y los esclavos recolectan la hoja en Sudamérica. Era bastante guapa y tendría dieciocho o diecinueve años. Calzaba unos extraños zapatos Victorianos de puntera estrecha y una falda recta de tubo negra, el color de la disidencia. Él estaba totalmente a favor de la disidencia.
– Supongo que eres estudiante.
– Sí -contestó ella inquieta, calculando acertadamente quién iba a contribuir a la causa y quién no. Aquél no.
– ¿En la Universidad de Edimburgo?
– Sí.
– ¿Y qué estudias?
– Literatura y política.
– ¿Literatura? ¿Conoces a un tal Eiser? Da clases allí.
Ella asintió con la cabeza.
– Es un viejo fascista -dijo la muchacha-. Su teoría sobre la lectura es propaganda derechista para dar gato por liebre al proletariado.
Rebus asintió con la cabeza.
– ¿De qué partido dijiste que eras?
– Del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
– Pero tú eres estudiante, ¿no? No eres trabajadora ni proletaria, a juzgar por tu modo de hablar. -La muchacha estaba roja y lanzaba fuego con la mirada. Si estallaba la revolución, Rebus sería el primero en ir al paredón. Pero a él aún le quedaba por jugar su mejor carta-. En realidad, estás infringiendo la Ley de Comercio, ¿sabes? ¿Y esa cazoleta? ¿Tienes licencia de la autoridad para recoger dinero en ella?
Era un platillo petitorio viejo con la marca de procedencia borrada, de esos que se usan el día de homenaje a los caídos en las dos guerras mundiales. Pero hoy no era ese día.
– ¿Es policía?
– Exacto, guapa. ¿Tienes esa licencia? Porque si no, tendré que detenerte.
– ¡Poli de mierda!
Tomándoselo como triunfal réplica final, la muchacha dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. Rebus, conteniendo la risa, apuró el whisky. Pobre chica. Ya cambiaría. Su idealismo se desvanecería en cuanto viese la hipocresía del juego y descubriera los lujos que brinda la vida fuera de la universidad. En cuanto acabara la carrera lo querría todo: un trabajo de ejecutiva en Londres, un piso, coche, sueldo, vinaterías. Y prescindiría de su idealismo para acceder a un trozo del pastel. Ahora no lo entendería; la universidad era para eso, y todos pensaban que podían cambiar el mundo en cuanto salían de la órbita familiar. Él también había sido un idealista. Había creído que regresaría del ejército con un montón de medallas y una lista de menciones, pero no fue así. Resignado, estaba a punto de marcharse de allí cuando, desde unos dos o tres taburetes de distancia, una voz se dirigió a él:
Читать дальше