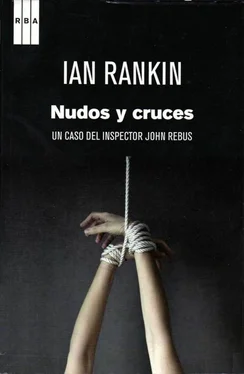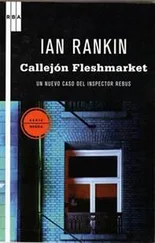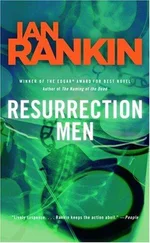– Eso no cura nada, ¿verdad, hijo?
Una vieja bruja desdentada le había obsequiado con esas perlas de sabiduría. Rebus miró aquella lengua dislocada en una boca cavernosa.
– No -dijo mientras pagaba al camarero, y éste le dio las gracias con una sonrisa que dejó al descubierto sus dientes verdosos. Rebus oía la televisión, el tintineo de la caja registradora, las conversaciones a voces de los viejos, pero a todo aquel bullicio se superponía otro runrún tenue y claro, más real para él que ningún otro.
El grito de Gordon Reeve:
«¡Dejadme salir! ¡Dejadme salir!».
Pero esta vez no sintió vértigo, no le entró pánico ni echó a correr. Hizo frente al sonido y dejó que afirmara sus razones, que calara en él. No volvería a escabullirse de aquel recuerdo.
– La bebida nunca cura nada -prosiguió su demonio personal-. Aquí donde me ve, yo antes vivía contenta como la que más, pero al morir mi marido quedé destrozada. ¿Me comprende, hijo? Y para mí, la bebida fue un consuelo, o eso creía. Pero es una trampa que juega contigo. Te pasas el día sentado sin hacer nada más que beber mientras la vida pasa a tu lado.
Tenía razón. ¿Cómo podía estar allí sentado soplándose un whisky y dándole vueltas a sus penas, cuando la vida de su hija pendía de un hilo? Debía de estar loco; otra vez había perdido el sentido de la realidad. Tenía que aferrarse a cualquier posibilidad, por ínfima que fuera. Podía rezar otra vez, pero eso sólo le alejaría más de los crudos hechos, y ahora perseguía hechos concretos, no sueños. Andaba tras el hecho de que un loco había surgido del armario de sus pesadillas, se había infiltrado en su mundo y le había arrebatado a su hija. ¿No era como un cuento de hadas? Mejor: así podría tener un final feliz.
– Tiene razón, encanto -dijo, y, cuando ya estaba a punto de irse, señaló el vaso vacío-. ¿Quiere otra?
Ella le miró con sus ojos legañosos y asintió torpemente con la barbilla.
– Sírvale una copa a la señora de lo que esté tomando -dijo Rebus al camarero de los dientes verdosos, y dejó unas monedas sobre el mostrador-. Y devuélvale el cambio -añadió antes de abandonar el bar.
– Necesito hablar, y creo que usted también.
Frente a la puerta del local, Stevens encendió un cigarrillo con gesto bastante melodramático, ajuicio de Rebus. Su cutis era casi amarillo bajo el alumbrado urbano, como si la piel apenas recubriera su cráneo.
– ¿Podemos hablar? -insistió el periodista, guardando el encendedor en el bolsillo.
Tenía el pelo rubio despeinado, iba sin afeitar y tenía aspecto de estar pasando frío y hambre.
Pero era todo energía por dentro.
– Me tiene hecho un lío, señor Rebus. ¿Puedo llamarle John?
– Escuche, Stevens, ya sabe lo que hay. Yo ya tengo bastante con lo mío.
Rebus intentó proseguir su camino, pero Stevens le agarró del brazo.
– No, no lo sé todo; me falta el final. Es como si me hubieran expulsado a mitad del partido.
– ¿Qué quiere decir?
– Usted sabe exactamente quién está detrás de todo esto, ¿verdad? Claro que lo sabe, y sus superiores también. ¿A que sí? ¿Les ha dicho toda la verdad y nada más que la verdad, John? ¿Les ha contado lo de Michael?
– ¿Qué pasa con Michael?
– Oh, vamos -replicó Stevens, cambiando el peso de un pie a otro y alzando la vista hacia los bloques de apartamentos cuya silueta se perfilaba en el atardecer. Contenía la risa, tiritando, y Rebus recordó haberle visto en la fiesta hacer aquella extraña mueca-. ¿Dónde podemos hablar? -añadió el periodista-. ¿En el pub? ¿O hay alguien ahí dentro que no quiere que le vea?
– Stevens, está chiflado. Lo digo en serio. Váyase a casa, duerma un poco, coma, tome un baño y déjeme de una puta vez. ¿De acuerdo?
– O si no, ¿qué? ¿Hará que ese capo amigo de su hermano me dé una paliza? Escuche, Rebus, se acabó el juego. Estoy al corriente del asunto, pero me faltan detalles, y sería mejor que sea mi amigo en vez de mi enemigo. No me tome por tonto. Yo sé que no es tan poco inteligente como para pensarlo. No me falle.
«No me falles.»
– Al fin y al cabo, han secuestrado a su hija y necesita mi ayuda. Yo tengo amigos por todas partes. Tenemos que unir nuestras fuerzas.
Rebus, sin entender nada, negó con la cabeza.
– No tengo ni la menor idea de lo que está diciendo, Stevens. Haga el favor de irse a casa.
Jim Stevens suspiró y sacudió la cabeza entristecido. Tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó brutalmente con el zapato haciendo saltar chispas.
– Bueno, John, pues lo siento, de verdad. Michael pasará un buen tiempo a la sombra por las pruebas que tengo contra él.
– ¿Pruebas? ¿De qué?
– De tráfico de drogas, por supuesto.
Stevens no vio llegar el golpe, pero tampoco le habría servido de nada porque fue un gancho lateral bajo que le alcanzó en el estómago. El periodista dio un resoplido y cayó de rodillas.
– ¡Miente!
Stevens tosió y tosió, como si hubiese llegado al final de una carrera. Aspiraba aire, de rodillas, con los brazos recogidos sobre el vientre.
– Si se empeña, John, pero es la verdad -replicó alzando la vista-. ¿Va a decirme que no sabe nada, sinceramente? ¿Nada de nada?
– Stevens, más vale que me dé una prueba o se la va a cargar.
Stevens no se esperaba aquello en absoluto.
– Está bien -dijo-. Esto cambia las cosas. Dios, necesito un trago. ¿Me acompaña? Creo que ahora sí que deberíamos hablar, ¿no le parece? No le entretendré mucho, pero creo que debe saberlo.
Al pensar retrospectivamente en ello, Rebus comprendió que, de un modo inconsciente, lo sabía. Aquel día, el día del aniversario del viejo, cuando fue a visitar la tumba de su padre bajo la lluvia y luego a casa de Mickey, había notado aquel olor a manzanas caramelizadas en el cuarto de estar. Ahora sabía lo que era. Ya lo había pensado en aquel momento, pero no prestó atención. Dios bendito. Sintió que su mundo se hundía en un cenagal de locura. Esperaba que pronto hubiera una tregua, porque no iba a poder soportarlo.
Manzanas caramelizadas, cuentos de hadas, Sammy, Sammy, Sammy. A veces era imposible soportar la realidad, cuando ésta era tan aplastante. Necesitaba un escudo protector. El escudo de una tregua, el olvido. Reír y olvidar.
– Ésta la pago yo -dijo Rebus, recobrando la calma.
Gill Templer sabía lo que siempre había sabido: el asesino seguía una pauta para elegir a sus víctimas. Por lo tanto, había tenido acceso a sus nombres antes de secuestrarlas. Eso significaba que las cuatro niñas tenían algo en común, algo que le permitió a Reeve seleccionarlas. ¿Qué? Lo habían comprobado todo: tenían algunos gustos comunes: baloncesto, música pop y libros.
Baloncesto, música pop y libros.
Baloncesto, música pop y libros.
Eso implicaba indagar entre los entrenadores de baloncesto (no, descartado: eran todas féminas), empleados de tiendas de discos, pinchadiscos, dependientes de librerías y bibliotecarios. Bibliotecas.
Bibliotecas.
Rebus le contaba historias a Reeve. Samantha iba a la biblioteca central. Y las otras niñas, a veces, también. A una de ellas la habían visto subir por el Mound hacia la biblioteca el día que desapareció.
Pero Jack Morton ya había indagado en la biblioteca. Un empleado tenía un Ford Escort azul, pero habían descartado a aquel sospechoso. ¿Había sido suficiente con un interrogatorio? Hablaría con Morton y ella misma lo interrogaría otra vez. Se disponía a reunirse con Morton cuando sonó el teléfono.
– Inspectora Templer -contestó por el receptor color beige.
– La niña va a morir esta noche -dijo entre dientes una voz al otro extremo del hilo.
Читать дальше