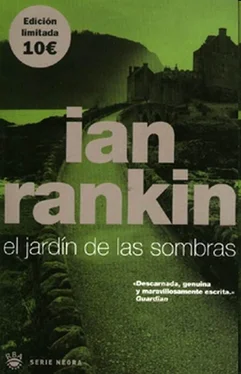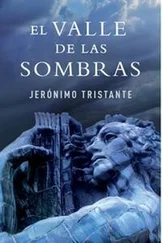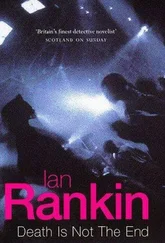– ¿Sería una «azafata»?
– ¿Todavía se llaman así? -dijo Hogan sonriendo.
Rebus reflexionó.
– Podría ser la explicación a la llamada a Telford. Pero no creo que Telford sea tan tonto para tratar asuntos de esa índole en su oficina. Además, su agencia de servicios de compañía no concuerda con esa dirección.
– La cuestión es que llamó a la oficina de Telford.
– Y allí nadie admite haber hablado con él.
– Lo de la azafata puede ser de lo más inocente. No querría cenar solo y contrató una acompañante a la que después dio un beso en la mejilla para irse luego cada uno por su lado en un taxi -dijo Hogan resoplando-. Estamos empantanados.
– Sé lo que es, Bobby.
Miraron a las ventanas del segundo piso y vieron que Colquhoun les observaba enjugándose con el pañuelo.
– Que sude -dijo Hogan abriendo su coche.
– Quería preguntarte qué tal te ha ido con Abernethy.
– No me ha dado demasiado la lata -respondió Hogan esquivando la mirada de Rebus.
– ¿Ya se ha ido?
– Se ha ido -oyó que decía desde dentro del coche-. Hasta luego, John.
Rebus permaneció en la calzada con el ceño fruncido aguardando a que el coche de Hogan doblara la esquina para volver a entrar en el edificio y subir al segundo piso.
La puerta del despacho de Colquhoun estaba abierta y el anciano se agitaba nervioso sentado a la mesa. Rebus se sentó frente a él sin decir nada.
– He estado enfermo -dijo Colquhoun.
– Ha estado escondiéndose -Colquhoun comenzó a negar con la cabeza-. Les dijo dónde estaba Candice. -Colquhoun seguía negando con la cabeza-. Luego, se atemorizó y ellos le escondieron. Quién sabe si en una habitación del casino. -Rebus hizo una pausa-. ¿Voy bien?
– No voy a hacer ningún comentario -espetó Colquhoun.
– ¿Por qué no habla de una vez?
– Márchese ahora mismo; si no, llamaré a mi abogado.
– ¿Charles Groal, acaso? -dijo Rebus sonriendo-. Últimamente le habrán asesorado, pero eso no cambia lo que hizo -añadió levantándose-. Entregarles a Candice. Eso hizo. -Se inclinó sobre la mesa-. Sabía perfectamente quién era, ¿verdad? Por eso estaba tan nervioso. ¿Porque sabía quién era, doctor Colquhoun? ¿Cómo es usted tan amigo de una escoria como Tommy Telford?
Colquhoun cogió el teléfono pero le temblaba tanto la mano que se equivocó al marcar el número.
– No se preocupe -dijo Rebus-. Me voy. Pero volveremos a vernos. Y hablará usted. Hablará porque es un cobarde, doctor Colquhoun, y los cobardes terminan por hablar…
En la oficina de la Brigada Criminal de Fettes, con una música country de fondo, Claverhouse terminaba de hablar por teléfono. Ni rastro de Ormiston y Clarke.
– Han salido a un servicio -dijo Claverhouse.
– ¿Algo nuevo en el caso de la puñalada?
– ¿Tú qué crees?
– Creo que hay algo que debéis saber -dijo Rebus sentándose al escritorio de Siobhan Clarke y admirando lo ordenado que estaba. Abrió un cajón y comprobó la impecable colocación del contenido. «Compartimientos», pensó. Clarke se las arreglaba perfectamente para dividir su vida en compartimientos aislados-. Jake Tarawicz está en Edimburgo. Ha venido con esa limusina horrenda tan llamativa. -Hizo una pausa-. Y se ha traído a Candice.
– ¿Qué hace aquí?
– Creo que ha venido a ver el espectáculo.
– ¿Qué espectáculo?
– El de Cafferty y Telford, un combate de quince asaltos sin guantes y sin arbitro -dijo Rebus apoyando los brazos en la mesa e inclinándose-. Y creo saber con qué propósito.
Rebus volvió a casa y llamó a Patience pare decirle que iba a llegar con retraso.
– ¿Con cuánto retraso?
– ¿Cuánto retraso se me permite sin que rompamos las amistades?
Ella reflexionó.
– Hasta las nueve y media.
– De acuerdo.
Comprobó los mensajes del contestador: David Levy decía que podía localizarle en casa.
– ¿Dónde estuvo usted? -preguntó Rebus una vez que la hija de Levy se lo pasó al aparato.
– Tenía cosas que hacer.
– Tenía preocupada a su hija, ¿sabe? Podía haber llamado.
– ¿Es un consejo gratuito?
– Gratuito a cambio de unas preguntas. ¿Sabe que Lintz ha muerto?
– Eso me han dicho.
– ¿Dónde se lo dijeron?
– Ya le he dicho que tenía asuntos… Inspector, ¿soy sospechoso?
– Prácticamente, el único.
Levy lanzó una carcajada aguda.
– Es absurdo. Yo no soy un… -No encontraba la palabra-. Un momento, por favor.
Rebus se figuró que la hija estaba escuchando y notó que tapaba el auricular seguramente para hacerla salir de la habitación, tras lo cual reanudó la conversación en voz más baja.
– Inspector, creo que debo confesarle que me fastidió mucho cuando lo supe. Se habría hecho o no justicia…, en fin, no vamos a discutir eso ahora, pero de lo que no hay ninguna duda es de que en este caso se ha cometido un fraude histórico.
– ¿Por no llevarle ante los tribunales?
– ¡Por supuesto! Y por lo de la Ruta de Ratas. Cada vez que muere un sospechoso disminuye la posibilidad de demostrar su existencia. Lintz no es el primero; usted lo sabe. A uno de ellos le fallaron los frenos del coche, otro cayó desde una ventana, y ha habido dos aparentes suicidios y otros seis casos de presunta muerte natural.
– ¿Va a exponerme la teoría completa de la conjura?
– No es ninguna broma, inspector.
– ¿Acaso me he reído? ¿Y usted, señor Levy, cuándo salió de Edimburgo?
– Antes de la muerte de Lintz.
– ¿Le vio? -preguntó Rebus, que lo sabía perfectamente, por ver si mentía.
Levy hizo una pausa.
– Me enfrenté a él sería el término más exacto.
– ¿Una vez?
– Tres veces. No quería hablar, pero yo no me mordí la lengua.
– ¿Y la llamada telefónica?
Una pausa.
– ¿Qué llamada?
– La que él hizo al Roxburghe.
– Ojalá la hubiese grabado para la posteridad. Estaba rabioso, inspector. Rabioso y malhablado. Estoy convencido de que estaba loco.
– ¿Loco?
– Habría tenido que oírle. Ese hombre se las ingeniaba muy bien para parecer perfectamente normal, porque de lo contrario no habría pasado tanto tiempo inadvertido. Pero era una persona… Estaba loco.
Rebus pensó en el viejecito encorvado en el cementerio tirando de pronto una piedra al perro: digno, iracundo y digno de nuevo.
– La historia que me contó… -dijo Levy.
– ¿En el restaurante?
– ¿Qué restaurante?
– Perdone, creí que habían comido juntos.
– Le aseguro que no.
– Bien, ¿cuál es esa historia?
– Inspector, esa gente llega a justificar sus actos borrándolos de su mente, o por transferencia. Transferencia en la mayoría de los casos.
– ¿Acaban por convencerse de que sus actos fueron obra de otros?
– Sí.
– ¿Y qué historia contaba Lintz?
– Una más increíble aún que la que casi todos alegan. Según él, todo era un simple error de identidad.
– ¿Y con quién le confundían, según él?
– Con un colega de la universidad… Un tal doctor Colquhoun.
Rebus llamó a Hogan para informarle de la conversación.
– Le he comentado a Levy que querías hablar con él.
– Voy a llamarle ahora mismo.
– ¿A ti qué te parece lo que acabo de explicarte?
– ¿Si Colquhoun es un criminal de guerra? -preguntó Hogan y lanzó un bufido despectivo.
– A mí tampoco me lo parece -dijo Rebus-, pero le he preguntado a Levy por qué creyó que no merecía la pena informarnos de esa imputación.
– ¿Y qué te ha dicho?
– Que ni merecía crédito ni valía la pena.
Читать дальше