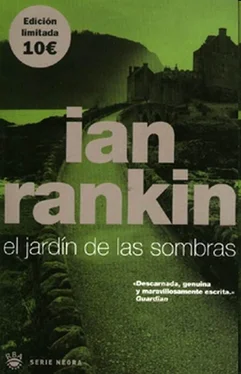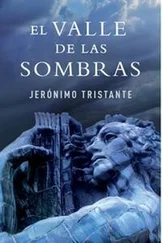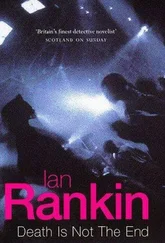Lintz sabía cambiar de conversación a su conveniencia, pero Rebus no pensaba dejárselo pasar esta vez y aguardó a que se llevara la taza a los labios.
– ¿Ha intentado matar a mi hija?
Lintz dio un sorbo sin responder.
– No, inspector -dijo al cabo con voz tranquila.
Quedaban Telford, Tarawicz y Cafferty. Pensó en Telford, arropado por La familia y ansioso de verse a la altura de los grandes. ¿Qué diferencia había entre una guerra de bandas y una de verdad? También eran soldados que cumplían órdenes -disparando contra un paisano o atropellando a un peatón- y tenían que demostrar su valor o perder la cara quedando como cobardes. Se dio cuenta de que no era el conductor en sí lo que él quería, sino al inductor del atropello. El razonamiento a que recurría Lintz en defensa de Linzstek era que el joven teniente cumplía órdenes y que la culpa era de la guerra, como si los seres humanos no tuvieran voz ni voto…
– Inspector -dijo el anciano-, ¿cree que Linzstek soy yo?
– Estoy convencido -replicó Rebus asintiendo con la cabeza.
– Pues deténgame -añadió Lintz con una sonrisa irónica.
– Aquí viene el puritano -dijo el padre Conor Leary-. A apoderarse de la bendita, Guinness de Irlanda. ¿O sigues deleitándote en tu abstinencia? -añadió entornando los ojos.
– Hago lo que puedo -dijo Rebus.
– Bien, no te tentaré, entonces -comentó Leary sonriente-. Pero ya me conoces, John, y, aunque no soy quién para decirlo, un traguito no hace mal a nadie.
– El problema es que con muchos traguitos se acaba cayendo.
El padre Leary se echó a reír.
– ¿Acaso no somos todos caídos? Anda, pasa.
El padre Leary, párroco de la iglesia católica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, hizo pasar a Rebus a la cocina.
– Anda, hombre, siéntate. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Pensaba que me habías olvidado -dijo el cura yendo a la nevera a por una lata de Guinness.
– ¿Tiene una farmacia como pluriempleo? -preguntó al sacerdote, que se le quedó mirando. Rebus señaló con la cabeza hacia la nevera-. Lo digo porque la tiene abarrotada de medicinas.
El padre Leary alzó los ojos al cielo.
– A mi edad vas al médico por una gripe y te da fármacos para todos los males habidos y por haber porque piensan que así los viejos se quedan más tranquilos -añadió cogiendo un vaso que dejó junto a la lata.
Rebus notó la presión de su mano en el hombro.
– Siento muchísimo lo de Sammy.
– ¿Cómo se ha enterado?
– Leí su nombre esta mañana en uno de esos periodicuchos. -El padre Leary se sentó-. Decía que el conductor se dio a la fuga.
– Y se dio a la fuga -repitió Rebus.
El sacerdote meneó desalentado la cabeza rascándose despacio el pecho. Tendría casi setenta años, aunque no confesaba la edad. Era fornido, con una pelambrera plateada y por las orejas, la nariz y el alzacuello le asomaban pelos canosos. Parecía querer estrujar con las manos la lata de Guinness, pero acabó por servirse con delicadeza, casi con reverencia.
– Es horrible -dijo despacio-. Está en coma, ¿no?
– No hasta que lo dictaminen los médicos. -Rebus carraspeó-. Sólo ha transcurrido día y medio.
– Ya sabes lo que dicen los creyentes cuando sucede una cosa así
– añadió el padre Leary-. Es una prueba, una manera de hacernos más fuertes. -La espuma de la Guinness había bajado a su punto; dio un sorbo y se relamió complacido-. Es lo que se dice, aunque quizá no sea lo que se piense -añadió mirando el vaso.
– A mí no me ha fortalecido. He vuelto al whisky.
– Es comprensible.
– Hasta que un amigo me recordó que era un escapismo apático, cobarde.
– ¿Quién dice que no tenga razón?
– Faint-Heart & the Sermon -dijo Rebus sonriendo.
– ¿Quién?
– Una canción, pero quizá también nosotros.
– Anda ya, nosotros somos dos simples amigos de chachara, nada de sermón. Bien, ¿cómo lo estás afrontando, John?
– No lo sé. -Hizo una pausa-. Creo que no fue un accidente. Y el inductor… no es a Sammy a la primera mujer a quien intenta destruir. -Rebus le miró a los ojos-. Voy a matarle.
– Pero de momento no lo has hecho…
– Ni siquiera me lo he echado a la cara.
– ¿Porque te preocupa que puedas hacerlo?
– O no hacerlo. -Sonó el móvil de Rebus, e hizo un gesto de modo de disculpa.
– John, soy Bill.
– Dime.
– Es un Rover 600 verde.
– Bien, ¿y qué?
– Lo hemos encontrado.
El coche estaba mal aparcado delante del cementerio de Piershill con una multa en el parabrisas fechada la víspera por la tarde. Si alguien hubiese intentado abrirlo habría visto que la portezuela del conductor no estaba cerrada, y puede que lo hubieran hecho porque dentro no quedaba nada; ni monedas, ni mapas, ni casetes. Habían arrancado la carcasa del radiocasete y no había llave de contacto. Ya estaba allí la grúa para llevárselo.
– Les he pedido un favor a los de Howdenhall -dijo Bill Pryde- y me han prometido hacer hoy mismo el examen de huellas.
Rebus examinó la parte derecha del capó y vio que no había abolladuras ni señales de que el vehículo hubiese sido utilizado como ariete para embestir a su hija.
– John, creo que vamos a necesitar que nos des permiso.
– ¿Para?
– Para tomar las huellas a Sammy en el hospital.
Rebus miró el morro del coche y sacó el dibujo. Cierto; había estirado el brazo y era posible que hubiera dejado las huellas.
– Desde luego -dijo-. No hay problema. ¿Crees que es este el coche?
– Lo sabré cuando tengamos el resultado de las huellas.
– Roban un coche -dijo Rebus-, atropellan a una persona y lo dejan abandonado tres kilómetros más allá. -Miró a su alrededor-. ¿Conocías esta calle? -Pryde negó con la cabeza-. Yo tampoco.
– ¿Viviría por aquí el ladrón?
– Lo que no me explico es para qué lo robarían.
– Para cambiar la matrícula y venderlo -sugirió Pryde-. O quizá simplemente por divertirse conduciendo.
– Los que roban coches para dar una vuelta no lo dejan de esta manera.
– No, pero en este caso debieron asustarse al atropellar a una persona.
– ¿Y siguieron hasta aquí antes de decidirse a abandonarlo?
– Quizá lo robaron para cometer un delito…, para atracar una gasolinera y como atropellaron a Sammy cambiaron de idea. A saber si iban a dar el golpe en esta parte de la ciudad…
– O el golpe era para Sammy.
Pryde le puso la mano en el hombro.
– A ver qué dicen los de la científica, ¿vale?
Rebus le miró.
– ¿Tú excluyes esa posibilidad?
– Escucha, es comprensible que sospeches eso, pero hasta ahora no tienes más que la palabra de un estudiante. Hay otros testigos, John; he vuelto a interrogarlos y todos dicen lo mismo, que el conductor debió de perder el control. Eso es todo.
Notó un tonillo de irritación en la voz de Pryde explicable por tantas horas ininterrumpidas de servicio.
– ¿Te dan esta tarde el resultado en Howdenhall?
– Eso han dicho. Te llamaré enseguida, ¿de acuerdo?
– Llámame al móvil -añadió Rebus-. Estaré por ahí. -Miró a un lado y a otro-. Hace poco hubo un incidente en el cementerio de Piershill, ¿verdad?
– Unos crios que profanaron unas tumbas -contestó Pryde asintiendo con la cabeza.
Rebus lo recordaba ahora.
– Las de judíos nada más, ¿verdad?
– Me parece que sí.
Y allí, en la tapia junto a la entrada se veía la misma pintada: «No ayudáis».
Era ya tarde avanzada cuando Rebus se dirigió en coche a Fife, no por la M90, sino por la M8 que discurre en dirección oeste hacia Glasgow. Había estado media hora en el hospital y otra hora y media con Rhona y Jackie Platt, cenando en el Sheraton. Acudió a la cita con camisa limpia y traje, no fumó un solo cigarrillo y no bebió más que una botella de agua Highland Spring.
Читать дальше