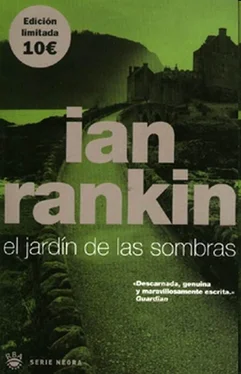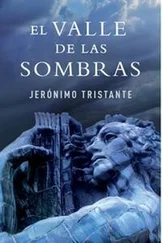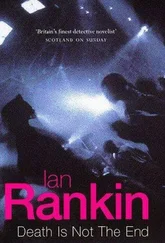Pensó en el bar Oxford. Aunque había dejado la bebida seguía yendo allí de vez en cuando a tomar Coca-Cola y café. Un local como el Oxford era algo más que un simple bar de copas. Era una terapia, un refugio, asueto y arte. Miró el reloj, pensando en acercarse, aunque tan sólo fuera a tomar un par de whiskies y una cerveza, algo que le reconciliara consigo mismo hasta la madrugada.
Volvió a sonar el teléfono y lo cogió.
– Buenas noches, John.
Rebus sonrió y se recostó en el sillón.
– Jack, debe de ser telepatía…
A media mañana Rebus fue al cementerio. Venía del hospital de ver a Sammy que seguía igual y no sabía cómo matar el tiempo…
– Hoy hace algo más de frío, inspector -dijo Joseph Lintz arrodillado, incorporándose y alzándose las gafas hasta el puente de la nariz.
Sus rodilleras acusaban la humedad. Guardó la azadilla en la bolsa de plástico junto a la cual había unos tiestos con plantas.
– ¿No acabará la helada con ellas? -preguntó Rebus y Lintz se encogió de hombros.
– Acaba con todos; la juventud es efímera.
Rebus volvió la vista hacia otra parte. No estaba para juegos de palabras. El cementerio de Warriston era grande. En ocasiones anteriores había sido para él como un libro de historia escrito en lápidas sobre el Edimburgo decimonónico; pero aquel día se le antojaba una incongruencia que recordaba lo perecedero. Los únicos seres vivos allí eran ellos dos. Lintz sacó el pañuelo.
– ¿Viene a hacerme más preguntas? -dijo.
– No exactamente.
– ¿De qué se trata, entonces?
– La verdad, señor Lintz, es que tengo otras preocupaciones.
El anciano le miró.
– ¿No será que empieza a aburrirle toda esta arqueología, inspector?
– No acabo de entender que plante antes de las primeras heladas.
– Bueno, no creo que después pueda plantar mucho, ¿no? Y a mi edad… cualquier día voy a la sepultura, pero me agrada pensar que me sobreviven unas florecillas en la tierra que me cubra.
Llevaba casi cincuenta años viviendo en Escocia y aún había veces en que se le escapaba un deje extraño que contrastaba con el acento local y peculiaridades de expresión y entonación que no abandonarían a Joseph Lintz hasta la hora de su muerte; recuerdos de su existencia pretérita.
– ¿Así que hoy no hay preguntas? -Rebus negó con la cabeza-. Sí que es verdad, inspector, parece preocupado. ¿Es algo en lo que yo pueda ayudarle?
– ¿En qué sentido?
– ¿Cómo puedo saberlo? Pero, con preguntas o sin preguntas, el caso es que ha venido aquí. Supongo que tendrá sus motivos.
Un perro saltó entre las hierbas, pisoteando las hojas caídas y olisqueando la tierra. Era un labrador amarillo, lustroso y de pelo corto. Lintz se revolvió hacia él casi enfurecido. Era evidente que los perros no le gustaban.
– Estaba pensando -dijo Rebus- de lo que sería usted capaz.
Lintz le miró perplejo.
El perro comenzó a escarbar y el anciano se agachó a coger una piedra que lanzó contra el animal sin acertarle. En aquel momento apareció el dueño, un joven delgado de pelo corto.
– ¡Ese bicho tiene que ir atado! -vociferó Lintz.
– ¡Jawohl! -le espetó el joven dando un taconazo y pasando a su lado riéndose.
– Ya ve que soy famoso -comentó Lintz, apaciguado tras el estallido- por culpa de los periódicos. -Miró al cielo y parpadeó-. Me llegan por correo mensajes de odio y el otro día a un coche que estaba aparcado delante de mi casa le rompieron el parabrisas de un ladrillazo creyendo que era el mío. Ahora los vecinos no se atreven a aparcar allí.
Hablaba como el anciano que era, un tanto cansado y derrotado.
– Es el peor año de mi vida -dijo mirando al parterre que acababa de hacer. La tierra recién removida era negra y sustanciosa como migajas de tarta de chocolate y en ella se retorcían unas lombrices buscando nuevos escondrijos-. Y empeorará, ¿no cree?
Rebus se encogió de hombros. Tenía los pies fríos y notaba la humedad calándole los zapatos. Estaba en el paseo de tierra y Lintz unos centímetros por encima en el césped, pero a pesar de ello el anciano no le llegaba a la cabeza. Era un viejo bajito, eso es lo que era, un anciano a disposición suya para escrutarlo, hablar con él, ir a su casa y ver las pocas fotografías que le quedaban -según decía- de los buenos tiempos.
– ¿Por qué ha vuelto por aquí? -preguntó-. ¿Qué dijo antes…, que yo era capaz de…?
Rebus le miró.
– No tiene importancia; el perro me ha dado la respuesta.
– ¿La respuesta a qué?
– A su forma de actuar con el enemigo.
Lintz sonrió.
– No me gustan los perros, es cierto, pero no haga falsas interpretaciones, inspector. Deje eso a los periodistas.
– Su vida sería más fácil sin perros, ¿no?
Lintz se encogió de hombros.
– Sí, claro.
– ¿Y más fácil también sin mí?
Lintz frunció el ceño.
– Si no fuera usted, sería otro, un palurdo como el inspector Abernethy.
– ¿Qué piensa de lo que le dijo?
Lintz parpadeó.
– No estoy muy seguro. También un tal Levy quería verme, pero me negué a hablar con él. Es uno de los pocos privilegios que conservo.
Rebus cambió el peso de un pie a otro tratando de calentárselos.
– Tengo una hija, ¿no se lo había dicho?
– Quizá lo mencionase -respondió Lintz desconcertado.
– ¿Sabe o no que tengo una hija?
– Sí… Vamos, sí, creo que lo sabía.
– Pues bien, señor Lintz, anteanoche intentaron matarla, o herirla gravemente y está en el hospital inconsciente. Eso es lo que me preocupa.
– Lo siento. ¿Cómo…? Quiero decir, ¿usted qué…?
– Yo creo que alguien quiso hacerme una advertencia.
Lintz abrió los ojos desmesuradamente.
– ¿Y usted me cree a mí capaz de una cosa así? Dios mío, pensaba que habíamos llegado a entendernos, un poco, al menos.
Rebus reflexionó diciéndose lo fácil que resultaba fingir si es una costumbre de cincuenta años y pensó lo sencillo que era endurecerse para matar a un inocente…, o al menos ordenar su muerte; bastaba con una simple orden, cuatro palabras a otro para que la ejecute. Puede que Lintz fuese capaz de hacerle eso. Quizá le resultaba tan fácil como a Josef Linzstek.
– Quiero que sepa -dijo Rebus- que las amenazas no me asustan. Todo lo contrario.
– Es bueno que sea usted fuerte. -Rebus trató de desentrañar el sentido de aquellas palabras-. Me voy a casa. ¿Viene a tomar un té?
Fueron en el coche de Rebus. Él, mientras Lintz se afanaba en la cocina, se sentó en el estudio y se puso a hojear unos libros que había en el escritorio.
– Historia antigua, inspector -dijo Lintz al entrar con la bandeja, pues siempre se negaba a que le ayudasen-. Otra de mis aficiones. Me fascina la coincidencia entre historia y ficción. -Eran libros sobre Babilonia-. Babilonia es un hecho histórico, claro, pero ¿y la torre de Babel?
– ¿La canción de Elton John? -comentó Rebus.
– Usted, siempre haciendo chistes -dijo Lintz alzando la vista-. ¿De qué tiene miedo?
Rebus cogió su taza.
– Sí que he oído hablar de los jardines colgantes de Babilonia -dijo dejando el libro en la mesa-. ¿Qué otras aficiones tiene?
– La astrología, los fantasmas y lo desconocido.
– ¿Le ha acosado alguna vez un fantasma?
– No -contestó Lintz risueño.
– ¿Le divertiría que le acosara?
– ¿El de setecientos campesinos franceses? No, inspector, no me gustaría nada. Fue la astrología lo que me llevó a los caldeos que procedían de Babilonia. ¿Ha oído hablar de los guarismos babilónicos…?
Читать дальше