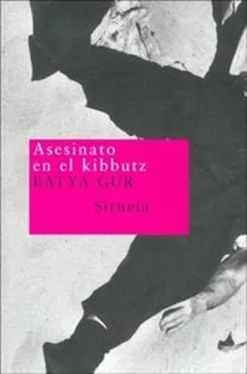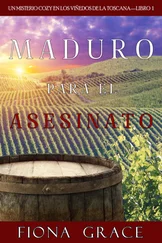– Si no colaboran durante las próximas veinticuatro horas, los arrestaré -había replicado Michael-, pero la experiencia me ha demostrado que con las personas que no tienen nada que perder es mejor emplear mis métodos.
– ¿Nada que perder? -había refunfuñado Nahari-. ¿Qué pretendes decir con eso? ¿Cómo sabes que no tienen nada que perder?
– Sé cómo son. Las dos hermanas. He conocido a personas como ellas.
– ¿Qué significa «como ellas»? -había insistido Nahari-, como ellas ¿en qué sentido?
– Como ellas -Michael se había negado a explicárselo.
Ahora, mirando a Yankele, que parecía aterrorizado y encerrado en sí mismo, Michael se preguntaba quién de los dos tendría razón. Guta seguía inmóvil junto a la puerta. Ni siquiera su respiración era audible. Por el rabillo del ojo, Michael vio que un cigarrillo le colgaba de la boca.
– No me interesa hablar de lo que hacías de noche -dijo Michael-. Sólo quería que hablásemos de tu turno de cocina.
Yankele lo miró sorprendido. Sin más, dejó de temblar. Bajo sus largas y oscuras pestañas se veía una mirada atemorizada.
– ¿Qué turno de cocina? -preguntó a trompicones-. Ya no estoy de turno de cocina, fue en las fiestas cuando me tocó la última vez.
– De eso precisamente quiero que hablemos. Dave me ha contado que estuviste junto a la puerta de atrás durante la cena y el espectáculo.
Yankele se estremeció.
– ¿Eso le ha contado Dave? -musitó-. Me prometió que no le contaría nada sin pedirme permiso.
– Es lo único que me ha dicho -lo tranquilizó Michael-. No me ha contado nada más.
Guta aplastó la colilla en un tiesto resquebrajado que había en un rincón y encendió otro. Michael no apartaba la mirada de Yankele.
– Eres el único que puede decirme quién salió por la puerta de atrás a mitad de la fiesta -dijo-. Eres el único.
Yankele guardó silencio durante todo un minuto. Michael contenía el aliento.
– Ella se marchó -dijo al fin-. Por la puerta de atrás, sigilosamente. Muy deprisa. Nadie la vio marcharse.
Ahora la respiración de Guta era claramente audible. No dijo nada.
– ¿Y tú qué hiciste? -inquirió Michael. Puso la mano en el brazo de Yankele, que estaba húmedo de sudor-. Cuéntamelo con todo detalle -dijo en el tono que usaba con Yuval cuando era pequeño, ese tono con el que pretendía transmitir una promesa de absoluta protección, la capacidad de comprenderlo y soportarlo todo.
– La seguí un trecho, luego ella se dio la vuelta y yo eché acorrer hacia el comedor -repuso Yankele. Bajó la vista-. Me pareció que… que… estaba triste o algo así.
– Y querías cuidarla -dijo Michael.
– No quería que le pasase nada -dijo Yankele-. Quería… yo qué sé -tartamudeó, y elevó la mirada hacia Guta. Ésta no se movió. Con los ojos ardiendo, se apoyó en el dintel de la puerta, la espalda contra la pared. Su tez estaba pálida.
– ¿Sólo un trecho? -preguntó Michael-. ¿No la seguiste todo el camino?
Yankele negó con la cabeza.
Guta despegó los labios, y Michael, atento a todos sus movimientos, le dirigió una mirada admonitoria.
– Entonces, ¿por qué dijiste no sé qué de un frasco? -preguntó súbitamente, en un tono distinto-. Si no la seguiste todo el camino, no pudiste verla junto a Srulke.
Yankele empezó a tartamudear. Todo su cuerpo temblaba.
– Lo sé todo sobre Dvorka -dijo-. Todo.
Guta profirió un gemido y empezó a toser.
– ¡Se refería a Dvorka! -musitó-. ¿Lleva todo el tiempo refiriéndose a Dvorka?
Yankele sepultó el rostro entre las manos.
– Ya te puedes marchar -le dijo Michael suavemente.
Nadie se movió. Al cabo, Guta se acercó a la cama y tomó asiento. Tras un momento de espera, Michael salió de la habitación, cerrando delicadamente la puerta tras de sí.
Sólo tuvo que llamar una vez a la puerta para que una voz respondiera desde dentro: «Adelante».
No le sorprendía verlo allí, pero se quedó mirándolo con aire inquisitivo sin invitarlo a pasar.
– Quiero hablar con usted -dijo Michael, y entró en la habitación.
Ella apagó el televisor y señaló una butaca. Hacía calor, el aire acondicionado no estaba puesto. Dvorka se arregló los pantalones y apoyó una mano sobre su rodilla. Lo miraba con una expectación aparentemente sosegada, pero el silencio que se hizo en la habitación estaba cargado de electricidad. Pasaron unos segundos antes de que Michael dijera:
– No me había dicho que salió del comedor durante la celebración del jubileo; no me dijo nada de que había visto a Srulke.
– Si no le dije nada -replicó Dvorka tranquilamente-, tal vez fue porque no podía contarle lo que no había pasado.
Michael escudriñó su rostro. Mantenía una expresión pétrea.
– Pero sí se marchó del comedor -dijo al cabo.
– Me marché del comedor -reconoció Dvorka-. ¿Y qué deduce de eso? ¿Por qué cree que fui a ver a Srulke?
– No lo creo -afirmó Michael-. Lo sé.
Dvorka lo miró sin miedo.
– Sólo puedo decir que está equivocado -dijo al fin.
– Entonces, ¿por qué no está dispuesta a que le hagamos una prueba con el detector de mentiras? -preguntó él rápidamente-. Quien no tiene nada que ocultar no se opone a esa prueba.
– No estoy acostumbrada a someter mis afirmaciones a pruebas tan simplistas -dijo Dvorka orgullosamente-. Nadie ha dudado nunca de mi palabra. Tengo setenta y dos años, jovencito, no debería olvidarlo.
– Quería preguntarle otra cosa -dijo Michael de pronto-, que no tiene ninguna relación con esto -vio que el interés alumbraba su mirada-. Me gustaría saber por qué tenía preparado ese pasaje de Kehilatenu para la asamblea del kibbutz, para la sijá de anoche.
En los segundos que tardó en recobrarse, Michael vio el destello de sorpresa y la oleada de inquietud que cruzó por sus ojos antes de que volviera a caer un velo sobre ellos.
– No comprendo su pregunta -dijo después.
– Nadie se pasea llevando encima ese libro como si fuera la Biblia -dijo Michael-. Puede que nadie más se haya fijado, pero yo me di cuenta de que lo tenía todo preparado.
– Joven -dijo Dvorka-, no sé de dónde habrá sacado la información sobre la sijá de anoche, aunque supongo que empleará todo tipo de métodos tortuosos… -había adoptado un gesto de repugnancia.
– Ésa no es la cuestión -dijo Michael-, no es la cuestión en absoluto; no cambie de tema.
– Es usted un impertinente. Yo no me dedico a jueguecitos como cambiar de tema -dijo Dvorka-. De camino a la sijá, me pasé por la biblioteca a sacar ese libro. Suelo leérselo a mis alumnos, para que lo sepa -le dirigió una mirada crítica-. Ni siquiera sé por qué me molesto en responderle, tal vez porque no es mi costumbre tratar a los demás con descortesía. Quizá la tensión de estos últimos días puede disculparle de su impertinencia. No todo el mundo sabe dominarse. A lo mejor hasta me da lástima -dijo sin emoción alguna.
– Es una pena que Osnat no le diera lástima -dijo Michael.
Ahora se quedó pasmada.
– ¿Ha perdido el juicio? -inquirió-. Pero ¿de qué me está hablando?
– Del envenenamiento -repuso Michael secamente. Hubo de recordarse que sólo él notaba cómo le galopaba el corazón, que nadie más podía advertir su aceleración.
– Por lo visto usted no comprende nada -dijo Dvorka como si estuviera echando una regañina a un alumno-. No parece darse cuenta de que fui yo quien educó a Osnat, que yo… -su voz se apagó.
– Sí, sí, me doy perfecta cuenta de cuál es su posición en el kibbutz -dijo Michael-. Usted se cree por encima de toda sospecha, contaba con eso.
– Jovencito -dijo Dvorka, con los ojos desorbitados pero sin alzar la voz-, está usted insinuando algo tan inverosímil que escapa a mi capacidad de comprensión, y las estupideces que estoy dispuesta a tolerar tienen un límite. Esta conversación es absurda, ridícula. Está usted comportándose con una irresponsabilidad pasmosa. Otras consideraciones aparte, piense en nuestra diferencia de edad, ¿cómo se atreve? -alzó la voz por primera vez-. Váyase ahora mismo, por favor -dijo tras aquietar su respiración-, ¡ahora mismo! ¡No tengo nada más que decirle! -señaló la puerta sin apartar de él los ojos.
Читать дальше