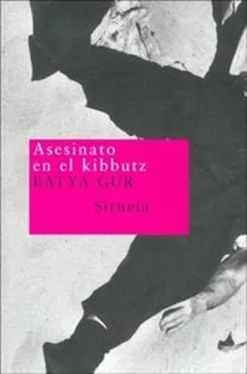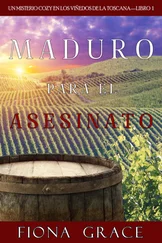– ¿Es que ha perdido la cabeza? -preguntó Avigail sin dirigirse a él-. ¿A cuento de qué venía todo eso?
Michael volvió a sentarse y se quedó mirando la pantalla de hito en hito. La cámara enfocó a Dvorka.
– No lo entiendes -dijo con voz ronca-, Dvorka no se pasea por ahí con Kehilatenu en el bolsillo; seguro que lo tenía preparado. Ahora que lo pienso, estoy convencido de que todo ha sido una puesta en escena, ella ya sabía lo que iba a pasar esta noche.
– Esos ojos suyos dan miedo -comentó Avigail-, no me gusta.
Michael trató de aquietar su respiración. Encendió un cigarrillo y se levantó sin apartar la vista de la pantalla. Había caído presa de la ansiedad, del pánico casi. En aquel momento veía a Dvorka con otros ojos. El rostro le ardía y tenía la sensación de estar presenciando algo tremendamente amenazador.
– Os he leído este pasaje fundamentalmente por la última frase -decía ahora Dvorka, poniendo énfasis en cada palabra-, y también para demostraros que en otros tiempos a la gente no le daba miedo expresar sus sentimientos y que dentro de la familia, de la gran familia del kibbutz, era legítimo hablar con toda franqueza. Debemos someternos a un examen permanente para averiguar si el mundo que hemos construido es el correcto y, en tal caso, para conservarlo.
Dave la miraba con los ojos abiertos de par en par y meneaba la cabeza como quien escucha impartir sabiduría a un maestro o como quien contempla a un extraño espécimen.
El dramatismo y la pasión dieron paso a un tono prosaico cuando Dvorka siguió diciendo:
– Por lo que respecta a la cuestión de que los niños duerman con sus padres, he de decir que no veo ninguna desventaja en la actual disposición de las cosas. Pensad por un momento en vuestra propia generación, ¿tenéis algún problema especial? ¿Y qué me decís de los recuerdos y experiencias compartidos? ¿Y de la implicación de todos los miembros del kibbutz en la educación de cada uno de los niños? Tan implicados estábamos que todos nos enterábamos cuando os salía el primer diente, o cuando dabais vuestros primeros pasos. Vosotros sois la prueba viviente del éxito del experimento que llevamos a cabo con tanta fe y tanta dedicación.
Matilda, con la malévola sonrisa que Michael había llegado a reconocer, dijo:
– Está por ver hasta qué punto tenéis éxito, pero de momento podéis disfrutar del cumplido.
– ¿Y qué hay de la residencia de ancianos? -inquirió Guta-. Eso es lo que yo quiero saber.
– Es imposible debatir los dos temas al mismo tiempo -sentenció Dvorka.
– Osnat pensaba que era posible -terció Moish-. No sólo posible, necesario.
Dvorka apretó los labios en una fina línea y luego los separó para decir, haciendo un esfuerzo evidente por dominarse:
– Y tú sabes que yo no estaba de acuerdo con ella.
– Siempre habrá desacuerdos -intervino Zeev HaCohen, conciliador-, y no hay necesidad de precipitarse. Por mi parte, no tengo objeciones que hacer a una instalación comunitaria para la generación mayor, siempre y cuando no se nos retire el derecho a votar y a participar en la vida del kibbutz, y por lo que se refiere a que los niños duerman con sus padres, creo que deberíamos enfocarlo con amplitud de miras.
– En cualquier caso -lo interrumpió Dvorka con insólita impaciencia-, está claro que estos planes son absolutamente inaceptables en opinión de la mayoría, porque desvirtúan el concepto de base del kibbutz -tras respirar hondo, añadió con voz cargada de desprecio-: Y no mencionéis a otros kibbutzim como ejemplo. La idea de progresar con los tiempos y seguir modas desastrosas no tiene que guiar nuestros pasos. En el Movimiento Unido de Kibbutzim ya están hablando de pagar un salario a los miembros a cambio de su trabajo. A la vista de tales propuestas yo puedo parecer anacrónica, pero tengo el profundo convencimiento de que no encontraremos el sentido de nuestras vidas en las recompensas materiales sino en la realización interior.
– Hace un momento has dicho que el dinamismo y el cambio son necesarios -le recordó Zeev HaCohen.
– ¿Qué tiene de malo la manera en que hemos educado a nuestros hijos? -replicó Dvorka a voz en grito.
A Moish le temblaban las manos cuando se levantó y miró a Dvorka y a la fila de ancianos con una mirada diferente, dura y despiadada.
– Voy a deciros claramente lo que tenía de malo. Se cometieron muchos errores. Y el primero fue que nunca hablábamos del tema. Vosotros no lo permitíais, no queríais oírlo. Recuerdo muy bien que Srulke solía devolverme a la casa infantil cuando por las noches me escapaba a su habitación. El cambio principal que he vivido después de que Osnat muriera como ha muerto ha sido darme cuenta de que tengo que hablar. Voy a decir lo que pienso y vosotros me vais a escuchar. Vamos a tener una sesión del estilo de las de Kehilatenu. La lectura de esa recopilación de monólogos en que dejaban su alma al desnudo me ha dado que pensar, fundamentalmente que las cosas han cambiado mucho y que la sijá se ha convertido en un sello de aprobación para conceder o rechazar peticiones y para dar soluciones a los problemas organizativos. ¿Qué sabéis de nosotros? Puede que sepáis cuándo comenzamos a andar o a hablar y cuándo nos salió el primer diente, pero de nuestra vida interior no sabéis nada de nada. Nunca hemos tenido la oportunidad de expresarnos, sólo de manera solapada en los chistes y piezas cómicas que componíamos para las celebraciones y los bar mitzvás. No voy a decir que nuestra educación no tuviera nada de positivo, pero también hay que hablar de la tristeza, de las noches en que nos despertábamos y no encontrábamos a nuestra madre o a nuestro padre sino a un sustituto, como aquel tipo de un grupo Nájal que le ponía a Noga talco en la vagina cuando le dolía. Y en el kibbutz se consideró una anécdota divertidísima.
Michael oía la fuerte respiración de Avigail y notaba que se pasaba incesantemente las manos por los brazos.
– Miriam, mi madre -dijo Moish con voz ahogada-, a quien todos conocisteis, era una mujer sencilla y honrada. No es necesario que la describa ahora -dijo enjugándose la frente-. Trabajó duramente toda su vida y nunca habló en la sijá, no había persona más leal al kibbutz que ella -miró en torno suyo. Nadie dijo nada, nadie se movió. Todos los ojos estaban fijos en él, algunos perplejos, otros sobresaltados-. Miriam, mi madre -repitió Moish-, solía contarme a menudo cómo despedisteis a nuestra primera encargada de casa, Golda. Recuerdo su nombre por habérselo oído a mi madre, porque, según me han dicho quienes entienden de psicología, no se guardan recuerdos de antes de los dieciocho meses de edad, y ésa es la edad que yo tenía cuando la echasteis. Pero ¿qué ocurrió antes de que cumpliera los dieciocho meses? ¿Qué me decís de eso?
Sin moderación ni prudencia algunas, Moish soltó a voz en grito:
– ¿Dónde estabais vosotros antes de que yo cumpliera dieciocho meses, en esa época en que Miriam me recordaba como un mocoso que trastabillaba detrás de la encargada de la casa, con churretes de mocos y lágrimas corriéndome por la cara, tirándole del vestido y ella desprendiéndose de mi mano? ¿Dónde estabais entonces? -su alarido iba dirigido a Dvorka, que no bajó la vista. Estaba tan quieta que Michael temió que dejara de respirar-. Eso es lo que quiero saber: ¿Dónde estabais? ¿En qué estabais pensando en aquella época, mientras nosotros pasábamos miedo por las noches? ¿Cómo pudisteis consentir que las madres vieran a sus bebés sólo media hora al día? ¿Cómo pudisteis tener la caradura de decidir que la unidad familiar era perniciosa para la sociedad y, a la vez, hacer chistes sobre eso y reíros de vosotros mismos en las celebraciones del kibbutz? Eso es lo que quiero saber hoy. Osnat me comentó algo en lo que tenía toda la razón: que era vuestro sentimiento de culpa el que os llevaba a oponeros a los cambios, eso es lo que me dijo. ¡Que queríais perpetuar los abusos para protegeros y justificaros!
Читать дальше