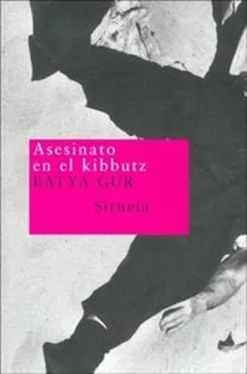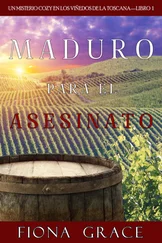Alguien le hizo un comentario en voz baja, pero Moish lo desdeñó con un ademán y gritó:
– ¡No me digáis que me calme! No es eso lo que importa ahora, que me calme o no me calme. ¡Os digo que ya está bien! ¡Esta situación ha durado demasiado! Es posible que tuvierais vuestras razones, no digo que no, debíais de tenerlas…: la dureza de vuestras vidas y todo lo demás…, pero no tenemos por qué continuar con vuestras locuras. Quiero ser yo quien arrope a mis niños por la noche, a los que todavía lo necesitan. Quiero oírlos cuando tosan, en la habitación de al lado, y cuando tengan una pesadilla quiero que vengan a mi cama y no que vayan a un interfono, o que tengan que salir en la oscuridad de la noche a buscar nuestra habitación, tropezándose con las piedras, pensando que cada sombra es un monstruo, y todo para toparse con una puerta cerrada o para que los devuelvan a la casa infantil. Mis hijos van a estar conmigo y todo lo demás me trae sin cuidado.
Tragó saliva y después miró a los ojos a las personas de la primera fila.
– Vais a reconocer vuestros errores, como ya lo han hecho en todos los demás kibbutzim -dijo en tono más sosegado-. Quiero que os sintáis culpables, ¿acaso tenéis derecho a no sentiros culpables? Lotte ya no está con nosotros, pero si siguiera aquí le diría unas cuantas cosas sobre aquellos años en que a mi madre sólo le permitían verme media hora al día, y sobre aquellas noches. Lo organizasteis todo para vuestra conveniencia. En aras del ideal de la igualdad estructurasteis las cosas para que desarrollásemos una personalidad grupal, pero destruisteis nuestra personalidad individual. ¿Creéis que los chavales crecen sanos y confiados cuando sólo pueden recurrir unos a otros por las noches? ¡Y eso por no hablar del comienzo de la adolescencia y las duchas comunes y el resto de vuestras ideas brillantes! ¡Estoy harto! Estoy harto de ser comprensivo y tolerante con los sufrimientos pasados. ¡Quiero entender cómo se os pudo ocurrir cerrar con llave la puerta de la casa de los niños y decirle al vigilante de noche que viniera a vernos un par de veces! ¡Dos veces en toda la noche! A veces nos pasábamos la noche levantados, aporreando la puerta y llorando, ¡pero nunca venía nadie! ¡Cada vez que pienso en eso me pongo frenético! ¡Me vuelvo loco! -se inclinó hacia delante y estalló de nuevo-: ¡Pensad en los niños de esta generación llorando junto a la puerta!
– Vaya, vaya, vaya -dijo Michael, encendiendo otro cigarrillo-. ¡Mira lo que está pasando!
Avigail guardaba silencio.
– Y cuando nos hacíamos mayores y escapábamos a media noche para veros, nos volvíais a llevar a la casa de los niños. Recuerdo perfectamente cómo Srulke se levantaba y me llevaba allí de vuelta. Un par de veces dormí al raso, a la puerta de la habitación de mis padres, para que no me obligaran a volver a la casa infantil.
Zeev HaCohen se puso en pie, pero Moish le dijo a voz en grito:
– Ya puedes ir volviendo a sentarte. Todavía no he terminado. Ahora que me he lanzado, no pienso callarme. Espera hasta que termine, hasta que termine -Zeev HaCohen se sentó con expresión asustada-. Me importa un pimiento vuestra querida igualdad -gritó Moish-, ¡no somos la gloria del Estado de Israel ni nada que se le parezca! Y yo os pregunto para qué ha valido todo esto. La gente acusa a nuestros hijos de ser materialistas y otras muchas cosas. ¿Qué tiene de raro? ¿De qué otra manera pueden compensar las carencias de su infancia? Vosotros por lo menos teníais ideales y os podíais refugiar en ellos. ¿En qué podemos refugiarnos nosotros? ¿Qué refugio nos queda hoy? ¿El trabajo? ¿Es el trabajo toda nuestra vida? ¿Para eso habéis creado el kibbutz? ¡El kibbutz: la gloria del Estado de Israel! ¡Menudo cuento!
Moish alzó la vista al techo y luego la posó en los ocupantes de la primera fila y agitó un dedo en su dirección.
– Una compañera ha sido asesinada; no sabemos quién lo ha hecho ni por qué. Pero sí sé muy bien qué pretendía hacer Osnat: no hay nada que justifique que nuestros hijos no sean educados por sus padres, ¡a la mierda todo lo demás! -dirigió la vista al frente y dijo con rencor-: No, Matilda, no me he vuelto loco. Al contrario, había estado loco hasta ahora. Prácticamente todos los kibbutzim han dado ese paso y nosotros tenemos dinero para darlo, pero estamos posponiéndolo y perdiendo el tiempo con tonterías como si fuera una cuestión trivial. Voy a ser yo quien arrope a mi pequeño Asaf por las noches, ¿me has oído, Dvorka? Yo y no la encargada de la casa, yo y no el vigilante de noche, yo y no el interfono, yo y solamente yo. Porque vosotros sólo pensabais en nuestros primeros dientes, pero no en nuestros primeros miedos, unos miedos que ni siquiera sabíamos expresar con palabras porque éramos demasiado pequeños. Y yo te pregunto, Dvorka, ¿qué ideal puedes esgrimir para justificar el miedo de un niño que aún no ha aprendido a hablar? ¡Ni un niño siquiera! ¡Un bebé! Yo tengo el ejemplo de mi hermana, que está educando a sus hijos en la ciudad, y aunque no tengan todo lo que quieren, y no salgan de excursión con neveras portátiles y helados ni reciban clase de clarinete desde los tres años, esos niños no están intimidados por los miedos que yo aún sigo padeciendo. Sólo quiero decirte una cosa: vamos a implantar la norma de que los niños duerman con sus padres y todo lo demás que quería Osnat. Incluso la residencia de ancianos, si llegamos a decidirlo así.
– ¡Sobre mi cadáver! -se oyó decir a Guta en voz alta y clara.
Después estalló un alboroto y la pantalla se quedó en blanco.
– Está conforme -dijo Guta, empujando a Yankele hacia la habitación-. Pero no se olvide de lo que hemos hablado.
Michael hizo un gesto de asentimiento.
– Ni se le ocurra pensar en Fania. A ella no la meta en esto -dijo severamente Guta; luego lo miró, se ablandó y añadió-: Es que Fania tiene que cuidarse, Yankele ya se encuentra mal de todas formas.
Hablaba delante de él como si no estuviera presente, pensó Michael, tal como hablan los adultos de los niños pequeños. La miró expectante. Guta se pasó la mano por el pelo y le sostuvo la mirada obstinadamente.
– Quiero hablar a solas con él -dijo Michael.
– ¿Es que tiene secretos? -preguntó Guta, embutiendo los puños en los bolsillos de su bata-. No voy a dejarlo a solas con la policía -dijo con resolución.
– Guta -le rogó Michael-, yo no soy la policía. Yo soy yo. Ya hemos hablado de esto. Si quiere que la verdad salga a la luz, tiene que ayudarme.
– No me voy a ir -replicó Guta sosegadamente-. Y no me puede obligar. Y ya puede ir dejando de mirarme con sus bonitos ojos. Yankele está bajo mi responsabilidad. No lo voy a dejar solo.
Michael suspiró.
– Si le pido que se vaya es por su propio bien más que por Yankele -dijo al fin.
– Por mí no se preocupe -dijo Guta, desviando la vista-. Estoy preparada para oír cualquier cosa. No me va a pasar nada.
Yankele se sentó en el borde de la desvencijada cama. Aún no había pronunciado una palabra. Se quedó mirándose las sandalias y de pronto comenzó a temblar.
– Yo no le he hecho nada -dijo-. No he hecho nada.
– Pero estabas allí por la noche, y viste a Aarón Meroz cuando llegó y cuando se fue.
– Estaba cuidándola. Tenía que cuidarla -dijo Yankele. Hablaba con dificultad, como si tuviera piedras en la boca. Un violento temblor sacudía su enjuto cuerpo. En pie junto a la puerta cerrada, Guta encendió un cigarrillo.
– ¿Por qué los tratas con tantos miramientos? -le había reconvenido Nahari hacía poco-. ¿A qué viene mimarlos así? Nos sobran pruebas para detenerlos a todos, y no hay más que hablar. ¿A qué estás jugando? Arréstalos y les sacarás lo que quieras. Después de una noche encerrados responderán a todas tus preguntas.
Читать дальше