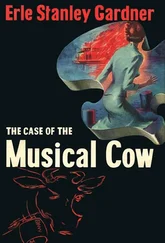Batya Gur
Un asesinato musical
Traducción de María Corniero.
Título original: Murder Duet. A Musical Case
A la memoria de mi padre, Zvi Mann
Los comentarios atribuidos a Theo van Gelden en el capítulo 13 se han tomado de una conferencia que Ariel Hirshfeld dio en julio de 1995 en el Centro de Música de Mishkenot Sha'ananim, Jerusalén.
La Primera de Brahms
Mientras colocaba el disco compacto en el reproductor y se disponía a pulsar el botón, Michael Ohayon creyó oír un llanto apagado. Revoloteó en el aire y se extinguió. Sin apenas prestarle atención, Michael permaneció en pie junto a la estantería y hojeó las notas que acompañaban a la grabación sin llegar a leerlas. Se preguntaba, distraído, si era adecuado romper la tranquilidad de la víspera de fiesta con el ominoso acorde inicial, tocado por la orquesta al completo sobre un retumbante fondo de timbales. Era la hora del crepúsculo, momento en que, ya a finales del verano, el aire comenzaba a tornarse más fresco y nítido. Se le ocurrió pensar que era muy discutible que las personas recurran a la música para evocar mundos dormidos en su interior. O que busquen en ella un noble eco de sus sentimientos o un medio de crear un estado de ánimo particular. Él estaba sumido en la niebla y el vacío, la calma de aquella víspera de fiesta era lo único que parecía abrazarlo. De ser cierto lo que se decía, reflexionó, no habría escogido aquella obra, que estaba a años luz de la placidez que precedía a las fiestas en Jerusalén.
La ciudad se había transformado enormemente desde que llegara a ella de niño para ingresar en un internado de estudiantes especialmente dotados. Michael había sido testigo de cómo dejaba de ser un lugar cerrado, replegado en sí mismo, austero y provinciano, para convertirse en una ciudad con pretensiones de metrópoli. Sus estrechas callejuelas estaban atestadas de hileras de coches y tras los volantes los impacientes conductores vociferaban y agitaban el puño con impotencia. A pesar de todo, nunca dejaba de conmoverlo lo que aún hoy seguía sucediendo en las vísperas de fiesta, especialmente de Ros Hasaná, Pascua y Savuot, pero también las tardes de los viernes, aunque tan sólo fuera durante unas horas, hasta que descendía la oscuridad; eran momentos en que reinaban la paz y el sosiego, la tranquilidad absoluta tras la agitación y el bullicio.
Antes de que la música se derramara por la sala hubo un instante de una serenidad tan perfecta, de una quietud tan plena, que se podría haber pensado que alguien había respirado hondo antes de la primera nota y, alzando la batuta, había impuesto silencio en el mundo. Las miradas nerviosas, movedizas, inquietas, de quienes formaban largas colas ante las campanilleantes cajas registradoras del supermercado se desvanecieron súbitamente de sus pensamientos. Michael olvidó los gestos nerviosos de las personas angustiadas que cruzaban a la carrera la calle Jaffa cargados con bolsas de plástico y llevando con cuidado cestas de regalo. Tenían que abrirse paso entre filas de coches con los motores en marcha, cuyos conductores asomaban la cabeza por la ventanilla para ver qué había provocado el atasco en aquella ocasión. Todo esto se evaporó en el silencio.
Sobre las cuatro de la tarde, las bocinas de los coches y el rugido de los motores cesaban. El mundo se tornaba plácido y tranquilo, y Michael recordaba su infancia, la casa de su madre y las tardes de los viernes, cuando regresaba del internado.
En la quietud de las vísperas de fiesta, Michael volvía a ver el rostro radiante de su madre. La veía junto a la ventana, mordisqueándose el labio inferior para disimular los nervios, en espera de su hijo menor. Pese a que su marido había muerto y Michael era el único de los hijos que seguía en casa, su madre le había permitido marcharse. Sólo regresaba en fines de semana alternos y durante las vacaciones. Los viernes por la tarde y las vísperas de fiesta, Michael recorría a pie el sendero que, bordeando la colina, le conducía desde la última parada del autobús hasta su calle, a las afueras del pueblo. La gente, aseada y vestida con ropa limpia, reposaba en sus casas, con la tranquilidad que les daba tener un día festivo por delante. La serenidad del momento le tendía sus dulces brazos mientras trepaba por la callejuela hacia la casa gris en las lindes del pequeño barrio.
Todo era calma y sosiego en las inmediaciones del semisótano donde Michael llevaba instalado algunos años. Para acceder había que bajar un tramo de escalera y, ya en la sala de estar, al mirar por las grandes cristaleras que daban al estrecho balcón, se descubrían las colinas de enfrente y la escuela femenina judía de Magisterio, curvada cual blanca serpiente, y sólo entonces se comprendía que aunque era un piso bajo, estaba encaramado en la empinada ladera de una colina.
Las voces de los niños del edificio, ya recogidos en casa, se habían acallado. Incluso el chelo del piso de arriba guardaba silencio, aunque Michael no había dejado de oírlo durante los últimos días: escalas y más escalas y una suite de Bach. Sólo algún que otro coche pasaba por la serpenteante calle por donde Michael dejaba vagar la mirada mientras pulsaba distraídamente el botón del reproductor de compactos. Su mano tomó la delantera a su razón y a sus dudas. Y, con aquel movimiento, hizo que el estrepitoso inicio de la Primera sinfonía de Brahms retumbara en la sala. La armoniosa paz que Michael imaginaba haber alcanzado tras largos días de inquieta desorientación le pareció ahora una ilusión, al desvanecerse de golpe.
Porque con el primer sonido tenso emitido por la orquesta, una nueva y poderosa inquietud se despertó en él y lo abrumó. Las pequeñas angustias y los problemas olvidados fluyeron desde su estómago hasta su garganta. Levantó la vista hacia las manchas del techo de la cocina. Iban creciendo de día en día y cambiando de un blanco sucio al gris negruzco de la humedad. Sólo había un breve trecho entre aquella visión, que pesaba sobre él como si fuera de plomo, y los pensamientos y las palabras. Porque esas manchas requerían una urgente negociación con los vecinos de arriba, una charla con aquella mujer alta, de ojos nublados y descuidada vestimenta.
Michael había llamado a su puerta un par de semanas atrás. La vecina salió a recibirlo llevando en brazos a un niño de pecho que se retorcía y berreaba y a quien ella trataba de aquietar acunándolo y dándole palmaditas en la espalda. Su rizado cabello castaño claro le ocultó el rostro cuando inclinó la cabeza sobre el niño. A su espalda, sobre una gran alfombra mugrienta de vivos colores, se desparramaban partituras y discos compactos sin caja, y en una gran funda abierta forrada de fieltro verde reposaba el chelo, de un centelleante color caoba, con un atril a su lado. Al mirarla a los claros ojos, hundidos y de desvaídas pestañas, con oscuras ojeras que acentuaban su aire desvalido, Michael se sintió culpable por haber ido a molestarla. Echó una mirada inquisitiva por encima de su hombro, esperando descubrir al hombre barbado con quien había coincidido una vez en el portal del edificio. Michael había oído cómo abría la puerta del piso de arriba, y ahora, dando por hecho que era el marido de aquella mujer, supuso que vendría a hablar con él para liberarla de esa carga adicional. Pero, como en respuesta a su mirada, ella dijo, los labios fruncidos y la vista baja, que no iba a poder ocuparse del problema hasta dentro de unos días, cuando el niño se hubiera recuperado de la otitis. Además, las goteras no las había provocado ella sino los inquilinos anteriores.
Читать дальше