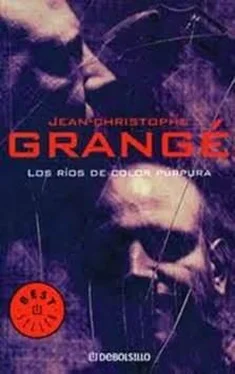– Discúlpeme. Este caso es una verdadera mierda. El asesino ya ha atacado tres veces y continuará atacando. Cada minuto, cada información cuenta. Esas fichas antiguas, ¿dónde están ahora?
El director arqueó las cejas, se distendió ligeramente y se apoyó de nuevo en la mesa de acero inoxidable.
– Han sido devueltas a los sótanos del hospital. Mientras la informatización no esté terminada, los archivos se conservan al completo.
– Y supongo que entre las fichas habrá las que conciernen a los pequeños superdotados, ¿verdad?
– No a ellos directamente; datan de antes de los años setenta. Pero ciertas fichas son las de sus padres o sus abuelos. Este detalle es el que me inquietó. Porque yo mismo había consultado ya las fichas cuando investigaba. Y entonces no faltaban en los historiales oficiales, ¿comprende?
– ¿Caillois habría robado simplemente unas copias?
Champelaz se puso a caminar otra vez. La singularidad de su historia parecía electrificarlo.
– Copias… u originales. Caillois pudo reemplazar las auténticas fichas de nacimiento por otras falsas. Por tanto, las verdaderas, las originales, serían las que se descubrieron en los casilleros.
– Nadie me ha hablado de este asunto. ¿Los gendarmes no han llevado a cabo una investigación?
– No. Fue una anécdota. Un detalle administrativo. Además el sospechoso, Étienne Caillois, había muerto hacía tres años. De hecho, yo soy el único que parece haberse interesado por esta historia.
– Precisamente. ¿No ha sentido la tentación de ir a consultar esas nuevas fichas? ¿De compararlas con las que había consultado en los historiales oficiales?
Champelaz se esforzó en sonreír.
– Sí. Pero al final me faltó tiempo. Usted no parece comprender de qué clase de documentos se trata. Algunas columnas fotocopiadas en un volante, indicando el peso, la talla o el grupo sanguíneo del recién nacido… Además, esas informaciones son registradas al día siguiente mismo en la tarjeta de salud del niño. Esas fichas sólo constituyen un primer eslabón en el historial del lactante.
Niémans pensó en Joisneau, que quería visitar los archivos del hospital. Estas fichas, incluso insignificantes, le interesaban en grado sumo. El comisario cambió bruscamente de tema:
– ¿Qué relación hay entre Chernecé y todo este asunto? ¿Por qué Joisneau fue directamente a su casa al salir de aquí?
El malestar del director reapareció enseguida.
– Edmond Chernecé es… en fin, era el médico oficial del instituto. Conocía a fondo las afecciones genéticas de nuestros pensionistas. Tenía, pues, motivos para asombrarse de que otros niños, primos en primer o segundo grado de sus jóvenes pacientes, fueran tan distintos. Además, la genética era su pasión. Pensaba que algunos hechos genéticos podían ser percibidos a través de la pupila de los seres humanos. En ciertos aspectos, era un médico muy especial…
El policía recordó al hombre de la frente manchada. «Especial»: el término le cuadraba a la perfección. Niémans recordó también el cuerpo de Joisneau, devorado por los torrentes ácidos. Prosiguió:
– ¿No le pidió usted su opinión médica?
Champelaz se retorció de una forma extraña, como si le picara el jersey.
– No. No… no me atreví. Usted no conoce nuestro pueblo. Chernecé pertenecía a la crema de la universidad, ¿comprende? Era uno de los oftalmólogos más reputados de la región. Un gran profesor. Mientras que yo sólo soy el guardián de estos muros…
– ¿Cree que Chernecé consultó los mismos documentos que usted: las fichas oficiales del nacimiento?
– Sí.
– ¿Cree que pudo consultarlos, incluso antes que usted?
– Tal vez sí.
El director bajó la vista. Sus facciones estaban escarlatas, inundadas de sudor. Niémans insistió:
– ¿Cree que pudo descubrir que esas fichas estaban falsificadas?
– ¡No… no lo sé! No comprendo nada de lo que me dice.
Niémans no insistió. Acababa de comprender otro aspecto de la historia: Champelaz no había vuelto a examinar las fichas robadas por Caillois porque tenía miedo de descubrir una información sobre los profesores de la universidad. Profesores que reinaban como amos sobre el pueblo y que tenían en sus manos la suerte de hombres como él.
El comisario se levantó:
– ¿Qué más le dijo a Joisneau?
– Nada. Le conté exactamente lo que acabo de decirle.
– Reflexione.
– Es todo. Se lo aseguro.
Niémans se plantó delante del médico.
– ¿No le dice nada el nombre de Judith Hérault?
– No.
– ¿Y el de Philippe Sertys?
– ¿Es el nombre de la segunda víctima?
– ¿No lo había oído nunca antes?
– No.
– ¿Despierta en usted algún recuerdo la expresión «ríos de color púrpura»?
– No. En realidad yo…
– Gracias, doctor.
Niémans saludó al médico aturdido y dio media vuelta. Ya franqueaba el umbral de la puerta cuando le lanzó por encima del hombro:
– Un último detalle, doctor: no he visto ni oído a un solo perro aquí. ¿Es que no hay ninguno?
Champelaz le dirigió una mirada extraviada.
– ¿Ningún… perro?
– Sí. Perros para ciegos.
El hombre comprendió y encontró fuerzas para sonreír.
– Los perros son útiles a los ciegos que viven solos y no se benefician de ninguna ayuda exterior. Nuestro centro está equipado con sistemas domóticos muy elaborados. Nuestros pacientes son prevenidos ante el menor obstáculo, orientados, guiados… No necesitamos perros.
Fuera, Niémans se volvió hacia el edificio claro que destellaba bajo la lluvia. Desde la mañana había evitado este instituto por culpa de unos perros que no existían. Había enviado allí a Joisneau por puro temor, acosado por espectros que sólo ladraban en su cerebro.
Abrió la puerta del coche y escupió hacia fuera.
Eran sus propios fantasmas los que habían acabado con la vida del joven teniente.
Niémans descendía de las alturas vertiginosas de Sept-Laux. La lluvia arreciaba. En sus faros, el asfalto estallaba en un vapor cristalino. De vez en cuando, un charco de cieno salpicaba bajo sus ruedas con un fragor de catarata. Niémans, agarrado al volante, intentaba dominar el vehículo, que resbalaba hacia el borde del precipicio.
De pronto, el pager resonó en su bolsillo. Con una mano, el oficial pulsó la pantalla: un mensaje de Antoine Rheims desde París. Con el mismo gesto, Niémans agarró el teléfono y solicitó el número ya memorizado en el aparato. En cuanto reconoció su voz, Rheims anunció:
– El inglés ha muerto, Pierre.
Totalmente inmerso en su investigación, Niémans se concentró intentando medir las consecuencias de esta noticia. Pero no lo consiguió. El director continuó:
– ¿Dónde estás?
– En los alrededores de Guernon.
– Te encuentras bajo arresto. En teoría, deberías entregar el arma y no hacer más gastos.
– ¿En teoría?
– He hablado con Terpentes. Vuestro caso se ha estancado y ya empieza a augurar un desastre. Todos los medios de comunicación están en el pueblo. Mañana por la mañana Guernon será el rincón más célebre de Francia. -Rheims hizo una pausa-. Y todo el mundo te busca.
Niémans guardó silencio. Escrutaba la carretera, que seguía dando vueltas, como horadando los torbellinos de lluvia que parecían virar en dirección contraria. Curva tras curva. Recta tras recta. Fue Rheims quien prosiguió:
– Pierre, ¿estás a punto de detener al asesino?
– No lo sé. Pero le sigo los pasos, estoy seguro.
– Entonces saldaremos las cuentas más tarde. No he hablado contigo. No se te puede encontrar, estás inaccesible. Dispones de una hora o dos para resolver todo este jodido asunto. Después ya no podré hacer nada por ti. Excepto encontrarte un abogado.
Читать дальше