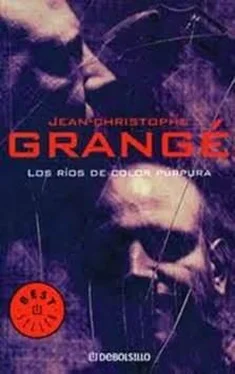Niémans volvió a llamar.
Por fin le abrió un guardián pasmado que escuchó sus explicaciones sin que ningún fulgor le aclarase los párpados. De todos modos, el hombre hizo entrar al policía en una gran sala y se fue a despertar al director.
El comisario esperó. Sólo la lámpara del vestíbulo iluminaba la habitación. Cuatro paredes de cemento blanco, un suelo desnudo, también blanco. Al fondo, una escalinata que ascendía en forma de pirámide a lo largo de una barandilla de madera clara y sin pulir. Unas lámparas integradas al techo de lona tirante. Ventanales sin sistema de abertura que descubrían las montañas del exterior. Todo el conjunto evocaba un sanatorio de una nueva época, limpia y vivificante, diseñado por arquitectos de temperamento caprichoso.
Niémans se fijó en nuevos apliques fotoeléctricos: los invidentes, pues, se desplazaban siempre en un espacio cuadriculado. En cada pared se dibujaban en este instante las infinitas miríadas del aguacero que resbalaban por los cristales. Por el aire se paseaban los olores de masilla y cemento: el lugar, apenas seco, carecía singularmente de calor.
Dio algunos pasos. Le intrigó un detalle; una parte del espacio estaba ocupada por caballetes en los cuales se desplegaban dibujos como señales enigmáticas. De lejos, esos esbozos parecían ecuaciones de un matemático. De cerca, se reconocían unas efigies finas y primitivas, coronadas por rostros atormentados. Asombró al policía descubrir un taller de dibujo en un centro para niños invidentes. Experimentó sobre todo un alivio profundo; casi podía sentir distenderse las fibras de su piel: desde que estaba en esa casa no había oído un ladrido ni un estremecimiento animal. ¿Podía ser que no hubiese ningún perro en un centro para ciegos?
De repente, oyó unos pasos sobre el mármol. El policía comprendió la razón de la desnudez de los suelos: era una arquitectura sonora para seres que utilizaban cada ruido como punto de referencia. Se volvió y descubrió a un hombre vigoroso, con barba blanca. Una especie de patriarca, de mejillas arreboladas y ojos velados por el sueño, que llevaba un cárdigan de color arena. El oficial de policía sintió inmediatamente una intuición positiva con respecto al hombre: podía confiar en él.
– Soy el doctor Champelaz, director del instituto -declaró el corpulento anciano en voz baja-. ¿Qué diablos puede usted querer a estas horas?
Niémans le alargó su carné con las bandas tricolores.
– Comisario principal Pierre Niémans. Vengo a verle sobre el tema de los asesinatos de Guernon.
– ¿Otra vez?
– Sí, otra vez. Precisamente deseo interrogarle sobre la primera visita, la del teniente Éric Joisneau. Creo que usted le dio informaciones capitales para la investigación.
Champelaz parecía inquieto. Los reflejos de la lluvia serpenteaban, en minúsculos cordajes, sobre sus cabellos inmaculados. El hombre observaba las esposas y el arma fijos al cinturón. Levantó la cabeza.
– Bueno… sencillamente, respondí a sus preguntas.
– Sus respuestas le condujeron a casa de Edmond Chernecé.
– Sí, claro. ¿Y qué?
– Pues que ahora los dos hombres están muertos.
– ¿Muertos? ¿Cómo puede ser? No es posible… Este…
– Lo lamento mucho pero no tengo tiempo de explicárselo. Le propongo que repita con detalle sus palabras. Sin saberlo, usted posee informaciones muy importantes sobre nuestro caso.
– Pero, ¿qué quiere…?
El hombre calló de repente. Se frotó las manos con un gesto brusco, mezcla de frío y aprensión.
– Bueno… Mejor será que acabe de despertarme, ¿no cree?
– Creo que sí.
– ¿Quiere un café?
Niémans asintió. Adaptó su paso al del patriarca en un pasillo abierto por ventanas altas. Los relámpagos proyectaban bruscos espacios de luz tras los cuales volvía a imponerse la penumbra, sólo rayada por los hilos de lluvia.
El comisario tenía la impresión de avanzar por un bosque de lianas fosforescentes. En las paredes, frente a las ventanas, observó más dibujos. Montañas de formas caóticas. Ríos trazados al pastel. Animales gigantescos, de gruesas escamas y vértebras en número excesivo, que parecían provenir de una edad de piedra, de desmesura, una edad en que el hombre se volvía pequeño.
– Creía que su centro sólo se ocupaba de niños ciegos.
El director dio media vuelta y se acercó.
– No exclusivamente. Tratamos toda clase de afecciones oculares.
– ¿Por ejemplo?
– Retinitis pigmentaria. Daltonismo…
El hombre señaló con sus robustos dedos una de las imágenes.
– Estos dibujos son extraños. Nuestros niños no ven la realidad como usted y yo, ni siquiera sus propios dibujos. La verdad, su verdad, no está en el paisaje real ni sobre el papel. Está en su espíritu. Sólo ellos saben lo que han querido expresar, y nosotros sólo podemos entrever eso, a través de sus esbozos, con nuestra visión ordinaria. Es inquietante, ¿verdad?
Niémans inició un gesto vago. No podía apartar los ojos de esos bosquejos singulares. Contornos polvorientos, como aplastados por la materia. Colores vivos, tajantes, acentuados. Como un campo de batalla de trazos y tonalidades, pero que parecía desprender cierta dulzura, una melancolía de antiguas canciones infantiles.
El hombre le dio una amistosa palmada en la espalda.
– Venga. El café le sentará bien. Parece inquieto.
Entraron en una vasta cocina cuyo mobiliario y utensilios eran todos de acero inoxidable. Las paredes brillantes recordaron a Niémans las paredes de los depósitos de cadáveres o las cámaras mortuorias.
El director ya servía dos tazas procedentes de una cafetera rutilante, con un globo de cristal que siempre se mantenía caliente. El hombre alargó una taza al policía y se sentó ante una de las mesas de acero. Niémans pensó otra vez en los cadáveres a los que se había practicado la autopsia, con el rostro de Caillois, de Sertys. Órbitas vacías, parduscas, como agujeros negros.
Champelaz dijo en un tono incrédulo:
– No consigo creer lo que me dice. Esos dos hombres, ¿muertos…? Pero, ¿cómo?
Pierre Niémans eludió la pregunta.
– ¿Qué le dijo usted a Joisneau?
El médico se encogió de hombros mientras removía el café de la taza.
– Me interrogó sobre las afecciones que tratamos aquí. Le expliqué que casi siempre se trataba de enfermedades hereditarias, y que la mayoría de mis pacientes provenían de familias de Guernon.
– ¿Le hizo preguntas más concretas?
– Sí. Me preguntó cómo se podían contraer estas afecciones. Le expliqué brevemente el sistema de los genes recesivos.
– Le escucho.
El director suspiró y luego dijo, sin irritación:
– Es muy sencillo. Ciertos genes son portadores de enfermedades. Son genes deficientes, faltas de ortografía del organismo, que poseemos todos pero que no bastan, por suerte, para provocar la enfermedad. En cambio, si dos padres son portadores del mismo gen, las cosas se ponen feas. La afección puede declararse en sus hijos. Los genes se fusionan y transmiten la enfermedad, como dos conexiones, macho y hembra, que hicieran pasar la corriente, ¿comprende? Por esto se dice que la consanguinidad altera la sangre. Es una manera de hablar para expresar que dos progenitores de sangre afín tienen más posibilidades de transmitir a sus hijos una afección que comparten de una forma latente.
Chernecé ya le había comentado estos fenómenos. Niémans continuó:
– ¿Están las enfermedades hereditarias en Guernon vinculadas a cierta consanguinidad?
– Sin duda alguna. Muchos niños tratados en mi instituto, externos o internos, vienen de esta localidad. Pertenecen sobre todo a familias de profesores e investigadores de la universidad, que constituyen una sociedad muy selecta y, por ello, muy aislada.
Читать дальше