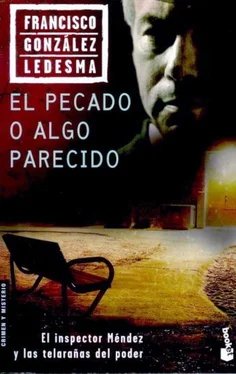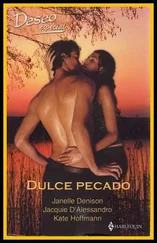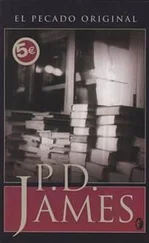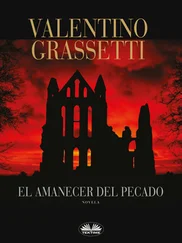– Ahora, quietecita, cabrona -musitó-. No necesito ni sacar la pistola para romperte el clítoris de un balazo.
Parecía haberse olvidado de la desmayada Olga. Apretó un poco más el zapato contra la garganta de la joven mientras gruñía:
– Te conviene hablar si quieres conservar la lengua, de modo que adelante; te juro que me cago en todos tus derechos humanos. Nombre.
– Yo…
– ¡Sé que no te llamas Carol! ¡Nombre!
– Elena…
– ¿Me estás diciendo la verdad?
– Te lo juro: Elena…
– ¿Qué fue de la verdadera Carol?
– Está muerta.
Los dientes de Méndez chirriaron. Aflojó un poco su presa, porque de otro modo la mujer caída no podría haber seguido hablando.
– ¿Muerta?…
– Sí, pero hace muchos años… Po… por favor… Déjame respirar.
Méndez retiró el zapato, y la yugular dejó de estar presionada. Elena se puso en pie tambaleándose, pero volvió a caer. Al final quedó sentada, con la espalda apoyada en la pared y los ojos extraviados, como una yonqui del barrio barcelonés de La Mina.
Méndez la contempló desde arriba. Se sentía mal, quizá porque estaba acostumbrado a contemplar a todo el mundo desde abajo.
– ¿Qué es eso de que la auténtica Carol está muerta desde hace muchos años? -preguntó.
– Es la verdad. Murió a los dos o tres, no sé… Puede que a los cuatro. Tampoco es un dato que tenga demasiada importancia. El caso es que murió de muerte natural. Muerte natural, te lo juro.
– ¿Y entonces qué haces tú aquí?
– Es una historia larga de contar.
– Pues cuéntala.
– También es una historia muy sencilla.
– Pues hazla más sencilla todavía.
– Empezaré por el principio… Tú conoces a Lola.
– Una señora especializada en camas de altura y ex esposa de un ricachón llamado Pedro Mayor. Claro que la conozco.
– En ella empieza todo. Tú sabes que, cuando se separó de Pedro Mayor, ella tuvo la custodia de la hija, que entonces era un bebé.
– Lo sé.
– Su ex marido, Pedro Mayor, le pasaba una pensión para la hija. Una pensión tan generosa que Lola, aunque de vez en cuando necesitaba hacer algún negocio de cama, vivía como no había vivido nunca. La niña era su póliza de seguros, y encima la situación había de mejorar con los años. El padre pagaría alimentos, ropa, viajes culturales y gastos de educación prácticamente sin límite.
Méndez arqueó una ceja.
– Empiezo a comprender -susurró.
– Entonces puedes comprender también la situación de Lola, una cortesana muy hábil, pero a la que no esperaba más porvenir que la vejez. Muerta la niña, muerta la lotería. Por eso le ocultó la muerte a Pedro Mayor. No le resultó demasiado difícil, puesto que, además, la desgracia había ocurrido en un país extranjero. Concretamente, aquí, en Francia.
– Pero, claro, necesitaba sustituir a la niña.
– Eso era lo primero que tenía que hacer. Tampoco era tan difícil, porque su padre no la veía prácticamente nunca. Por lo que he sabido, las otras mujeres que en seguida compartieron la vida de Pedro Mayor intentaban que no la viese. La niña era una enemiga, y por tanto cuanto más lejos, mejor. Lola sabía que cualquier criatura que presentase daría el golpe de efecto, siempre y cuando fuese de la misma edad que la muerta y se pareciera mucho a ella. Buscó entonces a una niña que reuniera esas condiciones.
– Y te encontró a ti.
– Encontró a mi madre. Mi madre no era más que una drogata abandonada por su marido, un despojo que se arrastraba por las calles pidiendo un poco de caridad. Le pareció admirable que le diesen un poco de dinero por librarse de una carga, de modo que me entregó. Quizá adivinó en aquel momento que el dinero le serviría para morir con un poco más de dignidad, dejándome a mí a salvo. En cuanto a mí, no llegué a darme cuenta de nada. Sólo intuí que algo había ganado: de hija de un padre desconocido y de una señora de las esquinas, había pasado a hija de un ricachón y de una señora de las camas.
Elena había hundido la cabeza. Ni por un instante había mirado a Olga Tavares. Sus ojos eran una especie de nebulosa opaca de la que empezaba a deslizarse una lágrima.
– ¿Qué más ganabas? -preguntó Méndez.
– Una vida plácida. Comía bien, iba a buenos colegios y vestía lo que me gustaba. De tarde en tarde me hacían fotos, que mi madre enviaba a Pedro Mayor. Y más de tarde en tarde aún me ponían delante de un hombre que decía que era mi padre, me daba un beso y procuraba que no se notase que quería dejar de verme cuanto antes. Eso ocurría cuando Lola no podía evitarlo; la mayor parte de las veces jugaba al gato y al ratón, procurando que Pedro Mayor no me viese. Yo era algo así como el instrumento de su odio. Vaya si lo era. Aunque ésa era también una precaución de Lola para que Pedro Mayor no notara nada extraño. En honor a la verdad, Pedro Mayor nunca lo notó.
– Pero pagaba.
– Claro que pagaba. Lola, en sus reclamaciones, exageraba los gastos de alimentación, y si me compraba dos vestidos facturaba cuatro. No sé cómo Lola lo conseguía, pero doblaba las facturas. Pedro Mayor protestaba de tarde en tarde, supongo que instigado por las mujeres más o menos fijas que metía en su cama, pero nunca pasó de ahí. Lola me dijo una vez que, dada su situación de hombre notable, prefería pagar antes que verse envuelto en reclamaciones ante los tribunales. Y antes de que alguien publicara que la mitad de sus clientes de Barcelona se habían tirado a su ex mujer. De modo que la situación era perfecta.
– Pero el tiempo iba en contra vuestra.
Elena lanzó un suspiro, mientras hundía la cabeza.
– Por supuesto que sí. Llegaría un momento en que yo tendría que dejar de estudiar, y entonces desaparecerían las facturas, gracias a las cuales Lola vivía como no había vivido nunca. Claro que ya tenía un plan, y me lo explicó con detalle porque yo formaba parte de él: cuando se acabasen las facturas de educación, yo me casaría. Me casaría con un moro o un vietnamita ilegales, claro, aunque eso sí, deberían tener buen aspecto, para poder fingir que me había enamorado. El ilegal lo haría todo para poder normalizar su situación en Francia, dejando ya firmados antes de la boda los documentos necesarios para el divorcio. No era una idea original, desde luego, pero resultaría eficaz. Mucha gente lo hace.
– Es verdad -reconoció Méndez-. A mí mismo me ofrecieron una vez casarme con la dueña de una casa de citas de Saigón.
– ¿Por dinero?
– No. Sólo a cambio de una cena en casa Leopoldo.
Varió un poco su postura. Desde allí controlaba la puerta y cualquier movimiento de Elena, aunque ésta estaba completamente hundida y no parecía dispuesta a moverse. Su voz opaca no pareció llegar del aire, sino de las profundidades del suelo.
– El matrimonio -continuó ella- me permitiría exigir a mi «padre» un apartamento en París, un mobiliario y, ¿cómo no?, un viaje de bodas. El banquete nupcial habríamos tenido que hacerlo de todos modos, por si a Mayor se le ocurría venir. Pero el resto se vendía, se obtenía una millonada, y Lola y yo nos la repartiríamos como botín final. Sin embargo, no hubo prisa por poner en movimiento ese plan: concluidos mis estudios lógicos, Lola inventó matrículas en universidades rarísimas, de esas en que se doctoran en Sociología los jefes de Estado africanos. Con tal de no tener más preocupaciones, Pedro Mayor pagaba ampliaciones de estudios aunque fuese en la Universidad de Tombuctú. Lola, naturalmente, encargaba a un experto la falsificación de las matrículas y los títulos, cuando se suponía que yo había tenido que sacar un sobresaliente cum laude . Incluso se inventó unos estudios de escultura en madera. Pero en eso acertó; ya ves: en eso, yo soy buena.
Читать дальше