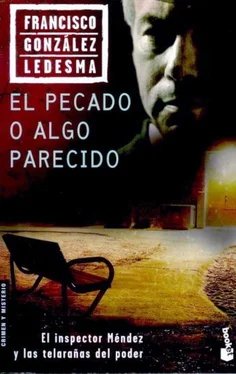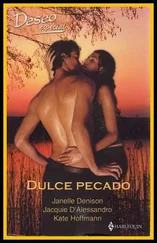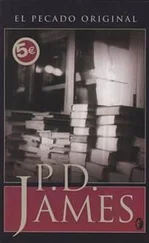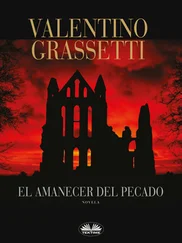Con mano temblorosa volvió a telefonear a Méndez, pero el timbre sonó en una habitación con las paredes tapizadas de libros y las sillas cargadas de revistas que iban desde la arquitectura a la más pura obscenidad. Olga Tavares colgó al comprender que Méndez, quizá el único hombre que podía entenderla, ya no estaba en Barcelona, lo que en cierto modo era una suerte.
Sin duda, ya se encontraba a bordo del tren que lo llevaba a París.
El hombre se abrochó lentamente, mientras oía las arcadas de la mujer en el pequeño lavabo contiguo. Ahora que se sentía vacío del todo, la habitación le parecía triste, la ventana pequeña y hasta la iluminada cúpula del Panteón un gusano de seda hinchado, dispuesto a parir algo. Tampoco -ahora se daba cuenta- valía gran cosa la mujer que estaba angustiosamente doblada sobre la pila, metiéndose los dedos hasta la garganta.
Coño con la mujer. Si al menos hubiera sido como la cajera del súper donde él compraba todos los días sólo para verla: rubia, con gafas de intelectual, ancha, maciza, con todas las luces del súper -pensaba él- concentradas en su culo majestuoso. Pero la que ahora estaba en el lavabo, enjuagándose la boca, no era así: demasiado delgada, con los ojos siempre angustiados, sin vientre sobre el que dejarse caer a pensar y un culo recorrido por nódulos que, de seguir así, le llegarían a tapar los sagrados orificios. Pero, claro: qué se podía esperar, al fin y al cabo, de una tía que vivía como ella. Después de un largo silencio la oyó preguntar, ya más calmada, al otro lado de la puerta del lavabo:
– ¿Te puedo decir una cosa?
– Por mí, dila.
– ¿Me lo vas a dar todo?
– No, ahora no.
– ¿Cómo que no? Habíamos llegado a un acuerdo.
– Y lo cumpliré -dijo el hombre con un gesto perezoso-, pero esto tiene una segunda parte. Te lo has de ganar.
La mujer escupió sobre el lavabo, presa de un nuevo espasmo de angustia.
– ¿No… no me lo he ganado aún?
– Que te crees tú eso. Va a venir Bernard, el que manda en el grupo. El te lo dará todo, pero has de portarte bien.
La mujer apareció en la puerta del lavabo. Ya habían pasado los espasmos, pero llevaba desarreglada la falda. Bien mirada, no vales tanto -siguió pensando el hombre-. Has perdido kilos, se te marcan los pómulos y, sobre todo, sigues teniendo esa continua mirada de angustia. Pero claro, qué coño se va a esperar de una mujer que es peligrosa y que vive de esta manera.
– ¿No me he portado aún bastante bien? -farfulló ella.
– Pues claro que sí, aunque tampoco ha sido lo que yo esperaba. Tendrás que superarte con Bernard, lo digo por tu bien. Él te lo dará todo cuando hayáis terminado. Pero aprende a trabajar.
La mujer se retorció los dedos con un gesto de muda desesperación.
– Jean…
– ¿Qué?
– No me gusta esto.
– Pues es un trato correcto, o a ver qué te has creído tú. La vida es esto: recibir y dar, dar y recibir. Gratis, nada.
– Haces mal en menospreciarme, Jean. Y Bernard hace mal también.
– ¿De veras?
– De veras. Vosotros no me conocéis. Nadie me conoce.
– Eso es verdad. Cuando se te conoce, vales menos de lo que uno había pensado. Pero arréglate la falda, píntate un poco y disfrázate de mujer aunque sea por media hora. Bernard está a punto de llegar.
– De modo que me vais a repartir entre los dos.
– Sólo un rato.
El hombre se encogió de hombros con indiferencia, se vio reflejado en el cristal de la ventana negra (estaba presentable), captó la enorme luciérnaga blanca llamada cúpula del Panteón (estaba mejor iluminada que nunca) y dirigió, por último, sus ojos hacia la mujer (estaba hecha una mierda). Con tono paternalista dijo:
– Arréglate un poco, que no cuesta nada. Y pórtate.
– Sois unos…
– Di lo que te dé la gana. Pero nos necesitas.
Al salir, casi tropezó con el reloj. La madera, llena de carcomas jubiladas, produjo un chirrido.
– Vaya trasto -gruñó él-. No ha funcionado desde que lo fabricaron en la Comuna de París. Y encima lo llaman «Le Dragón». Tiene leche.
Bernard llegó apenas diez minutos después. Era corpulento, gordo -demasiado gordo- y tenía aspecto de haber trabajado en el viejo mercado de Les Halles. Su ropa inglesa cara -de Bond Street- lo cambiaba, pero no tanto. Una especie de rostro bovino remataba una arquitectura hecha de canards , patés, saintemilions, pieds de cochon, gaillacs y otras utilidades del capitalismo. Pero tenía una mirada inteligente y astuta. Contempló a la mujer Y dijo:
– Demasiado flaca.
– No paso una buena época.
– Pues habrías de cambiarla. Yo te he visto en fotos de no hace mucho y estabas más llenita. -Tú me has de ayudar a cambiar.
– Si es por nosotros, no te preocupes: te lo daré todo. Pero vamos a ver, vamos a ver… Esto no promete mucho.
Miró la cama y, por lo visto, no le gustó. Miró las ropas de la mujer y, por lo visto, le gustaron menos todavía. Pero él había ido allí para algo, y por eso ordenó:
– Vuélvete.
– No hacéis más que dar órdenes.
– He dicho que te vuelvas.
Ella obedeció al final. Al hombre tampoco acabó de gustarle el panorama, pero al fin y al cabo tenía que aprovechar el tiempo, ya que se había tomado la molestia de ir. Se encogió de hombros.
– Bueno -dijo-, quizá te haga un poco de daño.
– ¿Qué… qué estás pensando?
– A lo mejor no te lo hace.
– Yo, no…
– Venga, menos cuento. Que no he venido aquí a leer la Biblia.
Dio un empujón a la mujer, que casi tropezó con el reloj. Con voz seca ordenó:
– Camina sin volverte, porque si te vuelves me destrozas el paisaje. Vas hasta la cama y te pones como yo te diga. Vamos a ver lo que dura, porque yo soy muy meticuloso. Oye… ¿este reloj anda?…
Monsieur Mendés llegó a la estación de Austerlitz envuelto en mil aromas de vino mediterráneo. Madame Tavares le estaba esperando.
Austerlitz aún tenía un cierto aspecto -eso sí, muy mejorado- de bulevar de la miseria, punto de encuentro de refugiado político, inmigrante con maleta de madera, vendimiador con hijas y bonne gallega con libreta de ahorros. Hombres con expresión de cansancio avanzaban hacia el metro. Carritos cargados de maletas eran empujados por moros hacia taxis conducidos por moros que esperaban tomar a toda velocidad la avenue de l'Italie.
Madame Tavares dijo:
– Monsieur Mendés , je vous souhete la bienvenue. J'ai be-soin de vous.
– Yo también tengo besoin de una mujer, aunque sea una pensionista, madame Tavares. Pero dejémonos de hostias y hablemos como Dios manda.
– Es que llevo tantos años aquí que a veces me olvido, señor Méndez.
– Pues ya ve que he llegado puntual. Vamos a tomarnos una biére y me explica.
– Mejor vamos juntos a la rué Gay-Lussac, señor Méndez. Allí le explicaré. Allí tengo todo lo que me da miedo.
– ¿Miedo?…
Olga Tavares no contestó, pero tampoco hacía falta: sus labios temblaban, y su cara no era la que recordaba Méndez. Ahora había en ella una ansiedad y un terror que parecían teñirle la piel, y había también una tristeza, un asco de vivir que flotaba en sus ojos.
En silencio, rodaron en el taxi junto al Sena: Notre Dame, los siglos, las palomas y los autocares de japoneses. Los quais , las librerías de viejo, los hotelitos de anticuario, las puertas de la Shakespeare and Company, los restaurantes orientales donde alguien debía de estarse comiendo un pájaro sodomita. La subida por las calles donde aún se sigue buscando el árbol de la ciencia. El Panteón, cuya cúpula ya había dejado de estar iluminada.
Читать дальше