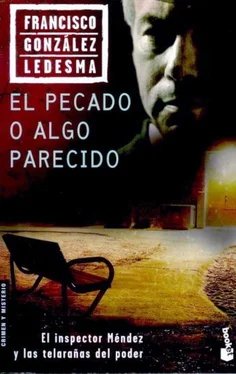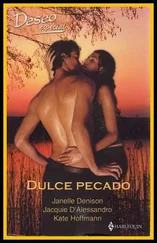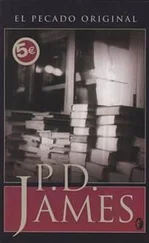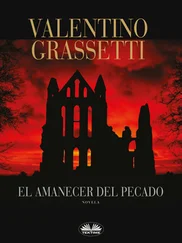El hombre no había podido gritar, porque sus mejillas hinchadas indicaban que tenía al menos dos pañuelos metidos en la boca. Sobre los labios, sellándolos completamente, aparecía una gruesa cinta adhesiva de color negro. No, no había podido gritar de ningún modo, pero no le habían faltado motivos para hacerlo.
El soplete aún estaba allí, al lado del cadáver. Era una pieza normal, de las que se pueden adquirir en cualquier tienda de menaje. Pero con su llama habían quemado el pene de la víctima, habían abrasado horriblemente su pubis y profundizado hasta dejar en el cuerpo no ya un hueco, sino un abismo, por el que se llegaban a ver los huesos de la cadera.
Méndez, que se había arrodillado para examinar mejor el cuerpo, sintió que le era difícil volver a ponerse en pie.
Balbuceó la única palabra que se le ocurrió, una palabra que tiene al menos la virtud de ser eminentemente científica:
– Hostia.
Amores estaba vomitando a su espalda. El policía le oyó decir:
– Por favor, vámonos de aquí, Méndez.
– Vete tú. ¿Has cerrado la puerta?
– Síiii…
– Pues aguarda en la otra habitación y procura que no entre nadie. Yo voy a examinar esto mientras me quede estómago.
Amores no salió, quizá porque le faltaban fuerzas incluso para irse. Pero su cerebro funcionaba, bien o mal, porque se le oyó decir:
– Mire usted si ese fiambre lleva documentación, Méndez. Imagino lo que va a encontrar.
– ¿Qué?
– Usted me ha explicado algo de este caso. El otro muerto se llamaba David Mellado, ¿no?
– En efecto.
– Pues seguro que éste tiene que ver algo con el otro.
Méndez también lo suponía. Con dedos de carterista hurgó en los bolsillos interiores de la americana, sin alterar ningún detalle de la prenda. El asesino o los asesinos no se habían molestado en llevarse nada, como si les importara un pito la identificación de la víctima. O quizá querían precisamente que alguien la identificase. El interior de la cartera exhibía una elevada suma de dinero, un preservativo, una invitación para un pub y el retrato de una niña medio vuelta de espaldas, desnuda, que mostraba a la cámara sus ojitos cargados de angustia y de miedo. No tendría ni doce años. Seguro que era el recuerdo podrido y fermentado de alguna perversión, de un acto sádico del hombre que ahora yacía en tierra.
Méndez tuvo uno de sus pensamientos clásicos, tan llenos de caridad:
– Bien muerto está. Que le den pol saco .
El documento más importante -mejor dicho, el único- era un permiso de conducir a nombre de Alberto Parra, con la cara sonriente de la víctima cuando aún conservaba intactos los trastos de matar. Ahora habría sido muy distinto.
Para Méndez no hubo ninguna sorpresa. Recordaba perfectamente los dos nombres captados por los micros ocultos en la casa de los altos de Serrano: David y Alberto, Alberto y David. David Mellado, el del ano triturado a máquina (descanse en paz) y ahora Alberto Parra, el del pene a l'ast (por supuesto que descanse en paz también, pensó Méndez, que para algo están las buenas formas y la caridad cristiana).
Fue Amores el que balbuceó:
– No aguanto más. No sé si me queda algo en el estómago, pero lo voy a poner todo perdido.
– ¿Tan mal te encuentras, Amores?
– Siento como si a mí también me hubieran quemado el pito.
– Está bien, vamos a la otra sala. Creo que hay que pensar un momento y hacer un resumen de la situación.
– Por favor, ayúdeme a ponerme en pie, Méndez.
Los dos se deslizaron hacia el recibidor, donde imperaba un silencio absoluto. La planta entera parecía deshabitada, aunque en ella debía de haber normalmente mucho trajín de taconeo y bragueta. Sólo los rumores del tráfico llegaban hasta allí desde la cercanía de la Diagonal, ruido de motores enjaulados, de acelerones y chirridos en la que había sido la última tierra de los pájaros.
Méndez debía de estar pensando en eso, porque murmuró:
– Ésta es también la última tierra de las putas. Más allá, la ciudad se acaba.
– Yo también lo creo, Méndez. De la misma forma que la universitaria cándida me ha citado aquí, muchas vírgenes de la ciudad deben de citar aquí a sus clientes. El ambiente de oficina no es más que una pantalla.
– Lo cual me permite un primer pensamiento: Alberto Parra fue citado aquí por una mujer de la que no tenía ningún motivo para desconfiar.
– Es curioso, pero uno nunca desconfía de una puta. Se desconfía más del alcalde, del ministro del Interior y de los bancos.
– Es posible -Méndez seguía pensando en voz alta- que alguien siguiera a Alberto Parra para matarle, y en ese sentido la mujer que entró aquí con él fue un simple instrumento para meterlo en un sitio cerrado, es decir, en su propia tumba. Aunque quizá la mujer fue algo más que eso: fue uno de los asesinos. Que éstos la contrataran sólo como cebo me parece un riesgo excesivo, teniendo en cuenta lo que pensaban hacer. Ella tendría que enterarse a la fuerza de demasiadas cosas, o sea, que tendrían que darle una fuerte suma para que no hablase, y aun así era demasiado elevado el riesgo de que se fuese de la lengua. O tenían que matarla, y su cadáver no está aquí. Digo…
Como movido por un resorte, Méndez fue a la carrera (es decir, a tres kilómetros por hora) al cuarto de baño, que era la única pieza que aún no había visto. Pero no había nadie allí: sólo una sensación de limpieza a horas, de toallas anónimas, semen anónimo en el agua del lavabo, frustración, soledad en compañía y desesperanza.
– Ningún otro cadáver -dijo Méndez mientras regresaba-. Lo imaginaba, porque ésta es una obra de profesionales, y un profesional sólo mata a la gente estrictamente necesaria. De modo que he de pensar que Alberto Parra fue atraído aquí por una mujer que participó en la tortura y la muerte. Ella tuvo que abrir la puerta a un asesino, aunque lo más probable es que fueran dos.
– Esa mujer puede ser una pista. Si es una habitual de estos parajes, no resultará tan difícil dar con ella -susurró Amores, que al fin y al cabo, entre otras cosas, había sido reportero de sucesos-. Debía de tener alquilado el apartamento. O sea, pan comido. Ya puede considerarla enchironada, Méndez.
Méndez arqueó una ceja.
– No tienes el cerebro tan dormido, Amores.
– El pito, sí. No volveré a engañar a mi mujer hasta que me muera.
– Tienes razón en lo que dices. Localizar a esa mujer será demasiado fácil para la policía. Y demasiado peligroso para los asesinos. A estas horas ya debe de estar muerta.
Amores cerró un momento los ojos, como si rezara una oración por todas las mujeres engañadas de la ciudad. Luego musitó:
– Más sencillo les habría resultado a los asesinos llevar a Alberto Parra, con engaños, a cualquier casucha abandonada de la comarca. Sin testigos y sin problemas. Una vez allí, le podían haber metido el soplete hasta la garganta.
Méndez negó con la cabeza.
– No, Amores, no tan sencillo. Alberto Parra era un zorro viejo, y además tenía que conocer a la fuerza la horrible muerte de David Mellado. De ningún modo se habría dejado llevar, de grado o por fuerza, a un sitio solitario. En cambio, aquí podía confiar. Seguro que era cliente de esta casa, donde barrunto que a veces se deslizaba alguna menor. Sospecho que al cabrón de ahí dentro debían de gustarle las braguitas pequeñas, las lenguas que sólo se han entrenado chupando helados y los pechitos de piñón. Pudieron enredarle fácilmente con una promesa así, aunque eso tuvo que hacerlo una mujer, la que tarde o temprano aparecerá muerta. Y en lugar de la nena del culo tierno se encontró con al menos dos tíos que tenían el culo de acero.
Читать дальше