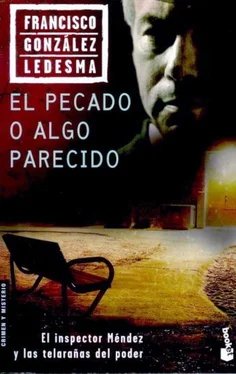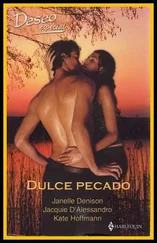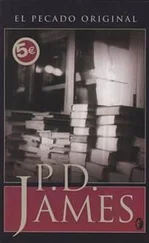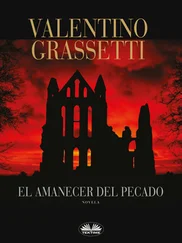Méndez necesitó rehacerse en un bar de la zona donde tenían un orujo gallego de toda confianza, porque, según le explicó el dueño, lo traía directamente todos los meses el ex marido de la dueña.
Si el cerco sobre el primer sospechoso había terminado en un absoluto fracaso, la cosa no fue mejor con el segundo. El segundo David, el que había pedido precio por la hija de Julia, vivía cerca de La Pedrera y el paseo de Gracia, o sea, que seguía siendo un hombre de posibles: Méndez no podía preguntarle si era inmigrante ilegal, de modo que, hombre de derechas como era, le preguntó si era inmigrante ilegal su criada. El tipo le presentó una jovencita de Calatayud, o sea, que de ilegal nada; lo que Méndez adivinó fue que se trataba, no de la hija de Julia, pero sí la hija de otra Julia de los buenos tiempos perdidos. También adivinó que el David fregaba los platos, barría los suelos, cuidaba de las basuras y encima no follaba, de modo que en todo caso el criado ilegal era él. David, paseando por las butacas la tripa y la lengua, pidió casi llorando a Méndez que le librase de la chica, porque, bien mirado, algo de clandestina tenía, y porque, además, en la cuenta corriente pronto no le quedarían más que treinta duros (y encima, señor policía, no me los querrán cambiar en euros). Méndez no se apiadó: toma, cabrón, toma del frasco, toma jarabe de caña.
No se puede tratar, ya se sabe, con un policía viejo, cascado, mal chingado (por tanto, lleno de rencores) y encima tradicional. Méndez fue incapaz de sentir compasión por el tío.
Se coló en otro bar, porque necesitaba fuerzas para reanudar el brillantísimo servicio. ¿Pero qué servicio? ¿Adonde iba a ir ahora? ¿A seguir otras pistas como las que le había dado Julia? De modo que regresó a la calle Nueva con el rabo entre piernas, se sentó a su mesa (que estaba justo en la puerta de los lavabos) y empezó a añorar todas las ventanas, todas las calles pecadoras, todas las camas y todas las mujeres perdidas.
Pronto se rehízo: Méndez siempre había sido un hombre incansable al servicio de la nación. Llamó a Madrid, al comisario Fortes, por si sabía algo de David, Alberto y el crimen de los altos de Serrano. Una pista es una pista, pensaba Méndez, aunque venga del poder. Pero Fortes le contestó de mala manera que ya no llevaba el caso, ni tampoco el de la criadita de la plaza Mayor, de modo que se limitaría a darle el informe más oficial que existe en España: «Pues nada y adiós muy buenas.» También ordenó a Méndez que no se ocupara más de aquellos asuntos y se dedicase, en cambio, a una de las actividades favoritas del país, que es el eterno olvido.
El eterno olvido no era algo que cuadrase con el carácter de Méndez, quien recordaba todas las calles, todos los árboles, todos los cafés, todas las gentes y en especial a todas las mujeres gordas de Barcelona. Por tanto, inició una segunda gestión: comprobar en el fichero todos los David que tuvieran antecedentes penales, en especial los relacionados de alguna forma con la vida de Madrid.
Sólo pudo retener tres nombres, y los tres fichados por delitos sexuales, entre el inmenso muestrario del atraco, la estafa, el palancazo, el robo con escalo, el petardazo inmobiliario y la paja en el ascensor. De las tres fichas hubo de eliminar dos, porque eran demasiado antiguas. Le quedó una, la de un tal David Bujarra (buen nombrecito, pensó Méndez, quien en su primera juventud había visto cómo eran sospechosos todos los llamados Azaña y Líster), fichado por corrupción de menores, violación y trata de blancas. Su especialidad era comprar a las chicas, someterlas y luego venderlas a clubes de alterne. Un tipo de esa clase -pensó Méndez- recorre Madrid, Barcelona y toda España. Además, era lo bastante joven -y atractivo, según la foto- para haber sido novio de Mónica.
Un problema: todas las direcciones de la ficha eran de pensiones, hoteles y casas de yantar. Sólo una, la de un apartamento, llevaba a los barrios altos de Barcelona. Méndez fue a verlo y se enteró de que ahora el apartamento lo alquilaban por días e incluso por horas. No faltaba de nada: una bañera redonda, dos espejos, una cama giratoria, una nevera con bebidas, cortesía de la casa, y un juego de vibradores ante cuyo tamaño se aterrorizó Méndez.
La dueña le dijo que no recordaba a ningún David -«me acordaría si fuera algún diputado de los que pasan por aquí», aclaró- y al ver el aspecto de Méndez le ofreció citarle con una ex empleada de pompas fúnebres que estaba arrepentida.
O sea, nada. Con la copia de la ficha, Méndez regresó a su hogar, en el Paralelo, cerca de la Puerta de Santa Madrona. Las cosas estaban tan mal que hasta había cerrado el bar-pensión de la calle Nueva donde él vivió tanto tiempo. Ahora, todo aquel sector de la Puerta de Santa Madrona era nuevo, o casi: había niditos de dos habitaciones, parkings y hasta un bloque de viviendas sociales al que los vecinos, pensando en la Modelo, llamaban «La Quinta Galería». El nuevo apartamento de Méndez tenía sala y una habitación, estaba lleno de libros y contaba con vistas al puerto, Montjuïc, las tres chimeneas de la fábrica de electricidad y las mujeres errabundas.
Desde allí telefoneó a Amores, el periodista más tronado de Barcelona. Podía haber telefoneado a Carlos Bey, que era mucho más solvente, pero las ocupaciones de Bey quizá no le permitirían hacerle aquel favor. En cambio, Amores se puso al aparato.
– Coño, Méndez.
– Coño, Amores.
– Qué gusto oírle.
– El gusto es mío.
– Llevamos mucho tiempo sin vernos, por suerte mía. Desde entonces no he descubierto ningún cadáver ni mi mujer me ha pillado trincando con otra.
– Será porque no has podido trincar con nadie.
– Eso también es verdad.
– ¿Qué es ahora de tu vida, Amores? ¿Qué haces en el periódico?
– Soy secretario del director.
– Hostia, no me digas.
– Ya ve, con mi historial.
– ¿Y qué haces exactamente?
– Cosas delicadas. A las diez empiezo a ordenar las pruebas de imprenta para que el director las mire. El director se va a las doce, pero yo he de quedarme hasta las tres.
– ¿Para qué?
– Cuando la mujer del director llama a las tres de la madrugada, yo contesto al teléfono y le digo que justo acaba de salir.
– Difícil misión la tuya, Amores, a fe de cristiano viejo.
– ¿Por qué?
– Por si te tiras una plancha.
– ¿Cómo puede decir eso? ¿Me he tirado yo una plancha alguna vez?
– No, nunca.
– Por fin tengo un empleo digno de mi antigüedad en la profesión. Y ahora júreme una cosa, Méndez: júreme que no está planeando hacer algo para que me metan en prisión preventiva.
– ¿Y qué razón habría para eso?
– No lo sé, Méndez. A mí siempre me meten en prisión preventiva y luego ya averiguan por qué.
– Puedes estar tranquilo, Amores. Esta vez no hay nada. Sólo quiero pedirte el favor, si puedes hacerlo, de que mires en los archivos del periódico. Te voy a dar el nombre de un cabrón, David Bujarra, y las fechas en las que fue condenado. Apúntalas.
Le dio los datos, y Amores, al otro lado de la línea, apuntó. Era una operación de alto riesgo. Amores podía confundirse y atribuir aquellas condenas al presidente del gobierno. Pero Méndez, hombre solitario y marginado del servicio, no tenía otras fuentes a las que acudir.
Amores dijo:
– Eso está hecho, Méndez. ¿Qué quiere?
– Fotocopias de todo lo que se haya publicado, porque habrá cosas que no figuran en la ficha de la policía.
– Perfecto, Méndez. De modo que David Macarra.
– No. David Bujarra.
– Un Bujarra que es un Macarra.
– Más o menos -dijo Méndez, sintiendo una extraña sequedad en la garganta.
Читать дальше