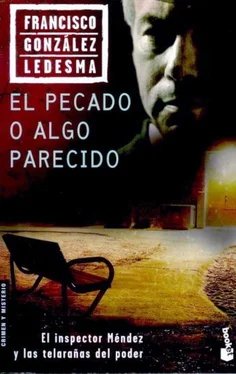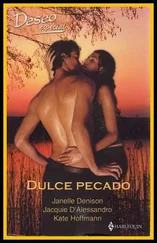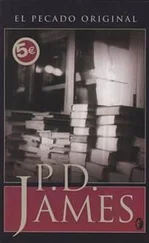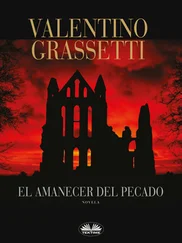– Vamos a Pedralbes.
– Hostia, Méndez.
– ¿Qué pasa?
– No sobrevivirá.
– Supongo que lo dices por el exceso de aire puro. Pero es verdad que no sobreviviré si tú tratas de ayudarme, Amores. Dime qué te traes entre manos.
– Sólo trato de ayudarle, Méndez: usted me ha pedido un favor y yo se lo hago con toda premura. He averiguado que el tal David Bujarra ya murió, eso sí, después de regenerarse. Le atropello un camión cuando estafaba a la gente pidiendo dinero contra el sida.
– Gracias, Amores, pero ya tengo la pista de otro David. Parece que hay bastantes.
– Pues menos mal que busca usted a un David y no a un Manolo, porque iba a ser la hostia.
– No hace falta que me acompañes. Me has hecho un gran favor y te aprecio mucho, pero cada uno en su sitio.
– Estoy en mi sitio, señor Méndez: al pie del cañón. Usted afronta un trabajo difícil, por lo que veo… incluso el nombre de David me sugiere un problema bíblico, o quién sabe si esto acabará con un kibbutz en el viejo campo del Espanyol o una intifada en Pedralbes, de modo que va a necesitar mis dotes de observador periodístico. Vamos, confíe en mí y que sea lo que Dios quiera.
– Que sea lo que Dios quiera -susurró Méndez, mientras lamentaba haber perdido la fe.
Dios quiso que llegaran a un ático de Pedralbes, dos grandes habitaciones, un gran salón, gran terraza, gran aire acondicionado, gran parking. Gran dama todavía Lola, la Lola de los divorcios, la Lola de las lenguas, la Lola de las camas. Gran señora ya algo consumida, pero llena todavía de belleza marginal, a la que se podía pagar lo que fuese por un polvo bajo un dosel o un escudo heráldico. O quién sabe si por un polvo en pie, sobre el estante de una joyería.
Méndez sabía que no siempre se paga a la mujer, sino que se paga a su fantasma.
Amores, lleno de orgullo íntimo, fue el que se quiso presentar:
– Yo soy el ayudante del señor Méndez.
No fue una entrevista larga, pero sí difícil y llena de sobrentendidos. Méndez aclaró que su misión no era oficial, aunque precisamente por eso era auténtica. Julia le había explicado el problema de Lola con un tal David, y como Méndez también buscaba a un tal David, bien pudiera ser que las estrellas del destino de todos ellos se hubieran puesto a girar en la misma elipse. Usted, señora, me da la dirección que necesito y yo me ocupo del brillantísimo servicio, sin ninguna molestia para nadie. Bueno, puede que haya alguna molestia para el tal David, como dolores occipitales, desprendimientos renales y pinchazos anales, pero eso ocurre en las mejores familias. Con todo esto, doña Lola, usted ya habrá comprendido que yo soy un policía moderado por la Constitución, pero en el fondo del viejo estilo.
Y allí estaba el gran salón, las alfombras orientales, las tapicerías de seda, los muebles sólidos y las cortinillas, en cambio, finas y livianas, hechas con baba de monja. Allí estaba la gran terraza, desde la que se dominaba todo Barcelona y se veía el mar. «Con unos prismáticos que fueron de mi marido puedo leer hasta los nombres de los buques que entran y salen, señor Méndez.» Y allí estaba, sobre todo, el retrato de la nena.
Méndez quedó admirado; no le extrañó que hubiera pensado en explotarla un tipo como David, acostumbrado a subastar las pieles de melocotón, los labios de planta carnívora y los bordes vaginales tan suaves y frágiles como un gusano de seda. Hay que ver, Méndez, desde que eres impotente te has convertido en un poeta, y es que uno llena a la mujer de palabras cuando no puede llenarla de otra cosa. Piensas que Carol está repleta de cosas dulces, pero en otro tiempo habrías pensado que está repleta de cosas convenientemente sórdidas: unas piernas para morderlas, un vientre para aplastarlo, unas nalgas para abrirlas, una lengua para hacerla pedazos. Vamos, Méndez, que no hay que extrañarse de todo lo que pasa, porque Carol es una nena de escándalo.
Méndez dijo hipócritamente:
– Muy mona, su nena.
– Eso dice todo el mundo.
– ¿Dónde vive ahora?
– En el barrio Latino de París.
– Eso debe de resultar carísimo: tenderos, guardacoches, gendarmes y putas que hablen latín. Es que no puedo ni imaginarlo.
La dama Lola le miró de soslayo.
– Es caro, desde luego, pero el padre de Carol ha pagado su educación siempre.
– ¿No la ha hecho usted cambiar de dirección?
– Todavía no, para no asustarla, pero ya hay un agente inmobiliario de París, muy discreto, que me está buscando otro sitio. Le he dicho que es urgente.
– También debería cambiar de universidad, porque allí será muy fácil localizarla.
– Eso ya es un poco más difícil, pero lo pensaré.
Méndez suspiró mientras daba unos paseos por el gran salón, con las manos unidas a la espalda.
– Si de mí depende no hará falta, señora. Deme la dirección de ese David beatífico.
– ¿Y si usted fracasa, Méndez? ¿Y si David se da cuenta de que le estoy atacando? ¿No será todavía peor?
– Con mi ayuda, el señor Méndez nunca fracasará -dijo el Amores, que había fracasado continuamente.
– Usted no se preocupe y deme la dirección, señora.
– Vive en un ático de la calle Entenza.
– ¿Más arriba o más abajo de la Modelo?
– Más arriba. Cerca de Infanta Carlota.
– Durante unos años, ése fue buen sitio para el choriceo.
– Los tiempos cambian, Méndez.
– Si lo sabré yo. Deme su dirección exacta. Y lo que sepa de sus horarios habituales. Y lo que sepa de sus armas habituales, si ha visto alguna.
– Tiene un revólver de cañón corto, pero de un ancho enorme, con la culata marrón y un circulito dorado en la parte derecha, donde está la marca. Me lo enseñó una vez.
– Eso no es decir gran cosa.
– A ver… Me explicó que era muy práctico, porque podía usar dos clases de balas.
Méndez cerró un momento los ojos y paseó la memoria por todas sus miserias, todas las máquinas de fabricar muertos y toda la artillería naval de su vida.
– Si admite dos clases de balas -dijo al fin-, podría ser un 357 Astra Pólice, que también se carga con un 38 Especial. Esa arma no es un bull-dog , pero tiene el cañón corto. En fin, es igual, ya procuraré que se la meta en el culo. ¿Puedo darle este número de teléfono, señora? Es el actual. Aquí tiene también el de la comisaría de Atarazanas, porque podría dar la casualidad de que me pillara trabajando. No me llame a menos que David vuelva a presentarse por aquí. Y no necesito decirle que debe guardar un absoluto silencio. Sobre todo con su hija.
Lola no parecía demasiado convencida. ¿Era el aspecto de Méndez lo que le hacía pensar en un policía seleccionado para perseguir al asesino de Canalejas? Se levantó, desplazando todos sus encantos marginales por aquel salón desde el que se veía el mar. Protestó:
– No acabo de fiarme, señor Méndez.
Aunque Méndez ya se había ido. Tenía que trabajar.
Pero no emprendió el viaje aniquilador hasta las tres de la madrugada, esa hora que los policías demócratas aprendieron de los policías franquistas. Calculaba no encontrar a nadie, pero en los apartamentos de aquella zona aún había una vida marginal intensísima. Aún había tras las puertas parejas jugando a las cartas, bebiendo, escuchando rock o tratando de hacer uso de los muy diversos órganos del sexo. Deberíamos haber venido más tarde, pensó Méndez mientras se movía por pasillos a media luz buscando el apartamento del cabroncete. De todos modos, reinaba allí, tras la puerta, un silencio de camposanto zamorano, que en opinión de Méndez tiene que ser el silencio más espeso y más santo que existe. De modo que he calculado bien, se dijo el policía.
Читать дальше