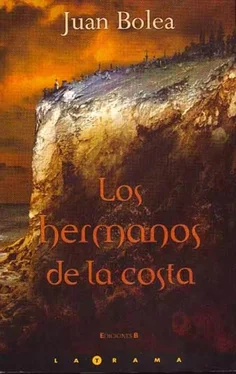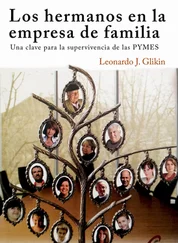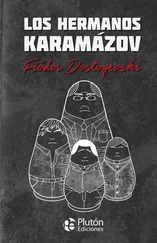– Parece una postal -dijo Martina, deslizándose bajo la toldilla.
José Sumí acababa de descubrir en el bolsillo de su pantalón restos de un cigarro puro; prendió la pava con un mechero de alcohol.
– Veinte mil -dijo, tras expulsar el humo.
– ¿Cómo dice?
– Si quiere que la lleve a la Piedra de la Ballena tendrá que abonarme veinte mil pesetas.
– ¡Es un abuso! ¿Me ha tomado por una cándida?
– Puede regresar a Portocristo y contratar una cangrejera -repuso el patrón, con cuajo-. Cualquier pescador la llevará por la cuarta parte. Sólo que, si el gallego se pone a soplar en serio, como él sabe hacerlo, demorará una jornada, o no llegará. El río baja desbordado, y las rompientes imponen.
– En la taquilla figura el precio del billete -dijo ella. Agitó el cigarrillo y apuntó con la brasa el mostrador donde se expedían pasajes para las travesías panorámicas-. Acabo de comprobarlo. Cuesta mil pesetas. Novecientas noventa y cinco, exactamente.
– Precio de temporada, señora.
– Señorita.
– Señorita -repitió el capitán, sarcástico-. Cobramos esa cantidad por la travesía hasta las barras, ida y vuelta. Apenas cuarenta minutos. Pero usted pretende llegar bastante más lejos. ¿Le dijo mi sobrino Teo dónde queda su propiedad? De la Piedra de la Ballena nos separan dos o tres horas de navegación. Hay que remontar el estuario, evitando el reflujo de las barras. Salvar el arrecife, costear y otra vez adentrarse por la ría del Muguín. Si viajase acompañada podría partir gastos, y le saldría más económico. Así le resultará caro, lo sé. Siempre cobro por adelantado, no recuerdo si se lo he advertido.
– La memoria debe ser su punto débil, porque descaro le sobra a usted.
– En el delta somos francos, señorita-dijo el patrón de La Sirena ; no parecía ofendido-. Aquí la vida es difícil. Lo toma o lo deja.
Martina abrió una cartera. En el espacio que los separaba extendió dos billetes nuevos.
– Sabia decisión -aprobó el marino, arrugándolos por sus bolsillos-. Hay café en el camarote. Si abre la alacena, descubrirá una caja de galletas. Coja una, o las que le apetezcan. Puede que estén rancias. De ser así, las arrojaremos a las gaviotas. Esas inocentes avecillas son criaturas predilectas de Dios. No en vano el Supremo creó antes a las aves que al imperfecto Adán. ¿Ha leído el Génesis, señorita? El cielo bendice la mano que les da de comer. Permítame. Subiré a bordo su equipaje.
Martina suspiró, agotada. En el ferry no había conseguido descansar. Tampoco en su habitación de la posada del Pájaro Amarillo, a la que arribó pasada la medianoche, pudo dormir. Al rayar la aurora, se vistió. Había descendido por la senda del acantilado y recorrido el camino de sirga hasta la Casa de las Buganvillas, donde nadie contestó a la aldaba. Razón por la cual se había encaminado al embarcadero de La Sirena.
José Sumí baldeó la cubierta, sucia de guano. Lustró sus botas con una gamuza, se puso una gorra que había pertenecido al legendario Abraham y liberó las maromas. El motor hizo un ruido infernal, como si una bestia se desperezase en la sentina, pero no arrancó.
– No hay combustible, por todos los diablos -masculló el capitán-. Juraría que quedaba medio depósito.
Moviéndose con pesadez, acarreó un bidón desde la caseta. La Sirena comenzó a deslizarse por la laguna.
– ¿Es usted extranjera? ¿Italiana? ¿Argentina?
A Martina le tranquilizó el hecho de que no supiera quién era. José Sumí admiraba el óvalo de su rostro, la palidez de su piel.
– No, claro, no tiene acento. Ya ve: como arúspice, no me ganaría el cocido. ¿No procederá de la capital central? En ese caso, debo advertirle que sus paisanos no suelen ser bien recibidos. Demasiados siglos de explotación. Portocristo existía mucho antes, señorita, escrito está. Cuando Madrid no era corral de comedias. En toda mi existencia he pisado sus calles. Y tengo la sensación de no haberme perdido nada. Corríjame si me equivoco.
– Nací en Filipinas -repuso ella. Estaba intentando establecer si se las había con un hombre inteligente, capaz de matar, o con un charlatán-. Resido en Bolscan. Pero me he criado aquí y allá.
La laguna se ensanchaba. El canal por el que se alejaban del embarcadero acababa de unirse a otro afluente de cenagosas aguas. Vieron el mar. Su turquesa claridad perfiló un rectángulo de luz bajo el encapotado cielo.
– ¿A qué se dedica usted? -siguió preguntando el patrón, pero Martina fingió no escucharle.
El capitán sacó la cabeza:
– ¿Le gustaría pilotar mi Sirena}
La subinspectora entró a la cabina. El angosto compartimento olía a una mezcla de caldo de gallina y gasoil sin refinar.
En la contrachapada pared, colgadas junto al hacha, podían apreciarse fotografías en blanco y negro de los patrones del barco: Abraham, Isaac, el propio José Sumí.
Los dos primeros habían posado a bordo de la barcaza, que parecía no haber cambiado desde el día en que la botaron del astillero. Abraham lucía mostacho; Isaac, una perilla que le aportaba un aire velazqueño. Pero José Sumí, mucho más joven, y con la barba todavía oscura, se había retratado en dique seco, junto a otro hombre de sencillo aspecto que sostenía un martillo en la diestra.
– Esa foto suya no está tomada en el delta -apuntó Martina-. Yo diría que es el puerto de Bolscan, con el astillero al fondo.
José Sumí le dio la razón.
– Acertó. De vez en cuando se hacía necesario remendar a la pobre Sirena, y hasta allá nos íbamos.
– ¿Quién es ese hombre que está junto a usted, con aspecto de artesano?
– Calafate. Buena gente. Jerónimo Dauder, se llamaba.
Martina notó como si una pinza le pellizcara las vértebras cervicales. En la posada, insomne, había comprobado el libro de asientos contables de la carpintería de Dauder, cuyas fotocopias le había facilitado Horacio Muñoz. La Sirena aparecía registrada en numerosas ocasiones. Entre los años 1947 y 1950, concretamente, no menos de una docena de veces.
– ¿Vive?
– Ah, no. Murió. Y, con él, su artesano oficio. Desde entonces, yo mismo tengo que embrear las tablas de encina del casco. Echo de menos al buen Jerónimo, ya lo creo. Dejó un gran vacío.
– ¿Ese carpintero no tuvo hijos que continuaran su labor?
– Creo que fue progenitor de uno, pero no debió heredar su ciencia, qué le vamos a hacer. En cambio, el mío, Elifaz, sí ha sentido la llamada del mar, aunque no la del trabajo. En cuanto puede, sube a su chalupa y sale a navegar sin rumbo. Pero dudo mucho que Eli me suceda al timón. Tiene la cabeza a pájaros. Cuando el Señor me llame a su vera, ignoro qué será de La Sirena. Supongo que alguien la comprará y montará un restaurante con lo que quede de ella.
Martina observó las fotografías. Jerónimo Dauder, el calafate, tenía un aire inofensivo y pulcro. Nadie habría adivinado que había cometido un asesinato. Mucho menos que, a su vez, había sido víctima de un crimen sin resolver.
Por su parte, los varones de la familia Sumí compartían la misma mirada aguada. Plebeyos trazos les dibujaban la nariz y la boca. Ecos del Delta había entrevistado a los marinos de la saga. Amarillentos reportajes que, como las fotos, se exhibían clavados a un panel, junto a un jirón de bandera republicana y una caricatura de Alfonso XIII, que había navegado a bordo.
– Corona de España -canturreó Sumí-, caballitos de mar… ¿Qué diadema brilla más?
– ¿Qué está cantando?
– ¿Preferiría un salmo?
– No, gracias. Hábleme de ellos -le invitó Martina, señalando a sus mayores.
Читать дальше