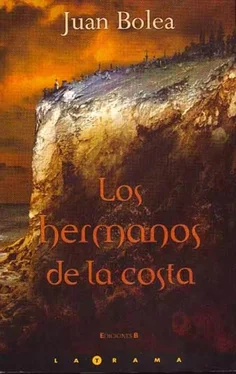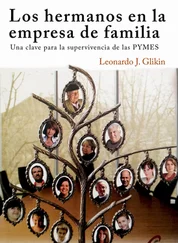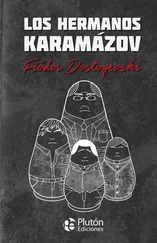Martel guardó un silencio huraño. La subinspectora le dio la espalda y se dirigió a la ventana de la habitación. Desde allí, entre las manzanas de casas, podía verse el puerto. Los mástiles de un buque escuela asomaban entre los edificios, como si los barcos estuvieran enterrados a la altura del asfalto. Martina recordó que el ferry salía a las seis, y que debía cogerlo.
– ¿Cuál es el trato?
La subinspectora no se volvió. Su aliento empañaba el cristal de la ventana. Encendió un cigarrillo, y dijo:
– Voy a permitir que esa operación se lleve a cabo. Nadie lo sabrá. Tampoco que tuvieron que intervenirle en un hospital, ni que habló con la policía.
– Pero yo no estaré allí, en Portocristo.
– Su gente, sí. Arrégleselas con ellos. Estoy segura de que Teo Golbardo sabrá sustituirle. Me pareció un muchacho muy competente. Ambicioso y frío, nada temperamental. Conocedor de la costa. El lugarteniente ideal. ¿Vamos con la otra parte, con lo que quiero de usted?
Martel no contestó. Miraba la pantalla apagada de la televisión. La voz de la subinspectora se hizo más persuasiva cuando se acercó a su cama.
– Algunos hombres han muerto asesinados en el delta. Se trata de crímenes violentos, sin explicación aparente. Todas las víctimas son varones de cierta edad. Honrados ciudadanos que en apariencia llevaban vidas corrientes y que se conocían entre sí, al menos de vista. Pero ahora usted, un forastero, ha estado a punto de engrosar esa fúnebre lista, y no creo que los nombres de quienes han perdido trágicamente la vida le digan nada. Usted supone una excepción, Martel, y por eso debo saber todo lo que hizo en Portocristo, desde el momento en que bajó del ferry el pasado lunes por la noche. Absolutamente todo, sin omitir detalle. Tiene que existir un punto que le relacione con los demás, ¿me sigue?
La subinspectora se había sentado en el filo de la cama, y jugaba con su cigarrillo. Martel pareció meditar durante un minuto eterno. Martina le tendió el pitillo. El hombre lo aceptó y se lo llevó a los labios.
– Usted me gusta -dijo Martel-. Tiene un corazón de hielo. ¿En qué cree? En nada, ¿verdad?
– Sólo en mi instinto.
– ¿Su olfato le dice qué fue de mis perros?
– No lo sé. Supongo que alguien se habrá encargado de ellos.
Martel fumó y volvió a refugiarse en el silencio. Finalmente, dijo:
– ¿Sólo quiere eso, un relato de mis andanzas en Portocristo?
– Nada más.
– ¿Y saldré de esto sin cargos?
– Le doy mi palabra.
– De acuerdo. Le contaré lo que hice, Adónde fui, con quién hablé, con quién me acosté. Pero encienda la televisión. Así olvidaré más fácilmente que estoy delatando a alguien. Pensaré que fue un mal sueño, y que usted nunca existió. Que jamás recibí la visita de una mujer policía ni me dejé engañar por una cara bonita y un cigarrillo manchado de carmín, como si fuera Carlos Gardel.
Martina sonrió.
– Le escucho.
Durante los meses de temporada baja, hasta Semana Santa, La Sirena del Delta se limitaba a navegar por el estuario, absteniéndose, por lo general, de emprender travesías hacia Isla del Ángel. Pero en circunstancias poco comunes, un naufragio, o si había que celebrar un entierro en el camposanto del peñón, el capitán no dudaba en aparejar su barcaza y desafiar las rompientes más allá de las barras de arena.
José Sumí vivía a dos kilómetros del pueblo, pero sólo a un centenar de pasos del embarcadero donde amarraba su lancha. En Portocristo, a causa de las serpentinas de flores que alegraban los muros de piedra y trepaban por el torreón, entrelazándose con la hiedra, se conocía a la residencia indiana de los Sumí como la Casa de las Buganvillas.
Aquel perla amanecer del jueves 22 de diciembre, junto a las insalubres lagunas de la desembocadura del río Madre, el capitán se levantó con reuma. Rara era la noche en que podía dormir. Angustiado por la larga vigilia, supo que ese dolor anunciaba galerna.
«Ha llegado el invierno», pensó.
Al incorporarse de su lecho de viudo, un calambre recorrió su espina dorsal con caligrafía de hielo. José Sumí se acostaba siempre, incluso en los meses crudos, como lo echaron al mundo. Cubrió con una manta su nudosa desnudez, se calzó unos zuecos y tranqueó por el suelo de jatoba.
Abrió el ventanal. Una esfumada bruma velaba la marisma. El lagunar, de un suave color violeta, como las uvas maduras en los parrales de la sierra, estaba en calma. Pero intuyó que al atardecer, antes, tal vez, a mediodía, el Abrego cedería paso al viento que en el delta llamaban gallego, más tumultuoso y frío.
Adormilado, contempló el tejo y la palmera que crecían junto al seto. Respetando una secular tradición, su padre, Isaac Sumí, también marino, los había plantado el día en que él nació de nalgas, agravando el parto con un prolongado tormento. Los árboles sumaban, como su edad, sesenta y cinco años; y tampoco debían tener intención de abandonar aquella salitrosa tierra, en cuyo pobre fermento tanto les había costado crecer.
Meses atrás, en una hora desamparada, José Sumí se había decidido a formalizar su última voluntad.
Redactó las cláusulas de su testamento ológrafo con la estilográfica de su abuelo Abraham, una pluma de laca china que el patriarca de la familia había adquirido en La Habana, donde hizo fortuna. Mirando discurrir la tinta con una tristeza honda, José Sumí dispuso que a su muerte todos sus bienes, a excepción de medio millón de pesetas que legaba al Círculo de Amigos Devotos de Escolástica General, la asociación católica que él mismo presidía, pasaran a su hijo Elifaz. Que fueran recitados tres padrenuestros, uno por su abuelo, por su padre el segundo, y un tercero para redimir sus pecados. Que le diesen tierra en el jardín de la casona, a la sombra de sus árboles patronos, bajo lápida y cristiana cruz. Y encarecía, para concluir, que bajo concepto alguno abandonasen sus huesos al amparo de una tumba en Isla del Ángel, cuyo cementerio medieval, a pesar del mimo que él dedicaba a los difuntos, le daba mal fario.
No todos sus mayores, sin embargo, habían sido inhumados. En el año de 1940, el cadáver de su abuelo Abraham fue incinerado.
El patriarca de los Sumí sentía terror al ataúd. Temía despertar en la asfixiante caja, para sufrir el martirio de una segunda agonía. De manera que, cuando expiró, su hijo Isaac, padre de José y abuelo de Elifaz, instaló sus restos mortales en La Sirena y navegó hasta el puerto de Bolscan. Al regresar, portaba un ánfora de asas doradas. Por entonces, José era ya su grumete. Entre sus recuerdos de juventud había conservado una estampa de su padre, Isaac, frente a los acantilados de Isla del Ángel, con los ojos cuajados de lágrimas a la espera de esparcir, en la invisible bandeja de la brisa, las cenizas de Abraham Sumí. El horno funerario había reducido los huesos del primer patrón de la saga a un polvo blanco que flotó en el aire salado, y que mansamente, como polen de una lejana orilla, se fue posando en la líquida mortaja de las olas.
De esa manera había dicho adiós Abraham a su agitada vida de patrón mercante y héroe condecorado en la guerra de Cuba. Pero incluso ahora, casi medio siglo después, cada vez que su nieto José intentaba imaginarse su propio cadáver, rígido en su pijama de pino, con una legión de gusanos hartándose de su carne, la despedida terrenal de su abuelo Abraham, una caricia así, mórbida, etérea, de su alma a las divinidades del mar se le antojaba una despedida más digna y grata a la eternidad.
Desde que la muerte, enarbolando su negra guadaña, se paseaba por las marismas del delta, José Sumí estaba inquieto. Tal como le sucedía a su abuelo Abraham, la sola imagen de un ataúd le inspiraba un pánico cerval. Jamás pasaba por delante de La Buena Estrella, la funeraria del pueblo, así tuviera que rodear su manzana. ¿Y si muriese sin haber muerto y despertara bajo tierra, acolchado en un féretro, a solas con el ángel y el diablo que se disputarían su alma? ¿Debería hablar con el juez Cambruno para otorgar otro testamento y hacerse incinerar, como el padre de su padre?
Читать дальше