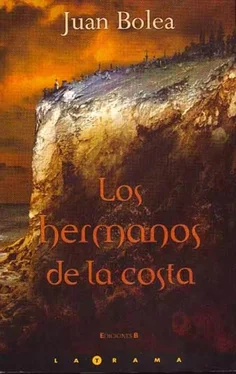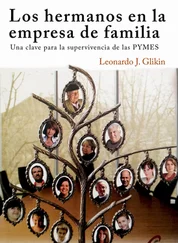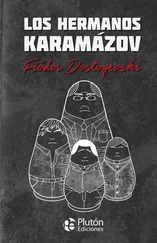En sus mínimos detalles, el dibujo era preciso, nítido. A la subinspectora le asombró que las manos de Fosco, tan torpes con la vajilla, con los objetos (antes había derramado el café, y ahora acababa de tirar al suelo, sin querer, un servilletero) fuesen capaces de manejar con tanta habilidad los carboncillos o los finos pinceles.
– Tendría que ver los lienzos -observó Elifaz, entre dos toses, como masticando las palabras-. Son enormes. Tan especiales que me cuesta describirlos.
– Usted es poeta. No debería tener problemas para adjetivar.
– Son… sobrenaturales -calificó el joven Sumí.
– Guardo algunos, los mejores, en casa de mi madre, en Portocristo -explicó Fosco, con aire humilde-. Sería un placer enseñárselos.
Martina consultó su reloj, un modelo masculino, de oro y esfera blanca, que había pertenecido a su padre. Hasta donde alcanzaba su memoria, Máximo de Santo lo había llevado siempre. Era un recuerdo idealizado, como todos los que conservaba de un hombre demasiado perfecto como para encontrarle sustituto.
Sonó un bocinazo en la calle. Un taxi se había detenido ante la verja de entrada. Martina se dirigió a la puerta.
– No les prometo nada. Volveremos a vernos, en cualquier caso. Terminen el café.
La subinspectora salió al jardín. Pesca estaba intentando trepar a un tulipero. Cogió a la gatita y le hizo una caricia mientras alzaba los ojos hacia el ático, por si Berta decidía asomarse. Pero no lo hizo.
Afuera, la viuda Margarel seguía a caballo de su precaria escalera, podando el seto en difícil equilibrio. Martina sintió lástima. Sus hijos deberían ayudarla en esas tareas. Deberían visitarla más a menudo.
– No vaya a caerse, Julia.
– No hay peligro. ¿Le reñiste a la gatita?
– Fui incapaz -reconoció Martina, acercándose a la escalera. Su rostro quedó a la altura de unas rotas zapatillas de franela. Las gruesas piernas de la viuda Margarel, surcadas de varices, estaban contenidas en unas gastadas medias de un absurdo color lila-. ¿Por qué no descansa? Lleva podando todo el día.
– Toda la mañana, hasta que llegaste tú. Y este rato, ahora.
– En ese caso, se fijaría en que tuve visita.
– Pues no. ¿De quién?
– De un elegante y atractivo caballero relacionado con el mundo del arte.
– ¿Algún pretendiente?
– Espero que no.
– ¿A qué hora vino?
– Sería mediodía. Berta le acompañaba.
– ¿La muchacha que vive contigo? -La viuda había fruncido el ceño, como si no aprobara esa circunstancia-. No, no vi a nadie. Ella salió a eso de las nueve, poco después de que tú te marcharas… ¿Qué ha pasado? ¿Le ha sucedido algo?
La subinspectora negó con la cabeza, se despidió de su vecina y se dirigió a su taxi.
El coche dio la vuelta a una rotonda de flores y enderezó la cuesta que descendía en dirección al centro. Martina mantuvo la mirada en las ventanas del ático, por si Berta decidía asomarse. Pero no lo hizo.
Cuando la casa desapareció de su visión, la subinspectora tuvo la premonición de que iba a tardar en regresar más tiempo del previsto. Encendió otro cigarrillo y se puso a repasar la rara escena a la que acababa de asistir. Había algo extraño en su conjunto, y múltiples detalles que no encajaban.
– Perdone -dijo el taxista-. ¿Le importaría apagar el pitillo?
Faltaba más de una hora y cuarto para la salida del ferry. La subinspectora disponía de tiempo, por lo que indicó al conductor que la llevase a una de las mejores librerías de la ciudad, El Círculo Polar, y que la esperase mientras realizaba unas compras.
La librería estaba vacía. Un dependiente la atendió de inmediato, pero le llevó bastante trabajo localizar sus demandas. Tras mucho rebuscar, primero por las estanterías de la tienda, y luego por el almacén de existencias, halló lo que su clienta deseaba: un catálogo de Daniel Fosco, titulado Insania; el único poemario de Elifaz Sumí, La herida celeste, y la breve selección de cuentos de Gastón de Born a la que se había referido Horacio Muñoz, Los Hermanos de la Costa y otros relatos de terror.
Los tres volúmenes habían sido entregados a la imprenta por una desconocida casa editorial, Libros del Ángel. La subinspectora comprobó que en ninguna de las publicaciones se incluía registro, fecha o dirección alguna. Preguntó al encargado del Círculo Polar por la causa de esa anomalía.
– Si quiere que le diga la verdad -repuso el librero-, nunca había oído hablar de esa firma editorial, ni de los autores por lo que usted se interesa. Estoy seguro de que son los primeros ejemplares que vendemos. Es más que probable que se trate de sendas autoediciones. Las firmas noveles deben recurrir con frecuencia al penoso recurso de costear sus propias obras. Por eso resultan tan caras.
Martina se asombró, en efecto, de la desorbitada cantidad que tuvo que desembolsar para hacerse con las publicaciones de los artistas del delta. Sólo el catálogo de Fosco, ilustrado a todo color, le costó siete mil pesetas. Una de las obras del pintor decoraba asimismo la portada del poemario de Elifaz Sumí. En cambio, el libro de relatos de Gastón de Born estaba pobremente encuadernado en tapas negras, con letras púrpuras de las que parecían chorrear gotitas de sangre.
La subinspectora regresó a su taxi e indicó al chófer que la llevara al puerto. Una vez allí, se dirigió a la estafeta de la compañía marítima para recoger su pasaje.
El costado del barco se recortaba contra el anochecer y una temprana y rojiza luna, como si la marea portuaria, de un denso color avinagrado que a Martina le recordó los fondos licuados de los cuadros de Fosco, se reflejase en su cuerno de sucio marfil.
Absorta en sus pensamientos, abrió su bolsa de viaje y sacó de su cartera el sobre con las fotografías del crimen. Dimas Golbardo la taladró con sus ojos vacíos.
Guardó las fotos, abrió su libreta de notas y se dispuso a tomar algunos apuntes sobre su alocada charla con los amigos de Berta. «Con los Hermanos de la Costa», sonrió para sí.
Le había llamado la atención el hecho de que Daniel Fosco apenas dedicara unos segundos a Pesca. La gatita tan sólo había recibido una breve caricia por parte de su antiguo dueño. Por otro lado, la subinspectora estaba segura de que los dos artistas habían escuchado su conversación con el comisario Satrústegui. Consignó que a Fosco le temblaban las manos, y que la mirada de Elifaz Sumí denunciaba consumo de drogas, alcohol, o de ambos estimulantes. Anotó también que, según ellos, otro de los miembros de su risible Hermandad, Gastón de Born, estaba obsesionado con el parricidio, y que un extraño sujeto, asimismo perteneciente al grupo, y apodado El Quemao, sufría raptos de violencia.
A medida que escribía, Martina decidió que acaso debería visitar la casa de Fosco en Portocristo. Y quizá, una vez en su estudio, detenerse con atención ante esos cuadros capaces de mezclar, como un licor maligno, el vicio y la virtud, el bien y el mal, la muerte y la vida eterna.
Estaba concluyendo sus anotaciones cuando vio acercarse por la dársena, renqueando, a Horacio Muñoz. El archivero caminaba hacia ella con una gruesa carpeta. Martina dejó que llegara a su lado para preguntarle sin calor:
– ¿Qué hace aquí? ¿Es que ha venido a despedirme?
– Algo así. Verá, subinspectora, quisiera contarle una vieja historia, si tiene cinco minutos para mí.
– ¿Qué mosca le ha picado, Horacio?
– El aguijón de un crimen pasional -repuso el archivero-. He estado dudando toda la tarde, pero al final me he decidido a hablarle de un caso de doble asesinato que no me deja dormir desde hace tiempo.
Читать дальше