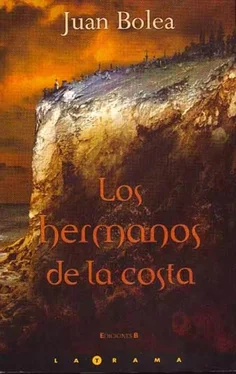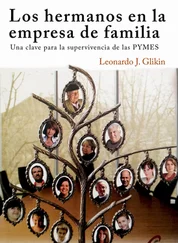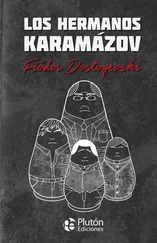Era Berta quien manejaba su descapotable, quien, a fin de aprovechar los escasos días libres de ambas, insistía en planear excursiones por los alrededores de Bolscan.
En principio, Martina solía resistirse alegando trabajo atrasado, o la prioridad de desplazarse a algún reconocimiento pericial, pero después, cuando se hallaban juntas y solas en cualquier pueblecito costero, saboreando una copa de vino blanco frente al mar, se alegraba de haberse dejado convencer.
La subinspectora sabía de sobra hasta qué punto Berta podía mostrarse persuasiva cuando realmente deseaba algo.
Un taxista trasladó a Martina hasta la parte alta de la ciudad. Aunque jamás alardease de ello, se sentía orgullosa de vivir en aquella zona residencial de casas ajardinadas, en su mayor parte antiguas villas modernistas restauradas con rigurosa fidelidad.
Había heredado la propiedad de sus padres, ambos ya fallecidos. A lo largo de su carrera diplomática, su padre, el embajador Máximo de Santo, había conseguido amasar una modesta fortuna, cuyas rentas disfrutaba ella, su única hija.
Junto a la verja, Martina saludó a la señora Margarel, la dueña de la casa vecina, con la que la unía una buena relación. Había sido amiga de su madre. Era una mujer mayor, viuda, que vivía sola. Tenía dos hijos que solían visitarla, con sus familias, los fines de semana.
Julia Margarel estaba encaramada a una frágil escalera, ocupada en podar el seto exterior.
– ¿De vuelta del trabajo, Martina?
La subinspectora la seguía tratando de usted, pero le gustaba que la viuda Margarel la tutease. Le hacía sentirse adolescente, y responsable de ella. Si su vecina sufría un percance doméstico, lo que, dada su edad, entraba en lo posible, Martina debería ocuparse de auxiliarla y avisar a sus hijos, cuyos teléfonos figuraban en la puerta de la nevera, junto a las recetas de postres caseros y las fotografías de sus nietos, sujetas con un imán.
– Por poco rato. Salgo de viaje. En realidad, he venido a hacer la maleta.
– Lástima. Pensaba sorprenderte con un pastel de nueces. ¿Adónde vas?
– Lejos.
– ¿Secreto profesional?
La subinspectora le dedicó una sonrisa inescrutable.
– ¿Muchos días? -curioseó la viuda.
– Tal vez. Dejaré a alguien al cuidado de usted.
– No va a sucederme nada, Martina. Cuando regreses me encontrarás un poco más vieja, simplemente. Con la que sí debes tener cuidado es con tu gata.
– ¿Por qué lo dice?
– Esta mañana pasó a mi jardín, y entró en el salón. Ha roto un plato de cerámica.
– Lo siento mucho, Julia.
– No tiene mayor importancia. Era una antigualla. Podré componerlo con uno de esos pegamentos milagrosos.
Martina abrió la verja y entró a su jardín. La casa era ciertamente espaciosa y llena de luz. Desde las ventanas de la segunda planta y, con mayor perspectiva, desde los ojos de buey de la buhardilla habilitada en estudio, se divisaba el mar.
Berta no había regresado aún. Martina recordó que tenía una cita con un galerista interesado en divulgar su obra gráfica.
La gatita Pesca recibió a la subinspectora en el porche, tumbada sobre un almohadón. Todavía era una juguetona cachorrilla, con sus inocentes ojos castaños rodeados por peludos círculos de color canela. Bajo las caricias de sus dueñas, su pelaje se esponjaba como un peluche.
A Pesca no le faltaba de nada. Berta y Martina competían en malcriarla. En el jardín, bajo el globoso tilo, disponía de una caseta de teca para ella sola y, distribuidos en cajas de cartón por toda la casa, cuencos de leche que indefectiblemente, como consecuencia de sus cabriolas y juegos, acababan derramándose por el piso.
Martina había comprado a la gatita un lazo de raso y un cascabel de plata. Haciendo sonar su bucólica campanita, Pesca había comenzado a explorar las posibilidades del jardín, y de los jardines colindantes. Ágilmente trepaba a los árboles para, con sus patitas acabadas en puntiagudas uñas, amenazar a los gorriones y a los confiados ruiseñores que cantaban en los alerces y árboles del paraíso.
La subinspectora notó que le molestaban los zapatos, demasiado sofisticados para una jornada de trabajo. Subió a su dormitorio y se cambió de ropa. Se puso vaqueros, zapatillas de tenis y una sudadera de Berta.
Bebió un vaso de agua y salió al porche. La tarde se adormecía en una caliginosa luminosidad. Un termómetro exterior marcaba catorce grados.
El oblicuo sol la invitó a recostarse en una de las hamacas. No había comido, pero tampoco tenía hambre. ¿Qué mayor placer -pensó- que disfrutar de aquel templado invierno, y sentir la brisa imaginando que aquel ancho cielo y sus rosadas nubes le pertenecían por completo?
Pesca la había seguido por toda la casa, desde el ático, donde se disponían su estudio y el laboratorio de Berta, hasta el porche. La gatita maulló, dio un salto y se acurrucó en su regazo. Sintiendo que sus músculos se relajaban, que un blando cansancio afloraba invitándola a descansar, la subinspectora acarició a la mascota y dejó flotar su mente, hasta quedarse adormilada.
Más tarde, hacia las tres y media, percibió un beso en la comisura de los labios. Abrió los párpados, empozados de sueño, y dio un grito de sorpresa. Berta estaba arrodillada a su lado. Se había cortado y teñido el pelo de color platino.
– ¡Santo Dios! ¿Qué te han hecho?
– ¿No te gusta?
Martina vaciló. Había tomado su rostro entre las manos y la observaba con aire crítico.
– ¿Debería gustarme?
– Yo creo que sí.
– Si a ti te gusta, a mí también. ¿No es eso lo que diría una buena amiga?
– La mejor amiga -la corrigió Berta, contemplándola con intensidad-. La más generosa.
Martina se abandonó a aquella mirada dulce, que tan profundamente había llegado a conocer. Berta preguntó:
– ¿Se sabe algo de ese salvaje crimen de Portocristo? ¿Habéis atrapado al asesino?
La subinspectora se echó a reír.
– ¿Crees que somos videntes? Ni siquiera hay sospechosos. Hasta que no empiece a investigar sobre el terreno, no sabré nada más. Saldré para el delta dentro de un rato, en el ferry. La carretera y la vía férrea están cortadas.
– En la radio decían cosas terribles. ¿Es verdad que se ensañaron con ese pobre hombre?
– Lo evisceraron, le cortaron las manos y le extrajeron los ojos. ¿Quieres ver las fotos? Están en ese sobre.
La barbilla de Berta tembló. Martina decidió que sería conveniente cambiar de tema. A menudo, los aspectos más sombríos de sus tareas policiales resultaban incompatibles con la sensibilidad artística de su amiga.
– ¿Qué tal te fue con ese marchante?
– Hemos llegado a un principio de acuerdo. Representará los derechos de mi obra.
– ¿Y ésa es una buena noticia? -preguntó Martina; distraída, en apariencia, pero en el fondo tensa.
Aunque no siempre lo conseguía, intentaba no prestar demasiada atención a las relaciones de Berta. Los vaporosos celos que le hacían experimentar sus contactos, incluidos los del ámbito meramente profesional, se dimensionaban hacia un callado sufrimiento si sospechaba que su amiga se sentía atraída por alguien. Por eso, para evitar gratuitos tormentos, apenas frecuentaba sus círculos. «Las cosas están bien como están», se repetía, intentando justificar una posición que, no por ser suya, no por obedecer a una pulsión posesiva, dejaba de parecerle egoísta. Y, a menudo, cuando se sinceraba consigo misma, pueril.
– Adorno está enamorado de mis Restos de Serie -dijo Berta-. Una exposición viajará a varias ciudades. Hasta es posible que se decida a adquirir la colección completa.
Читать дальше